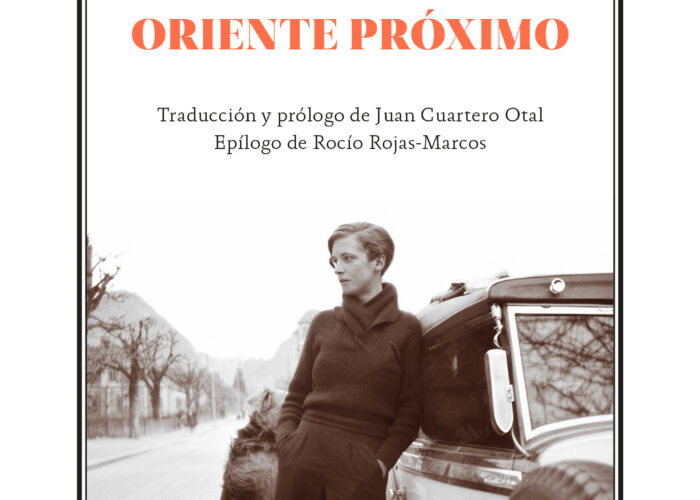De la permanencia
Alejandro Luque
Rafael Chirbes
Diarios. A ratos perdidos 5 y 6
Género: Ensayo
Editorial: Anagrama
Año: 2023
Páginas: 968
Precio: 27,90 €
ISBN: 978-84-339-2128-4
Idioma original: español
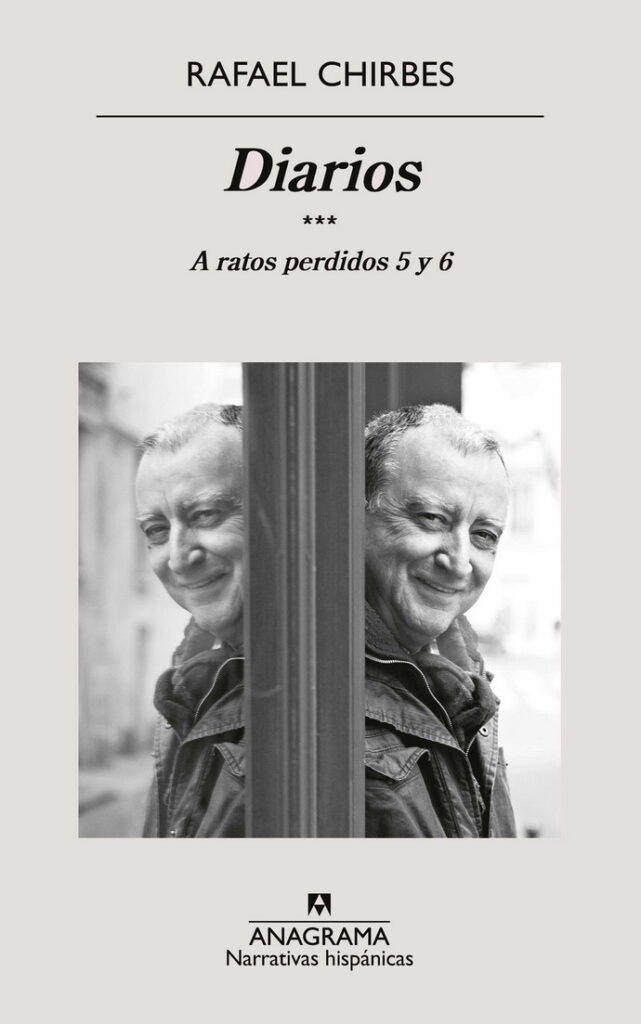
A los gaditanos nos gusta contar la historia de aquel arquéologo, de nombre Pelayo Quintero Atauri, que vivió obsesionado con la idea de que el sarcófago antropoide masculino hallado en el subsuelo de Cádiz a finales del siglo XIX debía tener su correspondiente réplica femenina. Pasó mucho tiempo explorando e indagando en múltiples yacimientos de la ciudad, sin éxito alguno en su búsqueda, si bien encontró valiosas piezas púnicas y romanas. Y murió sin saber que, medio siglo después de su muerte, apareció la deseada figura… precisamente entre los cimientos del chalet gaditano que el propio Quintero Atauri había habitado durante años.
No he podido evitar acordarme de este caso asombroso (con todas las suspicacias que puedan recaer sobre él) leyendo las dos últimas entregas de los diarios de Rafael Chirbes. Porque la monumental novela que componen estos cuadernos se resume como la historia de un escritor que se desvive por dejar una obra memorable, y mientras toma nota de sus avances y sus retrocesos, sus ilusiones y sus desalientos, no se da cuenta (¿o tal vez sí?) de que esa gran obra no son las novelas que entrega a su editor, sino precisamente esos desahogos manuscritos. Como Quintero Atauri, Chirbes buscaba con denuedo algo que estaba debajo de sus narices.
Está el personaje central, ese escritor de provincias, fumador empedernido, gay y comunista de los de entonces
Iba a decirlo al reseñar la segunda parte, pero salió la tercera antes de que pudiera esbozar mi nota, así que lo digo ahora con más fundamento: sin desmerecer títulos como La buena letra o Crematorio, entre otros, la gran obra del valenciano, por la que será recordado en el porvenir, son sus diarios. Y aunque España siempre ha considerado la literatura memorialística y diarística como literatura menor, la buena acogida que han tenido estos libros viene a indicar que algo está cambiando.
Son muchas las razones por las que estos textos, subtitulados A ratos perdidos, condensan las mejores cualidades de su autor. Para empezar, está el personaje central, ese escritor de provincias, fumador empedernido, gay y comunista de los de entonces, sobrado de razones para indignarse con el rumbo que ha ido tomando la política española, que vive apartado del mundillo literario como una versión cañí del Budd de Kill Bill, abandonado a la lectura de los clásicos y al cuidado de Paco, viejo compadre, ahora con la salud estragada y siempre pendiente de volver a la cárcel por un turbio asunto que nunca acabamos de conocer del todo, pero tampoco importa: en todo momento, Paco es una metáfora de cómo puede zarandearte la vida cuando las cosas vienen mal dadas, del terraplén por el que también Chirbes podría haberse deslizado quizá, de no haber un trabajo estable en la revista Sobremesa y luego cierto reconocimiento literario.
Esta última parte mantiene muchas de las líneas que ya serán familiares para el lector de las anteriores entregas: las salidas al extranjero y sus apuntes del natural, los ajustes de cuentas con el pasado político (y quienes pretenden maquillarlo o tergiversarlo), la atención a los escritores actuales sin dejar de volver una y otra vez sobre los grandes de antaño, del Quijote a Galdós o Sender; la defensa del realismo literario frente a sus detractores, el visionado de películas que le han acompañado toda la vida…
Las confesiones sean ligeramente más pudorosas: todo mira, como quien no quiere la cosa, a la posteridad
La novedad esta vez es que Chirbes transmite, mucho más que en los libros precedentes, la sensación de que sabe lo que se trae entre manos. Por más que en algún momento se pregunte qué hace emborronando esas páginas con la crónica íntima de cada día, por más que se diga que las escribe para sí mismo, parece muy difícil imaginar a un escritor pasando a limpio ese volumen ingente sin una conciencia clara de su valor. Eso implica, de manera a menudo sutilísima, que las confesiones sean ligeramente más pudorosas, las opiniones más matizadas. Todo mira, como quien no quiere la cosa, un poco a la posteridad.
Lo que no cambia es la condición de agudísimo lector de Chirbes, tanto de libros como de realidad, su honestidad de fondo, su distancia del postureo del mundillo, su figura de humanista verdadero en un entorno entre el garito de cazalla y mistela y la vida rural menos bucólica.
Esta tercera parte, la última, levanta también acta de los múltiples achaques que se abaten sobre el narrador, de la dureza de envejecer entre vértigos y molestias diversas, con unos años mozos contemplados, de tan lejanos, casi sin nostalgia. Y con la fama y el reconocimiento literario, otrora tan ambicionados, convertidos ahora en una servidumbre más bien latosa, por más que los mensajes cariñosos de sus lectores tengan un efecto balsámico. Si Rafael Chirbes escribió para que lo quisieran, el cariño llegó tarde, en una etapa en la que el mundo empezaba a volverse para él un código incomprensible.
No destripo nada si digo que los diarios de Chirbes terminan con las malas noticias que precederán a su muerte. No es un final heroico, ni mucho menos patético. La sobriedad con la que vivió es la misma con la que se enfrentó a este desenlace, en cierto modo deseado. Preferible para él, en todo caso, a una larga agonía. Queda su obra, suele decirse. Y quedarán sus diarios.