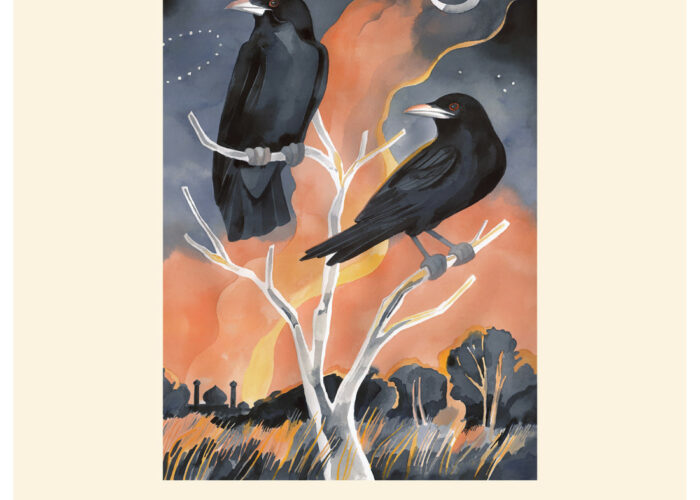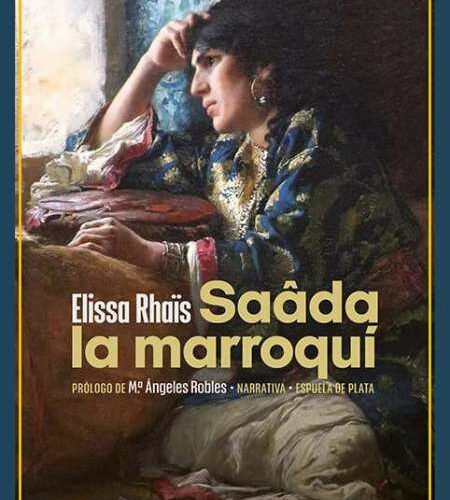Yasmina Khadra
Los ángeles mueren por nuestras heridas (2013)
M'Sur

Letras con ‘punch’
Hace poco más de un mes saltaba la noticia de que Yasmina Khadra, tal vez el escritor argelino más popular en el mundo –su obra está publicada en 40 países–, abandonaba su residencia en Francia para instalarse en España, en concreto en la localidad alicantina de Sant Joan, donde tiene a un tiro de piedra su país de origen. Casi al mismo tiempo llegaba a las librerías su última novela, Los ángeles mueren por nuestras heridas, de nuevo de la mano de la editorial Destino, y de la que M’Sur ofrece un impactante primer capítulo.
Los ángeles mueren por nuestras heridas supone un reencuentro con el Khadra más genuino, que se propuso hacer “la mejor novela sobre la Argelia colonial jamás escrita”, a través de un joven de los años 30 salido de la nada que pudo convertirse en uno de los mejores boxeadores del planeta. Una mirada al pasado que, como no podría ser de otro modo, arroja luz sobre la Argelia actual, ese país lacerado que el novelista recrea con una estremecedora mezcla de lirismo y dureza.
Aunque parecen inevitables las huellas de Maupassant, Camus, Gide y tantos escritores argelinos que dieron su testimonio del país en los años de la colonia, Mohamed Moulessehoul –verdadero nombre de Khadra– ha decidido poner su talento de maestro negrocriminal al servicio de una narración donde la resolución de la trama no tiene tanto peso como el reflejo de un tiempo concreto y una sociedad dividida, que a menudo se daba cita alrededor de un cuadrilátero.
Ex soldado que un buen día decidió cambiar el fusil por la pluma, el autor de La parte del muerto, Lo que el día le debe a la noche –recientemente adapatada a la pantalla grande por Alexandre Arcady– o La ecuación de la vida regresa dispuesto a demostrar que la buena literatura, además de palabras bien escogidas, siempre tiene pegada.
[Alejandro Luque]
·
·
Los ángeles mueren por nuestras heridas
(Páginas 7-34 de la novela)
Me llamo Turambo, y al amanecer vendrán a por mí.
«No sentirás nada», me ha asegurado el jefe Borselli. ¿Qué sabrá él, con esa sesera que le cabe en un dedal? Tengo ganas de gritarle que cierre el pico, que pase de mí, pero estoy destrozado. Su voz gangosa me espanta tanto como los escasos minutos que me quedan de vida.
Al jefe Borselli se le nota disgustado. No le salen las palabras que anda buscando. Su retórica se reduce a unas pocas expresiones indecentes pautadas con porrazos. «Te voy a romper la cara como si fuera un espejo —decía sacando pecho—. Así, cada vez que te mires en él serán siete años de desgracias…» Mala suerte, no hay espejo en mi celda, y en el pasillo de la muerte, los aplazamientos de sentencia no se cuentan por años.
Esta noche, el jefe Borselli no tiene más remedio que envainársela y eso lo tiene desconcertado. Su improvisada afabilidad no encaja con su papel de bruto, más bien lo adultera. Me resulta patético, decepcionante y coñazo a más no poder. No le pega hacerle carantoñas a un preso al que suele apalear solo para no perder la práctica. Hace un par de días, me puso ante la pared y me estrelló la cara contra ella; aún tengo una marca en la frente. «Te voy a sacar los ojos y te los voy a meter por el culo —berreó para que todos lo oyeran—. Así tendrás cuatro cojones y podrás mirarme a la cara sin que me mosquee…» Un lelo autorizado a aporrear a su antojo. Un gallo de plastilina. Por mucho que se empine, no me llega a la cintura, pero, claro está, no es necesario auparse a un taburete cuando se puede poner de rodillas a colosos a garrotazo limpio.
El jefe Borselli no está en su salsa desde que colocó su silla frente a mi celda. No para de enjugarse la cara con un pañuelo y de rumiar teorías que lo superan. Seguro que le gustaría estar en otra parte, abrazado a una furcia borracha hasta las patas o en un estadio abarrotado de energúmenos vociferantes para mantener a raya los problemas del mundo; en fin, en cualquier lugar que no sea este apestoso pasillo y frente a un pobre diablo que no sabe qué hacer con su cabeza antes de que lo decapiten.
Creo que le doy pena. Al fin y al cabo, qué es un vigilante sino el tipejo que está al otro lado de la reja, un remordimiento en barbecho. El jefe Borselli debe de estar lamentando su excesivo celo ahora que el cadalso se yergue como una estela en el sepulcral silencio del patio.
No creo haberlo odiado más de la cuenta. Ese infeliz se limita a cumplir el deplorable papel que le corresponde. De no ser por su uniforme, que le da cierto porte, se lo comerían crudo como si fuera un macaco recién caído a una marisma llena de pirañas. Pero en la cárcel, como en el circo, por un lado están las fieras enjauladas y por otro los domadores con sus látigos. La línea divisoria está perfectamente delimitada, y el que la ignora sabe lo que le espera.
Cuando acabé de comer, me tumbé sobre mi camastro. Pregunté al techo, a las paredes garabateadas con dibujos obscenos, a la luz crepuscular cuyo reflejo iba alejándose de los barrotes, pero no obtuve respuesta. ¿Qué respuestas? ¿A qué preguntas? El asunto quedó zanjado el día en que el juez me leyó la sentencia con voz cavernosa. Recuerdo que las moscas detuvieron su revoloteo en la oscura sala y que todas las miradas cayeron sobre mí como paladas de tierra sobre un fiambre.
Ya solo me queda esperar a que se cumpla la voluntad de los hombres.
Intento convocar mi pasado, pero solo percibo mi corazón latiendo con la cadencia inexorable de los instantes sin eco que me van acercando paulatinamente a mi verdugo.
Pido un cigarrillo. El jefe Borselli obedece febrilmente.
Me pondría la luna en bandeja. ¿No será el ser humano una escenografía de circunstancias en la que el lobo y el cordero se van alternando para que todo permanezca en su sitio?
Fumo hasta quemarme los dedos y me quedo viendo como la colilla conjura sus últimos demonios entre ínfimas volutas grisáceas. Igual que mi vida. La noche no tardará en hacerse con mi cabeza, pero no me pienso dormir. Me aferraré a cada segundo con el mismo empecinamiento que un náufrago a una balsa.
No paro de decirme que un golpe de efecto me va a sacar de esta. Así, como si nada… Pero la suerte está echada y no hay lugar para la esperanza. ¡La esperanza, menuda estafa! Hay dos tipos de esperanza. La que dimana de la ambición y la que se aferra al milagro. La primera puede esperar sentada, y no digamos la segunda… Ni la una ni la otra constituyen un fin en sí mismo, pues no hay más fin que la muerte.
El jefe Borselli sigue desvariando. ¿Qué estará esperando, que lo absuelva? No guardo rencor a nadie, así que, por Dios, cierra el pico, jefe Borselli, y deja de darme la tabarra. No soy más que una colada de plomo, tengo la mente sellada al vacío.
Finjo interesarme en los bichos que corretean por las fisuras del suelo reseco, en cualquier cosa capaz de librarme del delirio del guardián, pero no hay manera.
Esta mañana, al despertar, me encontré con una cucaracha albina debajo de la camisa. Era la primera vez que veía una así, lisa y reluciente como una joya, y pensé que quizá fuese un buen augurio. Por la tarde, oí renquear el camión mientras lo aparcaban en el patio, y el jefe Borselli, que «sabía», me miró de reojo. Me subí a la cama y me aupé hasta el tragaluz; solo pude entrever un ala desafectada y a dos guardianes con cara de aburridos. Jamás hubo silencio más ensordecedor. De costumbre, los reclusos gritaban, golpeaban los barrotes con sus fiambreras hasta que los guardianes los hacían callar. Esta tarde, ni el menor ruido ha alterado mis angustias. Los guardianes han desaparecido. No se oyen sus gruñidos ni sus pasos por los pasillos. Cualquiera diría que al penal le han expurgado el alma. Estoy a solas con mi fantasma y me cuesta determinar quién de nosotros dos es de carne y quién de humo.
En el patio están probando la cuchilla. Lo hacen tres veces: ¡Clac!… ¡Clac!… ¡Clac!… Cada vez, mi corazón se sobresalta como un jerbo asustado.
Mis dedos se detienen en la contusión violácea que tengo en la frente. El jefe Borselli se mueve sobre su silla. «No soy cabrón fuera del trabajo —dice aludiendo a mi hinchazón—. Este curro es así. Tengo hijos que mantener, ¿lo entiendes?» Menuda noticia… «No me gusta ver morir a la gente —añade—. Es algo que me asquea de la vida. Voy a estar enfermo toda la semana, y las siguientes también…» Mejor haría en callarse: sus palabras son más aciagas que sus porrazos.
Intento pensar en algo. Tengo la cabeza vacía. Solo cuento con veintisiete años, y este mes de junio de 1937, con la canícula iniciándome al infierno que me espera, me siento tan viejo como una ruina. Quisiera tener miedo, temblar como una hoja al ver como los minutos se escurren en el abismo; o sea, demostrarme que todavía no estoy para que me entierren, pero no siento la menor emoción. Mi cuerpo es de madera, mi aliento una simple diversión. Me estrujo la mollera con ganas con la esperanza de que una silueta, un rostro o una voz salgan de ella para hacerme compañía. En vano. Mi pasado se ha retractado, mi trayectoria me da de lado, mi historia me repudia.
El jefe Borselli se ha callado.
El silencio tiene la prisión sobre ascuas. Sé que nadie duerme en las celdas, que los guardianes andan cerca, que mi hora patalea de impaciencia al final del corredor…
De repente, una verja chirría, lo que saca a las piedras de su recogimiento, y suenan unos pasos quedos.
El jefe Borselli casi vuelca su asiento al cuadrarse. Unas sombras se escurren sobre el suelo como regueros de tinta bajo la luz anémica.
Lejos, muy lejos, como si emanara de un sueño confuso, resuena la llamada del almuédano.
—Rabbi m’aak —grita un recluso.
Se me revuelven las tripas igual que serpientes apresadas en un jarrón. Algo insondable se apodera de todo mi ser. Es la hora. Nadie escapa a su destino. ¿Destino? Eso solo lo tienen los seres excepcionales. A la gente normal le basta con la fatalidad… La llamada me estremece; un torbellino de pánico pulveriza mis sentidos. Un repentino espanto me sugiere que atraviese la pared y eche a correr sin darme la vuelta. ¿Para escapar de quién? ¿Para ir adónde? Estoy atrapado sin salida. Aunque mis piernas se nieguen a caminar, los guardianes se encargarán de llevarme hasta el cadalso.
Una serie de contracciones anales amenaza mis calzoncillos. La boca me sabe a tierra, un anticipo de la tumba que me digerirá hasta que me convierta en polvo… Es una lástima acabar de este modo con apenas veintisiete años. ¿Acaso me ha dado tiempo a vivir? ¿Y qué vida?… «Vas a volver a cagarla, y ya estoy harto de ir tirando de la cadena detrás de ti», me avisaba Gino… A lo hecho, pecho: no hay remordimiento capaz de suavizar la caída. La suerte es como la juventud. Cada cual se lleva su lote. Algunos la pillan al vuelo, a otros se les escurre entre los dedos, y otros la siguen esperando cuando ya ha pasado de largo… ¿Qué hice con la mía?
Nací con el rayo una noche de tormenta y viento. Con puños para golpear y una boca para morder. Aprendí a caminar chapoteando en la mierda y a levantarme agarrándome a las zarzas.
Solo.
Crecí en una barriada dantesca de chabolas cerca de Sidi Bel Abbes. En un patio donde las ratas eran del tamaño de los cachorros de perro. El hambre y los harapos conformaron mi alma y mi cuerpo. A una edad en que no deberían existir cosas serias, me levantaba antes del amanecer para buscarme la vida. Por mucho que lloviera o hiciera frío, tenía que apañármelas para llevarme algo a la boca y poder seguir currando al día siguiente sin desfallecer. Pringaba de sol a sol, a veces para nada, y regresaba por la noche hecho polvo. No me quejaba. Así eran las cosas, eso es todo. Salvo los chavales desharrapados que se peleaban en medio del polvo y los vagabundos que se pudrían bajo los puentes con las venas arrasadas por el vino peleón, todo individuo de entre siete y setenta y siete años capaz de mantenerse en pie tenía que matarse trabajando.
Yo lo hacía en una tienda ubicada en un degolladero donde vegetaban legiones de piojosos malparados y de maleantes marginados. No era lo que se dice una tienda, más bien resultaba un garito destartalado y carcomido regentado por Zane, un crápula de la peor calaña. Mi tarea no era complicada: ordenaba los estantes, barría el suelo, entregaba a domicilio cestas que pesaban el doble que yo o bien montaba guardia cuando alguna viuda endeudada hasta las cejas se prestaba a abrirse de piernas en la trastienda a cambio de un terrón de azúcar.
Eran tiempos extraños.
He visto a profetas caminar sobre las aguas, a vivos más apagados que despojos y a canallas tan sumidos en la infamia que ni los demonios ni el ángel de la muerte se atrevían a buscarlos.
Aunque se sacaba una buena pasta, Zane no paraba de rajar para preservarse del mal de ojo, so pretexto de que el negocio iba fatal, de que la gente no tenía ni para comprarse la cuerda con que ahorcarse, de que sus acreedores lo esquilmaban sin compasión, y yo lo compadecía, pues tomaba sus jeremiadas por verdades de fe. Por supuesto, para guardar la cara y casi sin percatarse, de cuando en cuando le daba por soltarme alguna moneda, pero el día en que, ya harto, le reclamé mis atrasos, me dio una patada en el culo y me devolvió a casa de mi madre sin más indemnización que la promesa de encularme si me veía merodeando por allí.
Antes de alcanzar la pubertad, estaba convencido de haberlo visto y padecido todo.
En cierto modo, me creía vacunado.
Tenía once años que me sabían a once cadenas perpetuas. Una maldición detenida en su nulidad, anónima como la tiniebla, girando en vano como un tornillo pasado de rosca. Si no veía el final del túnel era porque no existía; me limitaba a atravesar una noche que no cesaba de reinventarse.
El jefe Borselli manosea la cerradura de mi celda, descorre el pestillo, abre la puerta, que chirría espantosamente, y se aparta para dejar pasar al comité. Se me acercan el director de la cárcel, mi abogado, dos autoridades con traje y corbata, un barbero lívido y el imán, flanqueados por dos guardianes con hechuras graníticas.
Su solemnidad me hiela la sangre.
El jefe Borselli me aproxima una silla y me pide que me siente. No me inmuto. No puedo moverme. Me dicen algo. No lo oigo. Solo veo labios moviéndose. Los guardianes me ayudan a levantarme y a sentarme sobre el asiento. Es tal el silencio que los latidos de mi corazón resuenan como un redoble de tambores fúnebres.
El barbero se sitúa a mis espaldas. Sus dedos de roedor apartan de mi nuca el cuello de la camisa. Miro fijamente los relucientes zapatos que me rodean. Ahora rezumo miedo por los cuatro costados. Es el principio del fin. Estaba escrito, pero soy analfabeto.
Si por un segundo hubiese sospechado que el telón iba a caer de ese modo, no habría esperado hasta el último acto: habría salido disparado como un meteorito hasta confundirme con la nada y despistar al mismísimo Dios. Por desgracia, ya no hay «si» que valga, es demasiado tarde. A todo mortal le llega su momento de la verdad, que siempre lo pilla desprevenido. A mí también. El mío se me antoja una distorsión de mis oraciones, una aberración innegociable, un reniego total. Ya puede aparentar lo que quiera, no deja de tener la última palabra y de ser inapelable.
El barbero recorta el cuello de mi camisa. Cada tijeretazo parece un tajo en mi carne.
Los recuerdos se me agolpan con extraordinaria precisión. Me veo de niño, vestido con un saco de yute a modo de gandura, corriendo descalzo por senderos polvorientos. «De todos modos —decretaba mi madre—, cuando la naturaleza, en su infinita bondad, nos obsequia con una buena capa de mugre en los pies, se puede prescindir de sandalias.» Mi madre estaba en lo cierto. No había ortiga ni zarza capaz de detener mis enloquecidas carreras. Por cierto, ¿detrás de qué corría?… Resuenan en mis sienes las diatribas de Chawala, un majara con turbante que no se quitaba ni a sol ni a sombra su hopalanda cochambrosa y sus botas de alcantarillero. Alto, de barba enmarañada y ojos amarillos pintados con kohl, le gustaba plantarse muy tieso en la plaza y señalar a la gente con el índice para predecirle un futuro horrendo. Me pasaba las horas correteando tras él de tribuna en tribuna, extasiado, tan deslumbrado que lo tomaba por un profeta… Recuerdo a Gino, mi amigo Gino, mi muy querido amigo Gino, abriendo como platos unos ojos incrédulos en la oscuridad de aquel maldito rellano de escalera mientras la voz de su madre tronaba: «Prométeme que cuidarás de él, Turambo. Prométemelo, quisiera morir en paz…». ¡Además estaba Nora, Dios santo! Nora. La creía mía, y eso que no tenía nada. Es increíble hasta qué punto cualquier menudencia puede alterar el curso de la historia. Tampoco estaba pidiendo nada del otro mundo, solo reclamaba mi cuota de suerte; ¿cómo, si no, creer en cualquier forma de justicia en este mundo?… Las ideas se me enredan en la cabeza antes de ceder al crujido de las tijeras que, en medio de la sordera cósmica del penal, parece reabsorber el aire y el tiempo.
El barbero guarda sus enseres en la bolsa y se apresura en quitarse de en medio, alegrándose de no tener que asistir a lo mejor del espectáculo.
El imán me pone una augusta mano sobre el hombro. Me siento más aplastado que si me hubiera caído un muro encima. Me pregunta si deseo escuchar una sura concreta. Le contesto con un nudo en la garganta que cualquiera vale. Opta, pues, por la Sura Ar-Rahman. Su voz se abre paso hasta lo más hondo de mi ser y, por obra de alguna extraña alquimia, hallo fuerzas para levantarme.
Los dos guardianes me piden que los acompañe.
Salimos al corredor con el comité pisándonos los talones. El chirrido de mis cadenas sobre el suelo me produce escalofríos lacerantes como cuchilladas. El imán sigue salmodiando. Su suave voz me serena. Ya no temo caminar en la oscuridad, tengo al Señor a mi vera. «¡Mut waguef!», me suelta un preso con acento cabileño. «¡Ilik dh’arguez! Hasta la vista, Turambo—exclama Gégé El Gafe, recién salido de la celda de castigo—. Aguanta, hermano, que no tardaremos en llegar…» Otras voces me acompañan en mi martirio. Camino dando trompicones, pero no me caigo. Me quedan cincuenta metros… ahora solo treinta. Tengo que aguantar hasta el final. No solo por mí, sino por los demás. Mal que me pese, debo dar ejemplo. Solo la manera de morir puede rehabilitar una vida malbaratada. Quiero que los que se queden me recuerden con respeto, que cuenten que morí con la cabeza alta.
¿La cabeza alta?
¡Dentro de una cesta!
«Solo mueren con dignidad los que han follado como conejos, comido como ogros y se han pateado alegremente su dinero —me decía Sid Roho—. ¿Y el que está tieso? Ese no muere, se limita a desaparecer.»
Ambos guardianes caminan delante de mí, impasibles.
El imán sigue salmodiando su sura. Mis cadenas pesan toneladas. El corredor me estruja los costados, endereza mi trayectoria.
Se abre una puerta que da al exterior.
El frescor me quema los pulmones como la primera bocanada de aire a un recién nacido…
¡Ahí está ella!
En una esquina del patio.
Arropada en frialdad y espanto.
Parece una mantis religiosa que espera su festín.
Por fin veo a doña Guillotina, atiesada en su traje de hierro y madera, con su cuchilla oblicua como una mueca. Tan repelente como fascinante. Ahí está el tragaluz del fin del mundo, el camino sin retorno para las almas en pena. A la vez sofisticada y rudimentaria. En ocasiones maestra de ceremonia y en ocasiones puta callejera. Absolutamente soberana en su vocación de hacer perder la cabeza.
De repente, todo se desvanece a mi alrededor. Los muros de la cárcel se apartan, los hombres parecen sombras, el aire se detiene, el cielo se difumina; solo quedamos mi desbocado corazón y la Dama con su cuchilla, frente a frente en una esquina de patio y suspendida en el vacío.
Me siento desfallecer, me desintegro, me disperso como un puñado de arena en la brisa. Unas manos firmes me agarran y enderezan. Me voy recomponiendo, fibra a fibra, escalofrío a escalofrío. Unos flashes destellan en mi cabeza. Veo el pueblo donde nací, tan horrendo como para espantar a los genios malignos y al maná celeste, un amplio cercado habitado por desharrapados de mirada vidriosa y labios inquietantes como cicatrices. ¡Turambo! El culo del mundo, solo apto para cabras y mocosos que cagan donde les pilla y se divierten soltando salvas de pedos estentóreos por su lívido trasero… Veo Orán, espléndido nenúfar que domina el mar, el alborozo de los tranvías, los zocos y las verbenas, los rótulos luminosos de los cabarés, las jóvenes —tan bellas e improbables como promesas—, los burdeles infestados de marineros tan ebrios como sus naves… Veo a Irène galopar a caballo por las crestas de los cerros, a Gino sangrando en el rellano de la escalera, a dos boxeadores que se machacan en un cuadrilátero entre clamores, el barrio de los negros y sus inspirados saltimbanquis, a los limpiabotas de Sidi Bel Abbes, a mis amigos de infancia Ramdane, Gomri, el Chivo… Veo a un chaval corriendo descalzo sobre las zarzas, a mi madre palmeándose los muslos de desesperación… Unas voces disonantes interrumpen la película en blanco y negro, se entrecruzan, me llenan la cabeza de granizo ardiente…
Me empujan hacia la guillotina.
Intento resistirme, pero ningún músculo me obedece. Camino hacia ella con la impresión de estar levitando. No noto el suelo bajo mis pies. No noto nada. Ya me veo muerto. Una luz blanca y cortante me arrolla y arrastra lejos, muy lejos en el tiempo.
·
·
I
Nora
1
Debo mi apodo al tendero de Graba.
La primera vez que me vio aparecer por su guarida, me examinó de pies a cabeza, impresionado por mi aspecto desastrado y lo espantosamente mal que olía, y me preguntó si salía de bajo tierra o de la noche. Me encontraba fatal, diarreico perdido y agotado tras una larga caminata por los montes.
—Soy de Turambo, señor.
El tendero torció sus labios gruesos como los de un sapo gigante. El nombre de mi pueblo natal no le sonaba de nada.
—¿Turambo? ¿Y en qué lugar del infierno se encuentra?
—No lo sé, señor. Quiero «medio duro» de levadura; tengo prisa.
El tendero se volvió hacia sus estantes medio vacíos y repitió, cogiéndose la barbilla entre el pulgar y el índice: «¿Turambo? ¿Turambo? No me suena de nada».
Desde aquel día, cada vez que pasaba ante su tienda me gritaba: «¡Eh, Turambo! ¿En qué lugar del infierno se encuentra tu poblacho?». Tenía tal vozarrón que todo el mundo acabó llamándome Turambo.
Mi pueblo acababa de ser borrado del mapa, una semana atrás, por un corrimiento de tierra. Aquello parecía el fin del mundo. Unos rayos enloquecidos desgarraban las tinieblas y los truenos parecían querer despiezar las montañas. Ya no se distinguían los hombres de los animales que corrían despavoridos y aullando como posesos. En cuestión de horas, las trombas de agua se habían llevado por delante nuestras casuchas, nuestras cabras y nuestros burros, nuestros gritos y oraciones.
Por la mañana, salvo los supervivientes que tiritaban sobre las rocas, embarrados hasta el cuello, no quedaba nada de la aldea. Mi padre se había volatilizado. Conseguimos recuperar algunos cuerpos, pero no quedaba rastro de Cara Partida, que, sin embargo, había sobrevivido a los diluvios de llamas y de acero de la Gran Guerra. Examinamos los estragos del torrente hasta la llanura, rebuscamos entre matorrales y grietas del terreno, levantamos troncos de árboles arrancados de cuajo por la crecida, pero nada.
Un anciano rezó por las víctimas, mi madre soltó una lágrima por su esposo; eso fue todo.
Quisimos recomponer lo que la tormenta había dispersado, pero carecíamos de medios y de esperanza. Nuestras bestias habían muerto, nuestras escasas cosechas habían quedado arrasadas, nuestros techos de cinc y nuestros corrales inservibles. Donde estuvo el pueblo, en la ladera de la montaña, solo quedaba una riada de barro parecida a un vómito pantagruélico.
Tras evaluar los destrozos, mi madre nos dijo: «Los mortales solo tienen un domicilio fijo: la tumba. En vida no poseen nada propio, ni casa ni patria».
Recogimos las escasas pertenencias que la catástrofe se había dignado dejarnos y nos fuimos a Graba, un gueto de Sidi Bel Abbes donde se amontonaban contingentes de muertos de hambre expulsados de sus tierras por el tifus o la codicia de los poderosos.
Muerto mi padre, mi tío Mekki se autoproclamó cabeza de familia apenas salido de la adolescencia. Con toda legitimidad, pues era el mayor de los hombres.
Éramos cinco en una choza encajonada entre un vertedero militar y un huerto raquítico: mi madre, una bereber robusta de frente tatuada, no muy guapa pero valiente; mi tía Rokaya, cuyo marido, vendedor ambulante, llevaba un decenio sin dar señales de vida; su hija Nora, de más o menos mi edad; mi tío Mekki, de quince años, y yo, con cuatro menos.
Como no conocíamos a nadie, solo podíamos contar con nosotros mismos.
Echaba de menos a mi padre.
Es extraño, no recuerdo haberlo visto de cerca. Desde que había regresado de la guerra, desfigurado por un casco de granada, se mantenía apartado, todo el día sentado a la sombra de un árbol solitario. Cuando mi prima Nora le llevaba de comer, se acercaba de puntillas, como si fuera a alimentar a una fiera. Estuve esperando a que volviera a pisar tierra, pero se negaba a bajarse de su deprimente nube. Al final, acabé confundiéndolo con un vago recuerdo, y luego ignorándolo por completo. Su desaparición no hizo sino confirmar su ausencia.
Pese a ello, en Graba no podía dejar de pensar en él a diario.
Mekki nos prometió que nuestra escala en el barrio de chabolas no se prolongaría si éramos capaces de trabajar duro para ganar el dinero que nos permitiría rehacer nuestra vida en otra parte. Mi madre y mi tía se dedicaron a cocinar tortas que mi tío vendía en los chiringuitos. Yo también quería ponerme manos a la obra. Chicos más enclenques que yo eran porteadores, burreros, vendedores de sopa, y parecían sacarle provecho. Mi tío se negó a ello. Admitía que era espabilado, pero no tanto como para tratar con timadores capaces de engatusar al mismísimo diablo. Lo que más temía era que me rajara el primero con quien me cruzase.
Así fue como acabé entregado a mí mismo.
En Turambo, mi madre me contaba historias sobre lugares llenos de neblina y poblados por seres monstruosos que me espantaban hasta en sueños, pero nunca se me ocurrió pensar que acabaría habitando uno de ellos. Ahora me estaba ocurriendo, no era ningún cuento. Graba era un deliro a cielo abierto, como si un maremoto, tras haberse desparramado tierra adentro, hubiese amontonado caóticamente toneladas de pecios y de desechos humanos. Las bestias de carga y los peones vivían mezclados. El chirrido de las carretas y los ladridos de los perros formaban un jaleo mareante. Aquella cloaca estaba infestada de aldeanos inválidos y de galeotes sin galera; en cuanto a los mendigos, no se llevaban a la boca ni un grano de maíz por mucho que imploraran hasta la afonía. Lo único que le quedaba a la gente por compartir era su desdicha.
Por todas partes, entre barracones destartalados y callejas dejadas de la mano de Dios, pandillas de mocosos se zurraban en orden de batalla. Por pequeñajos que fueran, ya tenían que apañárselas solos, pues el presente no era sino un preludio de lo que les esperaba de mayores. El derecho de pernada era para el que arreaba con más ganas, y la devoción filial se esfumaba apenas juraban obediencia a algún cabecilla.
No temía a esos pequeños golfos, pero sí parecerme a ellos. En Turambo no se soltaban tacos ni se faltaba al respeto a los mayores; se medían las palabras y, cuando algún chaval se pasaba de la raya, un carraspeo bastaba para ponerlo en su sitio. Pero en aquella caldera que apestaba a meado, cada risa y todo saludo o frase se adornaba con obscenidades.
Fue en Graba donde oí por vez primera a adultos soltar tacos.
El tendero tomaba el aire ante la puerta con su tripón sobre las rodillas. Un carretero le dijo:
—¿Qué, gordinflona, cuándo te toca parir?
—Vaya Dios a saber.
—¿Será chico o chica?
—Un elefantito —contestó llevándose una mano a la bragueta—. ¿Quieres que te enseñe la trompa?
Aquello me chocó.
La calma no regresaba hasta el anochecer. Entonces el gueto se recogía en sus obsesiones y, mecido por el eco de sus infamias, se disolvía en la oscuridad.
En Graba, la noche no llegaba ni caía, sino que se vertía desde el cielo sobre nosotros como una gigantesca caldera de alquitrán fresco, elástica y espesa, tragándose las colinas y los bosques, mientras impregnaba las mentes con su negrura. La gente callaba repentinamente, como senderistas sorprendidos por una avalancha. No se oía el menor ruido, el menor crujido en la espesura del monte bajo. Luego, poco a poco, sonaba el chasquido de un correaje, el chirrido de una verja, el vagido de un bebé, una riña entre chiquillos. La vida regresaba por sus fueros y las angustias nocturnas emergían como termitas, royendo las tinieblas. Y, justo cuando se apagaban las velas para dormir, los aterradores berridos de los borrachos sonaban a coro, y los rezagados se apresuraban en regresar a sus casas, no fueran sus cuerpos a aparecer de madrugada encharcados en sangre.
—¿Cuándo regresaremos a Turambo? —preguntaba yo a Mekki una y otra vez.
—Cuando el mar nos devuelva la tierra confiscada—me contestaba entre suspiros.
En la choza de enfrente vivía una viuda treintañera que habría sido guapa de haberse cuidado un poco. A veces, envuelta en su vetusta vestimenta y desmelenada, aparecía por casa para que le fiáramos algo de pan. Se presentaba sin previo aviso, farfullaba unas excusas, le quitaba a mi madre el pan de las manos y se largaba sin más.
Era un ser extraño; mi tía decía que estaba embrujada.
La viuda tenía un chiquillo no menos raro. Por la mañana, lo sacaba fuera, lo sentaba ante su fachada y le ordenaba que no se alejara bajo ningún pretexto. El chico era obediente. Podía pasarse horas bajo un sol de castigo, sudado, parpadeando y chupeteando un mendrugo con media sonrisa. Verlo siempre en el mismo sitio mientras comiscaba su pan rancio me producía tal malestar que recitaba un versículo para alejar los espíritus malignos que le hacían compaña. En un momento dado, le dio por seguirme de lejos. Ya fuera a pasear por el monte bajo o al vertedero militar, me bastaba con volverme para verlo detrás de mí, como un espantapájaros ambulante. Ya podía amenazarlo o echarlo a pedradas, pues se eclipsaba para reaparecer a la vuelta de un sendero, siempre a una distancia prudencial.
Harto ya de tenerlo siempre encima, pedí a la madre que atara a su retoño. Tras escucharme sin interrumpir, la viuda me dijo que el chico era huérfano de padre y que necesitaba compañía. Le contesté que ya tenía bastante con cargar con mi propia sombra. «Estás en tu derecho», suspiró la viuda. Esperaba que se pusiera hecha una furia, como solían hacer las mujeres del vecindario cuando disentían de algo, pero ella regresó a sus labores como si no hubiera pasado nada. Su resignación me apenó. Me hice cargo del niño. Era mayor que yo pero, por su cara de bobalicón, debía de tener menos cerebro que un pajarito. Además, no hablaba. Me lo llevaba al bosque a recoger azufaifas o a la colina para contemplar la vía férrea que relucía entre la grava. A lo lejos se veían hombres pastoreando raquíticas cabras cuyas esquilas rompían el aletargado silencio. Al pie de la colina estaban acampados unos gitanos, reconocibles por sus carromatos destartalados.
Por la noche encendían hogueras y rasgaban sus guitarras hasta el amanecer. Aunque la mayoría se limitaba a gandulear, sus ollas estaban siempre llenas. Creo que tenían un dios benevolente, pues, si bien no los colmaba con todos sus bienes, al menos cuidaba de que no pasaran hambre.
Nos cruzamos en el monte con Pedro el Gitano. Tenía más o menos nuestra edad y se conocía las guaridas de todas las presas. Cuando había llenado su zurrón, compartía su bocadillo con nosotros. Nos hicimos amigos. Un día nos invitó a su campamento. Así pude conocer de cerca a esos seres extraños que vivían de la bendición celestial.
Aunque irascible, su madre tenía buen fondo. Era una gorda bigotuda de pechos enormes, pelirroja y chispeante como una hoguera. Como no llevaba nada bajo su vestido, cuando se sentaba se le veía el vello púbico. Su marido era un setentón averiado que usaba una trompetilla acústica para oír y se pasaba el día chupeteando una cachimba antediluviana. Le bastaba con que lo miraran para echar a reír, enseñando un diente podrido y unas encías repugnantes. No obstante, cuando el sol se ocultaba tras los montes, el anciano se calaba un violín entre la barbilla y el hombro y arrancaba a sus cuerdas unos sonidos lastimeros que nos llenaban de melancolía. Nunca he oído a nadie tocar el violín mejor que él.
Pedro era muy talentoso. Era capaz de colocarse los pies detrás de la nuca y de mantenerse en equilibrio sobre sus manos, y también hacía malabarismos con antorchas; ambicionaba trabajar en un circo. Me describía una gran carpa con galerías y una pista circular adonde la gente acudía para ovacionar a animales salvajes asombrosamente amaestrados y a acróbatas que ejecutaban saltos mortales a diez metros del suelo. Pedro se extasiaba al hablarme de ese ruedo, donde también se exhibían monstruos humanos, enanos, fieras con dos cabezas y mujeres con cuerpazos de ensueño. «Hacen lo que nosotros, siempre están de acá para allá, pero cargando con osos, leones y boas.»
Yo creía que divagaba. Me costaba imaginar que un oso pedaleara sobre una bicicleta y a tipos pintarrajeados y calzados con zapatos de cincuenta centímetros. Pero Pedro contaba las cosas con tanto arte que, aunque me sonaran a cuento chino, me quedaba embobado escuchándolo. Además, en el campamento cada cual daba libre curso a sus elucubraciones, y eran los más grandes fabuladores del mundo. Por ejemplo, el viejo Gonsho, un chiquitajo tatuado desde el cuello hasta los muslos que presumía de haber muerto en una emboscada.
—Estuve muerto ocho días —contaba—. No vino ningún ángel a mecerme con su arpa, ni ningún demonio a pincharme el culo con su horca. Me limitaba a planear de un cielo a otro. Pero en ninguna parte he visto el jardín del Edén ni el infierno.
—Es normal —le dijo Pépé, el jefe del clan, tan anciano que podría estar en un museo—. Para eso, todo el mundo tendría que estar muerto. Luego vendrá el Juicio Final y solo después irán unos al paraíso y otros al infierno.
—No irás a decirme que los que la palmaron hace miles de años van a tener que esperar a que no quede nadie en el mundo para que los juzgue el Señor.
—Ya te lo he explicado, Gonsho —replicó Pépé, condescendiente—. A los cuarenta días de su muerte, la gente se reencarna. Dios no puede juzgarnos por una sola vida. Entonces nos resucita como ricos, luego como pobres, como soberanos, como vagabundos, como maleantes, etcétera, para ver cómo nos comportamos. No puede hacer nacer a un fulano con la mierda hasta el cuello y luego condenarlo sin darle una posibilidad de enmendarse. Para ser equitativo, nos hace cargar con distintos mochuelos y luego hace una síntesis de nuestras diferentes vidas antes de tomar una decisión.
—Si lo que dices es cierto, ¿cómo se entiende que yo haya resucitado con la misma jeta y el mismo cuerpo?
—Porque solo estuviste ocho días muerto —prosiguió Pépé con suprema pedagogía—, y se necesitan cuarenta para mutar. Además, los gitanos somos los únicos en tener el privilegio de volver a ser gitanos. Es porque tenemos una misión. No paramos de rular por el mundo, explorando las vías del destino. A nosotros es a quienes corresponde buscar la verdad. ¿Por qué, si no, crees que llevamos así desde la noche de los tiempos?
Meneó el índice a la altura de su sien para que Gonsho meditara un par de segundos esa revelación.
El debate podía prolongarse indefinidamente sin que nadie se apeara del burro. Para los gitanos, la porfía siempre prevalece sobre la convicción. Quien tiene una idea la defiende a machamartillo, pues no hay peor manera de perder la cara que desdiciéndose.
Los gitanos eran gente pintoresca, apasionante y trasnochada, y para ellos la familia era sagrada. Podían estar en desacuerdo, embroncarse y hasta llegar a las manos, pero la jerarquía permanecía inamovible bajo el atento control de la mama.
La mama me dio su bendición apenas me vio. Era una viuda venida a menos y siempre apoltronada sobre cojines bordados en su carromato, atestado de reliquias y de regalos; la tribu la veneraba como a una vaca sagrada. Me habría encantado arrojarme a sus brazos hasta confundirme con sus carnes.
Me encontraba a gusto con los gitanos. Me pasaba el día riendo y siempre surgía algún imprevisto. Me daban de comer y dejaban que me divirtiera a mi aire… Pero, una mañana, los carromatos se fueron. Del campamento solo quedaron restos del vivaque, huellas de rodadas en la tierra, algunas zapatillas agujereadas, un chal enganchado a un matorral y las cacas de los perros. Nunca he visto nada tan desolado como esa área abandonada por los gitanos y devuelta a su nulidad. Estuve regresando allá durante semanas para convocar mis recuerdos con la esperanza de captar algún eco, una risa, una voz, pero no hubo respuesta, ni siquiera el sonido de un violín para aliviar mi pena. Después de su partida, volví a la insignificancia de los horizontes y al hastío de los días sin relieve que giraban sobre sí mismos como fieras insoladas.
Los días se sucedían sin avanzar, monótonos, ciegos y vacíos, aplastándome el cuerpo.
En casa era una molestia para todos. «Vuelve a la calle a ver si te traga la tierra, ¿no ves que estamos trabajando?»
La calle me asustaba.
Ya no se podía frecuentar el vertedero militar desde que se habían multiplicado los detritívoros, pues pobre del que se atreviera a disputarles un desperdicio.
Solo me quedaba el ferrocarril, así que me pasaba las horas acechando el tren e imaginándome dentro de él. De hecho, acabé colándome cierta vez que tuvo una avería y se quedó como pegado a las vías. Dos mecánicos estaban atareados alrededor de la locomotora. Me acerqué al furgón de cola. La puerta estaba abierta. Ayudé a subirse a mi compañero de infortunio, me senté sobre un saco vacío y, con los brazos alrededor de mis rodillas, me quedé contemplando el cielo por los intersticios del techo. Me veía atravesando espacios verdeantes, puentes y granjas, mientras huía del gueto, donde nada bueno me esperaba. El tren se puso de repente en marcha. El huérfano se tambaleó y se apoyó en una pared para no caer. Di un brinco al oír el silbato de la locomotora. Fuera, el campo empezó a desfilar lentamente. Salté y estuve a punto de partirme un tobillo contra el balasto. En cuanto al huérfano, se quedó inmóvil. «¡Baja, no tengas miedo, yo te alcanzaré!», le grité. No saltó, muerto de miedo. Me fui asustando a medida que el tren tomaba velocidad. «Salta, salta…» Eché a correr sobre el balasto, cuyas piedras cortaban como cascotes de vidrio. El huérfano lloraba. Sus berridos superaron los mugidos procedentes del vagón de las reses. Comprendí que no saltaría. Me tocaba ir tras él. Como siempre. Corrí sin detenerme, el pecho me ardía y me sangraban los pies. Estuve a punto de asir un soporte, pero este se fue alejando de mi mano. No porque hubiese frenado mi carrera, sino porque el monstruo de hierro se iba envalentonando a medida que la locomotora soltaba más humo. Al cabo de una enloquecida carrera, me detuve con las piernas hechas fosfatina. El tren se fue alejando hasta que se diluyó en la polvareda.
Seguí resignadamente los raíles durante kilómetros. Bajo un sol de castigo… Vi una silueta a lo lejos y me apresuré en alcanzarla por si era el huérfano, pero no era él.
El sol empezó a caer. Me encontraba a mucha distancia de Graba. Tenía que regresar antes de que anocheciera, si no también yo podía perderme.
La viuda estaba en nuestra casa, demacrada por la preocupación. Al verme entrar solo, salió en tromba a la calle y regresó aún más pálida.
—¿Qué has hecho de mi bebé?
Me sacudió con saña.
—¿Dónde está mi hijo? Estaba contigo. Tenías que cuidar de él.
—El tren…
—¿Qué pasa con el tren?
Se me contrajo la garganta. No conseguía tragar saliva.
—¿Qué ha pasado con el tren? ¡Habla!
—Se lo ha llevado.
Hubo un silencio.
La viuda parecía no entender. Frunció el ceño. Sentí como sus dedos se aflojaban sobre mis hombros. Soltó inesperadamente una risotada y se quedó pensativa. Creí que volvería a saltar, que me arañaría la cara, que pondría nuestra casucha patas arriba, y a nosotros también, pero se apoyó en la pared y se deslizó hacia abajo. Así se quedó, con los codos sobre las rodillas y la cabeza entre las manos. Le ardía la mirada y por su mejilla rodó una lágrima que no se limpió.
—Debemos aceptar lo que Dios decide —suspiró con voz cavernosa—. Todo lo que ocurre en este mundo es voluntad suya.
Mi madre intentó ponerle una mano compasiva sobre el hombro. La viuda la apartó con asco.
—No me toques. No quiero que te apiades de mí. La piedad no sirve de nada. Ya no necesito a nadie. Ahora que mi hijo no está, también puedo irme yo. Hace años que deseo acabar con mi perra vida. Pero mi hijo era un poco retrasado. No veía cómo iba a sobrevivir entre tanta gente desalmada… Tengo unas ganas locas de soltar un par de cosas al que solo me creó para hacérmelas pasar putas.
—Estás chocheando, pobre loca. Matarse es pecado.
—No creo que exista peor infierno que el mío, ni en el cielo ni en ninguna otra parte.
Miró hacia mí y en sus ojos pareció concentrarse todo el desamparo de la humanidad.
—¡Descuartizado por un tren! ¡Dios mío! ¿Cómo puedes acabar así con este niño después de lo que ya le has hecho pasar?
Me quedé patidifuso ante su delirio.
Se apoyó sobre las palmas de sus manos y se incorporó con dificultad.
—Enséñame dónde está mi bebé. ¿Queda algo de él para poder enterrarlo?
—No está muerto —le grité.
Dio un respingo. Sus ojos me fulminaron con la ferocidad del rayo.
—¿Cómo? ¿Has dejado solo a mi hijo mientras se desangraba?
—El tren no lo ha atropellado. Nos subimos en él y, cuando arrancó, yo salté, pero él se quedó. Le grité que saltara pero no se atrevió. Corrí tras el tren, luego estuve caminando mucho tiempo por la vía, pero él no se había bajado.
La viuda se volvió a sujetar la cabeza con las manos. De nuevo, parecía no entender nada. De repente se atiesó y vi la expresión de su cara pasar de la perplejidad al alivio y luego del alivio al pánico y del pánico a la histeria.
—¡Ay, Dios mío! Mi hijo se ha perdido. Se lo van a comer crudo. Ni siquiera sabe tender la mano. Le da miedo la noche, le da miedo la gente. ¡Oh, Dios mío! ¿Dónde estará mi bebé?
Me agarró por la garganta y me sacudió como si quisiera arrancarme la cabeza. Mi madre y mi tía intentaron apartarme de ella. Las repelió a coces y, totalmente enajenada, se puso a gritar y a agitarse como un torbellino, tirando al suelo todo lo que pillaba. De pronto soltó un aullido y se derrumbó entre espasmos, con los ojos en blanco.
Mi madre se levantó del suelo; tenía arañazos por todas partes. Con una tranquilidad asombrosa, fue a buscar una llave grande de carcelero y la colocó en la mano de la viuda: una práctica habitual con las personas que se habían desmayado tras un malestar o una conmoción.
Mi tía, pasmada, pidió a su hija que fuera en busca de Mekki antes de que la demente recobrara el conocimiento.
Mekki no se anduvo con contemplaciones. Nora se lo había contado todo. Eso le bastó y no se preocupó en saber más. Aquí, primero te arrean y luego, si acaso, se argumenta. «¡Perro asqueroso! ¡Te voy a matar!» Se abalanzó sobre mí y me dio una señora paliza. Creí que nunca iba a parar.
Mi madre no intervino.
Era asunto de hombres.
Tras dejarme hecho un cisco, mi tío me ordenó que lo llevara hasta la vía para que le dijera qué dirección había tomado el tren, pero yo no podía caminar. El balasto me había destrozado los pies y la paliza me había rematado.
—¿Adónde voy a buscarlo de noche? —masculló al salir de casa.
Al amanecer, Mekki no había regresado. La viuda pasaba por casa cada cinco minutos, cada vez más descompuesta.
Pasaron tres días y seguíamos sin saber nada. Al cabo de una semana empezamos a temernos lo peor. Mi tía empalmaba una oración con otra. Mi madre iba y venía por la única habitación de nuestra casucha. «Supongo que estarás orgulloso de ti —refunfuñaba conteniéndose para no azotarme—. ¿Ves a qué conducen tus diabluras? Tienes toda la culpa. Vaya uno a saber si los chacales no estarán royendo ahora los restos de tu tío. ¿Qué va a ser de nosotros sin él?»
Cuando habíamos empezado a perder toda esperanza, oímos gritar a la viuda. Fue hacia las tres de la tarde. Salimos corriendo a la calle. A Mekki le costaba mantenerse en pie. Tenía la cara descompuesta y estaba mugriento de pies a cabeza. La viuda abrazaba a su hijo con todas sus ganas, le apartaba la ropa para comprobar que no estaba herido, hurgaba en su cabeza en busca de un chichón o alguna herida. El huérfano estaba seriamente afectado por la caminata y el hambre, pero sano y salvo. Me miraba con sus ojos glaucos y me señalaba como se hace con un culpable.
·
© Yasmina Khadra · 2013 | Traducción del francés: Wenceslao-Carlos Lozano | Cedido a M’Sur por Ediciones Destino.