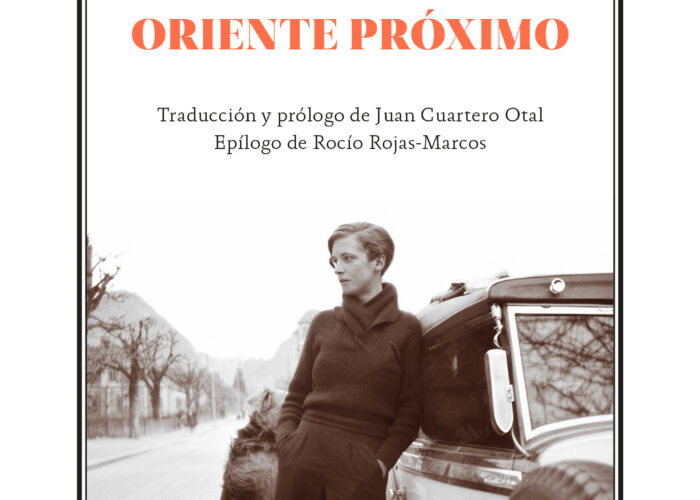Andrés Mourenza
Sínora
Andrés Mourenza
Cien años de frontera

σύνορο (πληθ. σύνορα). sínoro (pl. sínora). 1α. Línea que separa dos propiedades o unidades
administrativas: La linde septentrional de esta finca es la carretera. El Evros es la frontera natural entre Grecia y Turquía… Así, con una cita de un diccionario griego, empieza el prólogo que el periodista Andrés Mourenza le ha puesto a su libro, y uno está tentado de preguntarle si existe de verdad ese diccionario que ilustra el concepto de frontera precisamente con aquella en la que se desarrolla gran parte de Sínora: la del río Evros. El río más mortífero de Europa, lo llamé en un reportaje sobre refugiados y migrantes que hice en 2011 junto a Mourenza, por entonces mi maestro en eso de cubrir el día a día de un país tan vasto como Turquía.
Andrés Mourenza probablemente sea el periodista español que mejor conoce Turquía, pero este libro demuestra que no se ha quedado ahí. También es uno de los que mejor conocen Grecia: estuvo de corresponsal tres años. Pero es con certeza el que mejor conoce la frontera entre ambos países, esa frontera que durante un siglo ha unido Élade y Anatolia más que separarlos, desde aquel río entre alisales y sotobosque hasta esas franjas de agua azul entre alisios y olas de bañera, que hoy se han convertido en mucho más mortíferas que en épocas de Ulises.
Porque esto no es un libro sobre los refugiados como los demás que usted, preocupado lector, ya tendrá en su estantería. Es un libro sobre refugiados, sí, sobre migrantes, sobre desarraigados, sí, pero arranca hace un siglo para llevarnos hasta los naufragios de hoy. Conocerá a personajes que cruzaban el Egeo apretujadas en frágiles barcas… al terminar la I Guerra Mundial. Entonces, más de un millón de griegos de Anatolia pasaron a lo que tardó mucho en convertirse en su nueva patria, y un número menor de turcos —así se llamaba a quien fuera musulmán en Grecia o los Balcanes— hizo el camino inverso.
Esta es la historia reciente de la sínora, la frontera que hoy conocemos de filmes y noticiarios, poblada de pakistaníes, sirios, africanos, afganos. Con su experiencia de reportero de años en esta zona, en ambas orillas, siempre muy cerca de las balsas y los salvavidas, Andrés Mourenza, que habla griego y turco, ha tejido un libro, casi una novela —así se lee— que une pasado y presente, costa e isla, Anatolia y Egeo, inseparables ya. Porque, así nos lo recuerda, también en turco, sınır significa frontera.
La editorial La Caja Books ha cedido un avance de lectura a M’Sur. Sínora llega mañana a librerías.
[Ilya U. Topper]
Sínora
Historias de la frontera de Europa
y de las personas que la habitan
La Caja Books (2020)
·
5
La tristeza que trajeron de Anatolia
·
La comida de aquel restaurante de la calle Themistokleous me resultaba demasiado familiar tras tres años viviendo en Turquía. Era la primera vez que visitaba Atenas, en octubre de 2008, y aunque el menú estaba escrito en caracteres griegos, no resultaba difícil desentrañar el nombre de los platos: hunkar begendi, dolmades, iskender kebab, adana kebab… las mismas especialidades que uno puede hallar en cualquier lugar de Turquía. Y no, no se trataba de un restaurante turco recién abierto en el centro de la capital griega: los carteles que colgaban de las paredes retrataban a viejas estrellas de la canción griega o reproducían antiguas fotos de la Atenas de principios del siglo pasado. Era un local de Polítiki kouzina, es decir, de «comida de La Ciudad» (I Póli). Y La Ciudad, así en mayúsculas, no es otra que Estambul, que sigue siendo Konstantinoúpoli para los griegos.
El restaurante lo regentaban descendientes de aquellos cristianos expulsados por los turcos ochenta y cinco años antes, que se instalaron en Atenas con toda su añoranza, sus sabores y sus especias orientales.
Los refugiados, prósfiges, como se les llama en Grecia, habían perdido su país, bien a causa de la guerra o bien por el decreto de intercambio. La patria es allí donde están enterrados los ancestros de uno, dicen las gentes de los pueblos anatolios, y en apenas unos meses los cristianos de Anatolia se vieron alejados de las tumbas de sus antepasados, de sus pueblos y ciudades, de sus hogares, de su patria. Y trasladados a un nuevo país que, por mucho que las autoridades les dijesen que era el suyo, el verdadero, el propio, se les hacía todavía extraño.
Grecia era, entonces, un territorio eminentemente rural y montañoso, mal comunicado, de gentes frugales y rústicas. Y ellos, hijos de cultura anatolia y en general más refinados que sus anfitriones –procedían en muchos casos de núcleos cuya cultura urbana se remontaba siglos atrás–, veían su nuevo hogar como un país pobre, seco, sin carreteras e infestado de malaria. Adaptarse a la nueva realidad no fue fácil.
«No podía imaginarse una visión más trágica. Vi siete mil personas hacinadas en un barco cuya capacidad era de dos mil. Una masa humana que se retorcía de dolor, apretujada como sardinas en cubierta», escribía el diplomático estadounidense Henry Morgenthau sobre su visita al puerto de Salónica en noviembre de 1923. «Habían permanecido en el mar durante cuatro días. Sin espacio para estirarse en el suelo, sin comida para alimentarse, sin acceso a retretes. Durante esos cuatro días y noches, muchos permanecieron en cubierta a la intemperie, empapados por la lluvia de otoño, ateridos por el frío viento nocturno, llagados por el sol de mediodía. Llegaron a tierra andrajosos, hambrientos, enfermos, cubiertos de mugre, con los ojos hundidos, exhalando la horrible peste de la inmundicia humana. Y solo unas semanas antes, estos ancianos y niños y mujeres vivían en paz, en hogares felices, como ciudadanos industriosos y de provecho, en confortables hogares, bien vestidos y alimentados por los frutos del trabajo honrado».
Los refugiados llegaban en barcos atestados, en su mayoría buques mercantes que aceptaban transportar su nuevo flete a la salvación en Grecia. Entre 1922 y 1924, barco tras barco, cientos, miles, decenas de miles, centenares de miles de refugiados atracaron en los puertos de Salónica, del Pireo, de islas como Lesbos o Quíos para ser alojados donde se podía: en escuelas abarrotadas, edificios oficiales, iglesias, campamentos. En esas condiciones de insalubridad, los brotes infecciosos y las epidemias eran comunes. Tifus, viruela, cólera. Tanto así que algunos médicos de Grecia se negaban a atender a los refugiados y esa labor recaía en las organizaciones humanitarias como la American Women’s Hospitals (AWH), de la doctora Esther Pohl Lovejoy:
Las condiciones de los refugiados son indescriptibles. Personas, en su mayoría mujeres y niños, sin patria, rechazados por el mundo; incapaces de hablar la lengua griega; conducidos de un lugar a otro como animales; hacinados en agujeros húmedos y en casuchas; les falta comida, combustible, agua, lugares donde dormir y ropa; tienen frío, están hambrientos y enfermos. AWH gestiona catorce hospitales y un número mayor de dispensarios en Grecia y las islas del Egeo, donde combate las epidemias con gran dificultad. En este momento, AWH alimenta, aloja en tiendas de campaña y atiende a ocho mil personas en cuarentena en la isla de Makronisi.
El país estaba al borde de la ruina económica y la catástrofe humanitaria. Grecia había culminado la Primera Guerra Mundial en una posición envidiable: sin apenas daños en sus infraestructuras y con el dracma reforzado por la depreciación de las divisas rivales. Pero la aventura militar en Asia Menor iniciada en 1919, que se convirtió en una costosa guerra de desgaste, provocó una continuada depreciación de su moneda. La economía helena dependía del comercio exterior: exportaba pasas, aceite, tabaco, pero debía importar buena parte de los productos con los que se alimentaba y vestía su población, lo que se hizo cada vez más difícil con una moneda debilitada. Empobrecida como estaba Grecia, la llegada de más de un millón de refugiados desharrapados y hambrientos era un golpe que no podía asumir. De no haberse dispuesto una intervención humanitaria, con organizaciones como la Cruz Roja Americana, Near East Relief o Save the Children al frente, probablemente las muertes de refugiados se habrían contado por centenares de miles.
A finales de 1922, medio millón de refugiados dependían de la comida que repartía la Cruz Roja en Atenas, el Pireo y alrededores. En Salónica, los refugiados recibían un cuarto de hogaza de pan al día y, de vez en cuando, algunas patatas. Allí llegó la niña Anna Karabetsou y su familia, procedentes de Esmirna:
–Nos dieron una cuchara, un cazo y un plato. Nos pusimos en fila para recibir nuestra ración. Pero era muy duro para nosotros. Yo lloraba y a la gente le dio pena y nos dejaron pasar al principio de la cola.
No es difícil ponerse en su piel: apenas habían pasado unos meses desde que disfrutaban de una vida plácida en las costas de Asia Menor y ahora su familia lo había perdido todo y debía empezar desde cero.
Los griegos acogieron a sus correligionarios de Anatolia como quien recibe a un pariente que apenas conoce pero al que se sabe unido por una relación de sangre. Muchos se volcaron en ayudar a los recién llegados, pero también hubo actitudes que al lector no le sonarán tan lejanas.
—Llovía y todas las puertas se nos cerraban. Acaso la gente de Quíos nos tenía miedo, no sé. Nos miraban desde las ventanas de los pisos superiores mientras buscábamos refugio de la lluvia. Resolvimos que Quíos no era un lugar en el que pudiéramos quedarnos —narraría años después la refugiada Saroula Skyfti.
Los griegos monárquicos temían, no sin cierta razón, que los refugiados fuesen de ideas liberales y partidarios de Venizelos o, aún peor, comunistas, y con su llegada alterasen los equilibrios políticos de un país tremendamente polarizado. Otros se quejaban de que la llegada de los refugiados no les permitía disfrutar de las tierras que justamente habrían de adquirir tras expulsar a los musulmanes y otros enemigos de la nación helena. Otros, simplemente, creían que los refugiados eran demasiados, demasiado pobres, demasiado enfermos y demasiado diferentes para ser asumidos por un Estado en tan precarias condiciones como era el griego.
En Turquía las cosas no fueron muy diferentes. Si a los refugiados de Anatolia en Grecia los insultaban llamándoles «bautizados con yogur» —como es tradición entre los pueblos anatolios, acompañaban todas las comidas con yogur— y ponían en duda su verdadera ascendencia con calificativos como «turcos» o «turkospóros» (semilla de turco), a los refugiados de los Balcanes los turcos los llamaban yarı-gâvur (medio infieles), dando a entender que, por muy musulmanes que se considerasen, nunca lo serían del todo al haber vivido tanto tiempo entre cristianos y haber adoptado algunas de sus costumbres.
—Mi familia vino de Neapoli, a cincuenta kilómetros de Salónica —relata Sefer Güvenç, hijo de refugiados musulmanes de Grecia—. En un buque de carga, mis abuelos y mis padres llegaron a Tuzla, donde estaba la Tahaffuzhane.
La Tahaffuzhane, la casa de cuarentena de un antiguo hospital naval, era donde se concentraba la llegada de los mübadil, los «intercambiados», como se les llamó en Turquía. Los hacían pasar por un hamam, los vacunaban y desinfectaban sus ropas. Y después les indicaban los lugares a los que debían dirigirse.
—A los míos los embarcaron hacia Tekirdağ [Tracia Oriental] y desde allí fueron caminando, en carros y con sus animales, hasta el pueblo que les había tocado. Hubo otros que tuvieron que caminar varios meses; por ejemplo, a los que desembarcaron en Esmirna y enviaron al interior de Anatolia. Hubo también a los que se les dijo: «Vais a Küthaya» [trescientos kilómetros al este] y al llegar allá se encontraban con que la aldea asignada había sido quemada por los soldados griegos en su huida o por los turcos en venganza. O que las casas que les había tocado estaban ya ocupadas por otras familias. Entonces les decían: «Os enviamos a Kayseri, o a Sivas». Y a caminar otros seiscientos kilómetros. Hubo grupos a los que cambiaron de sitio cuatro o cinco veces.
No eran los primeros refugiados musulmanes en llegar. A medida que el Imperio otomano había ido perdiendo territorios, primero en goteos, más tarde en oleadas, cientos de miles de refugiados musulmanes convergieron en Anatolia –bosnios, turcos del Danubio, circasianos, musulmanes cretenses– portando consigo el resentimiento contra los cristianos que los habían expulsado de sus hogares. Solo desde el inicio de las guerras balcánicas hasta 1920, el Ministerio otomano para los Refugiados anotó la llegada de más de 550 000 personas de los países vecinos.
«Yo mismo me encontré en 1921 a refugiados acampados en el patio de una mezquita de Constantinopla, que habían permanecido allí desde 1912. Si bien la mayoría habían sido recolocados en Anatolia por el Ministerio para los Refugiados y la Media Luna Roja Otomana», escribe el historiador Arnold Toynbee.
El inconveniente era que el lugar donde naturalmente podrían haber sido acogidos los nuevos refugiados del intercambio de población, la costa de Asia Menor, que hasta la fecha había sido una de las zonas más desarrolladas de Anatolia, también había sido la más afectada por la guerra. Muchos pueblos estaban en ruinas; y las infraestructuras, severamente dañadas. Por si fuera poco, al expulsar a la población cristiana, Turquía perdió también buena parte de sus empresarios y de sus trabajadores especializados. En los años finales del Imperio, la mitad de los médicos, farmacéuticos y arquitectos y un tercio de los ingenieros eran griegos. Cerca del 70 % de las empresas de comercio internacional estaban en manos de griegos y armenios, así como más del 40 % del sector bancario.
De acuerdo al tratado que regía el intercambio, el estado receptor se comprometía a resarcir a los refugiados con una cantidad igual al valor de las propiedades perdidas. Pero no ocurrió así, ni en Grecia —donde el Gobierno no podía hacer frente a tamañas compensaciones— ni en Turquía, donde avispados burócratas locales hicieron lo posible por quedarse con las fincas, mansiones y negocios que habían dejado atrás los cristianos.
—Sí nos dieron cierta compensación y se entregaron tierras, pero no equivalentes a lo que habías perdido —explica Güvenç—. Tuvimos, además, otros contratiempos. Por ejemplo, a gente que venía de Drama, acostumbrada a apacentar sus rebaños en las montañas, se la enviaba a las costas del Egeo. ¿Y qué idea tenían ellos de la pesca o de plantar algodón o de cuidar viñas y olivares? Incluso el clima era distinto. Había muchos mosquitos y enfermaron de dengue.
Bastantes terminaron por irse a las ciudades, convertidos en proletarios. Incluso las mujeres, que no permanecían en casa y trabajaban en las fábricas de tabaco. Porque ahí había una diferencia cultural: la mujer anatolia se quedaba al frente del hogar, la de Rumelia participaba de la vida económica.
No solo las costumbres de los recién llegados eran diferentes de las de los turcos de Anatolia. A veces, la barrera era incluso lingüística.
—Los griegos expulsados de Samsun, Bafra, Capadocia, Denizli, Burdur, Antalya… hablaban turco, aunque en muchos casos escrito con caracteres griegos. Y los musulmanes que vinieron aquí, los de Creta, Yanya, Kozani, Neapoli y Grevena, tenían como lengua materna el griego. Es más, quienes venían de Edessa hablaban en macedonio, y otros eran pomacos, es decir, que su idioma era el búlgaro. De modo que ni en un sitio ni en otro fuimos bien recibidos.
La familia de Güvenç se instaló en una aldea cercana a Malkara (Tracia Oriental), que había sido anteriormente griega y, por tanto, estaba completamente desierta cuando llegaron.
—Ahí no teníamos problemas. Pero no vives solo en la aldea; sales, trabajas, vas a la escuela. Y ahí sí notábamos que se nos marginaba. Se consideraba una vergüenza el haber venido a tu país y no hablar la lengua.
Durante las primeras décadas —la primera generación de deportados— hubo una cierta segregación entre los refugiados y los autóctonos. En localidades turcas como Tuzla o Çatalca, vivían en barrios diferentes, frecuentaban diferentes mezquitas y no se casaban entre sí. Fue la escuela, con su lengua unificadora —con un nuevo alfabeto latino, depurada y reformada de su anterior forma otomana— y sus buenas dosis de propaganda nacionalista, la que los convirtió poco a poco en ciudadanos de un mismo estado-nación y derribó las barreras entre los musulmanes de Anatolia y los de los Balcanes. En los años treinta, Turquía entró en un fervor nacionalista no muy diferente del que se vivía en otras partes de Europa, hubo campañas que llenaron las ciudades de carteles en los que se leía «Ciudadano, ¡habla turco!» y castigaban con multas al que hablase otro idioma en público; o leyes como la de Reasentamiento de 1935, que obligó a minorías musulmanas que hablaban distintas lenguas de la turca a trasladarse a otras zonas del país donde fueron asimiladas por la mayoría turcoparlante, o medidas destinadas a arrebatar a los pocos integrantes de las minorías religiosas que quedaban —judíos y cristianos de Estambul— su participación en ciertos sectores económicos.
Los refugiados se convirtieron en ciudadanos leales a la nueva República y si algunos, los más ancianos, echaban de menos sus antiguas vidas en Grecia, se cuidaron mucho de no decirlo en público. Se impuso el discurso de que los intercambiados habían sido salvados de una muerte segura a manos de los griegos. Lo cual era cierto, pero solo en parte. Las vivencias y los sufrimientos de los expulsados quedaron reprimidas en lo más profundo de la memoria, aparcados en el desván de los recuerdos.
Aproximadamente la mitad de los 1,2 millones de refugiados llegados a Grecia fueron enviados a Macedonia y Tracia, en el norte del país, donde sustituirían a los musulmanes expulsados, ocuparían sus fincas y las pondrían a rendir cuanto antes a fin de evitar la hambruna. Cientos de miles fueron repartidos en diversas regiones, pero otros tantos quedaron en las grandes ciudades a merced de la buena voluntad de las gentes y las autoridades locales, pues hasta la década de 1930 no se entregaron las nuevas casas construidas con ayuda internacional. Así, comenzaron a surgir barriadas de chabolas creadas con tablas, chapa y bidones vacíos. Las calles de Atenas y de Salónica adquirieron un aspecto pintoresco, escribe el periodista Bruce Clark, donde se mezclaban los coloridos trajes de los refugiados, con sus extraños dialectos, vendedores ambulantes, mendigos y lustrabotas, muchos con vestidos improvisados con sacos y calzado hecho con trozos de neumáticos. Como ocurrió con el blues en Estados Unidos y el tango en Argentina, en ese ambiente de hacinamiento y desgarro del inmigrante, particularmente en los cafés y tabernas del puerto del Pireo, entre golfos, prostitutas y fumaderos de hachís —otra costumbre traída de tierras otomanas—, floreció una de las músicas populares más bellas de Grecia: el rebetiko, eléctrico y agridulce, de métrica otomana, suspiros turcos y letras griegas de bajos fondos.
La película de Tassos Boulmetis Un toque de canela (2003), cuyo título original es, no en vano, Politiki kouzina, narra la fractura emocional de los griegos obligados a abandonar Estambul.
«Estuve a punto de renunciar a mi fe y convertirme en musulmán para que me permitieran quedarme», afirma en un momento uno de los protagonistas. Del mismo modo que los personajes del film, los expulsados de Anatolia han navegado durante décadas entre sentimientos encontrados: su adscripción a la nueva patria y la displicencia con la que fueron tratados por sus correligionarios a su llegada a Grecia; las persecuciones sufridas a manos de los turcos y el recuerdo, conservado entre los paños de la memoria y a veces idealizado, de lo que fue su vida en Anatolia.
Al terminar de comer en el restaurante de Polítiki kouzina, me dirigí al encuentro de una colega periodista. Habíamos quedado en el edificio de la —ya extinta— sede de la Asociación de Prensa Extranjera, cuya puerta guardaba una anciana señora. En su cuello, en lugar de la cruz ortodoxa que suelen portar los griegos, lucía una tuğra de plata, la insignia del sultán otomano. Tras decirle de donde venía, me dio la bienvenida en turco: «Hosgeldiniz». Cuando hablaba esa lengua, en sus ojos brillaba una extraña añoranza. Ella también fue refugiada.
·
·
© Andrés Mourenza (2020) · | Cedido por La Caja Books