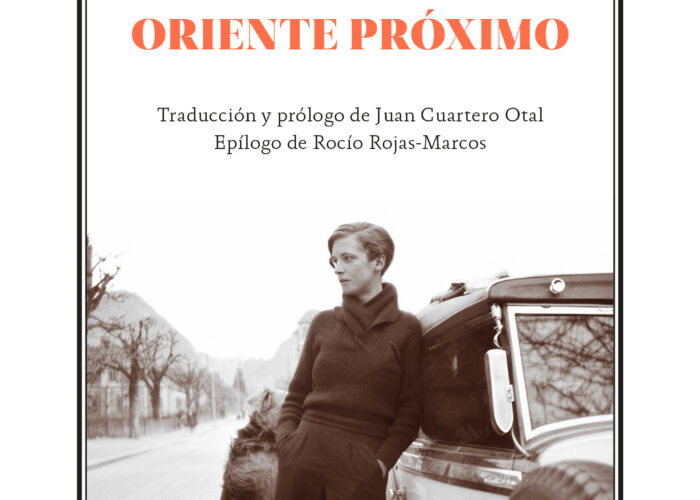Aslı Erdoğan
El edificio de piedra
M'Sur
Por fin, Asli

Lúgubre es uno de los primeros adjetivos que a uno se le viene a la mente. Siniestro, a veces, cargado de mal agüero, casi siempre, aunque uno no sabría decir por qué. Leer a Aslı Erdoğan es convivir con la sensación de algo no es como debe ser, algo saldrá mal, algo fallará a lo largo de la historia.
Incluso cuando se trata de seis chicas escapándose, impacientes, de un sanatorio para acudir a una misteriosa cita en el bosque: la historia no por cierto toque sensual menos siniestra que algunos, muy pocos, tuvimos oportunidad de leer en Ucells de fusta, la plaquette que el PEN Club catalán sacó en 2017.
La cito porque por lo demás, Aslı Erdoğan (Estambul, 1967), escritora turca galardonada con varios premios, del Fait Saik al Tucholsky, autora de dos novelas (La ciudad bajo el manto rojo, sobre Río de Janeiro, y El mandarín milagroso), dos colecciones de cuentos cortos y varias obras de columnas y ensayos, traducida a decenas de idiomas, presente en las más importantes citas de la literatura europea, ha estado hasta la fecha totalmente ausente de la literatura de España. Salvo un relato breve en la revista Caleta / MSur, en 2015 y una invitación al Tres Festival de Granada de 2018.
Ahora la editorial Armaenia cierra por fin este hueco en nuestro conocimiento de las letras universales con la publicación del volumen de relatos El edificio de piedra. Por supuesto, en la mejor traducción posible: la firma Rafael Carpintero. Y nos permite acceder al universo de esta física nuclear convertida en escritora y, no exactamente por voluntad propia, perseguida política y exiliada.
El visitante matutino, el primer cuento de la colección publicada por Armaenia, transcurre en un centro de acogida para refugiados políticos. Fue publicado en 2009, ocho años antes de que ella, efectivamente, se convirtiera en refugiada, tras meses de cárcel bajo acusaciones absurdas y un juicio en el que el corpus delicti era su firma en un periódico dedicado a los derechos de la minoría kurda.
Otro adjetivo que viene a la mente es lírico: las frases densas de Asli Erdogan conjuran imágenes, muy precisas, casi hiperrealistas a veces. Hay un relato, sí, pero sobre todo hay poesía. Narrativa para ser tomada a tragos cortos, como una bebida fuerte.
[Ilya U. Topper]
El edificio de piedra
El visitante matutino
(fragmento)
·
Por fin llegó el amanecer. El día nació después de una noche que había avanzado con dificultad, lenta como un tren de mercancías que sube una cuesta. En la ventana de mi buhardilla apareció en silencio una mancha que fue profundizándose. Un sol somnoliento, un sol septentrional, comedido y vergonzoso, anunció, como quien cumple con una obligación, que había comenzado el nuevo día. Todo lo que veía en aquel momento, junto con el tejado mojado que ascendía como si dibujara un ángulo recto, era una rebanada de cielo aprisionado entre árboles gigantescos. Ramas delgadas y enlutadas mecidas por el viento, hojas temblorosas ligeramente podridas… Como manos de un pordiosero abriéndose al cielo en vano. Era agosto y podemos decir que verano… Presunto verano. Ya me había derrotado el abatimiento brumoso de aquel país del norte y mi alma estaba ahíta de aquella ciudad rodeada por el mar, por la lluvia y por el olor a algas.
En algún lugar de la casa de madera el teléfono suena largamente, con insistencia. Aunque la oscuridad del cuarto pueda engañar, son las ocho pasadas, pero es demasiado pronto para este sitio, para el centro de refugiados. A esas horas no se oyen más que ronquidos, suspiros y la respiración de la casa de madera en su sueño agitado. En la habitación a mi derecha está la bosnia que siente un placer especial enseñando sus heridas de metralla a las frías bellezas del norte —las heridas de la mayoría de nosotras son más silenciosas—. A mi izquierda, una rusa que subsiste trabajando en películas porno escucha hasta el amanecer canciones protesta de una época que se terminó hace mucho. Más allá, una mujer con el pelo teñido de rojo de la que nadie sabe ni su origen ni a qué se dedica, y al fondo, la rumana ligona y gorrona, cien por cien gitana, que no ha trabajado ni un solo día de su vida y que ha conseguido que todo el mundo se tragara el cuento de que es una madre somalí. Le gusta presumir diciendo que es capaz de derretir el corazón más helado con su acordeón. Refugiadas, cada una llegada de una tierra, cada una de una noche, ahora duermen en la retaguardia el sueño de quienes se acostumbraron a la sangre. Resignadas a un destino que odian, no confían en nada más que en la desgracia a la que hace mucho que se han rendido. Por nuestro refugio común se arrastra una nube de olor a bebida, sudor, tabaco y piel sucia agravada por todos los excesos y decepciones del mundo, y algunas mañanas unos pasos muy ligeros resuenan en la nube. Puede que el andrajoso fantasma de la soledad, manchado de barro y otras cosas, esté abandonando la casa tambaleándose, o quizá la mujer de pelo rojo ha estado probando un nuevo amante.
Antes de que cese el timbre del teléfono, se oyen unos pasos en la escalera. Pasos lentos, cansados, que han recorrido un largo camino, se acercan, se acercan y se detienen ante mi puerta. Tras un encogimiento de corazón que pasa en lugar de los segundos, oigo mi nombre. Quizá me esté engañando mi imaginación, pero una voz ronca me llama en mi lengua materna.
—Sí, soy yo. Pase.
La puerta se abre casi gimiendo, con un crujido tan conmovedor como el sonido de un violín. Con el aire frío como el mercurio que se cuela dentro, aparece un hombre bajo y moreno. Sus amplias espaldas, de hombros caídos, ocupan el cuarto entero cerrando la puerta como si nunca se hubiera abierto. Mi visitante se queda un rato parado sobre unas piernas delgadas que apenas sostienen su cuerpo y, de repente, se vuelve hacia mí con movimientos mecánicos de marioneta. Su cara parece hecha de escayola, como si se hubiera secado antes de que el artista hubiera terminado su chapucero trabajo. La nariz, maciza, parece haberse derretido y derramarse por las mejillas caídas y los ojos son invisibles en las profundas cuencas. Es como si no se hubiera quitado en años el traje oscuro que le cuelga arrugado. No lleva corbata y parece haber abandonado hace mucho la costumbre de afeitarse. De su pelo negro y grueso, aunque ya va escaseando, se desprende un olor a noche fresca y oscura. Estoy segura de haberlo visto antes.
—Se me ha ocurrido pasarme. Me he enterado de que vivías aquí.
Quizá tendría que haber murmurado unas frases de bienvenida y estrecharle la mano, fría como la de un muerto.
Quizá tendría que haberme asustado. Pero si en esta inmóvil ciudad portuaria no hay nada de lo que asustarse… Es como si casi ni existiese la muerte. Y cuando llega, lo hace como los tranvías, justo a la hora, ni antes ni después…
Sostenía la gabardina entre sus manos pálidas y blancas y examinaba mi habitación pestañeando. Su mirada, que empezaba a acostumbrarse a la oscuridad, escogió primero la cama encajada bajo el techo fuertemente inclinado. El colchón flaco, arrojado sobre una telaraña de hierro, estaba todo revuelto por las pesadillas nocturnas tras un combate que acababa de terminar. En la mesa cubierta por libros, tarros, vasos sucios y ceniceros rebosantes todavía ardía una vela colocada en una botella de cerveza. La mía era una habitación amplia, sin muebles, oscura a cualquier hora del día. Por las mañanas, cuando me ponía de pie bajo la ventana de no más de un palmo y levantaba la cabeza, me creía un submarino que asciende a toda velocidad hacia la superficie. Dispersos a izquierda y derecha había todo tipo de trastos de la vida diaria. Aquellos ingeniosos y sociables objetos, ignorantes de su valor, eran testigos de mi soledad absoluta y llevaban las huellas de la agobiante oscuridad. Todo, todo lo que tocaba mi mano, estaba magullado. La ropa que rebosaba de la maleta y los libros que se apilaban en la mesa estaban descoloridos, rasgados, manchados. Los vasos habían perdido su transparencia y los bolígrafos y los mendrugos mohosos de pan estaban roídos aquí y allá, como las deprimentes paredes. Sobre el lavabo, en el que ondeaba un líquido asqueroso, había colgado un espejito. El espejo había perdido el azogue de tal manera, que si aquellos destartalados utensilios hubieran querido ver su reflejo, no habrían podido conseguirlo y se disolverían en una neblina borrosa. En cuanto a mí, me veía a mí misma en la maltrecha superficie de los objetos. Mi propia piel maltrecha… Magullada, como una finísima membrana que resistiera contra el vacío, el interior y el exterior…
—Un sitio frío este, ¿no? —sonrió clavando la mirada en la estufa eléctrica. Tenía una sonrisa compasiva—. Y eso que ya estamos en agosto.
Le miré a la cara sin hablar. No pude ver sino dos ojos completamente negros, un par de túneles de final impreciso.
—Antes de que pasen dos meses caerán las primeras nevadas. Primero, empieza a soplar desde el mar un viento que hace que te duelan los pulmones. La placa de hielo que cubre los charcos se va haciendo más espesa, y una mañana al despertarte te encuentras en un mundo completamente blanco. Todo se ha helado. Y sueña con el día en que renacerá en ese ataúd de hielo en que lo han enterrado, helado pero vivo.
Avanzó hacia el centro de luz del cuarto, hacia la mancha rectangular de sol que recordaba un ojo vago clavado en el techo. Noté en él la limitación de movimientos de alguien que siempre ha vivido en espacios estrechos, como si incluso en esa habitación sin muebles temiera golpearse a izquierda y derecha. Quizá no quisiera dejar huellas tras de sí. Por su rostro pasó un ramillete de luz pálida. De repente, lo reconocí. La piel sin vida de un amarillo terroso, las ojeras amoratadas, los ojos en los que venas sanguinolentas dibujaban un mapa de carreteras… Él era también de los que no pueden dormir por las noches.
—Pero más insoportable que el frío es la oscuridad. Este sol…
Se detuvo, miró la mancha brillante del suelo. Parecía que si se agachaba y abría una tapa fuera a brotar la luz del día llenando la habitación. Volví la cabeza hacia la ventana. Ramas que temblaban verdísimas, gotas plateadas en las hojas, la danza suave y onírica de las sombras en el cristal… El ancho azul que abrazaba mi mirada pero la limitaba … En los raros momentos en que brillaba el sol del norte, el mundo entero relucía, se transformaba, sonreía. Pero enseguida se nubló y el cuarto se oscureció más que antes.
—Este sol lo verás una o dos horas al día como mucho. Poco antes de mediodía, aparecerá en el horizonte como una mancha blanca y enfermiza, y antes de que llegue a lo alto, perderá fuerza. En realidad, el sol de verdad nunca saldrá. Su fantasma indigente y cochambroso te dará marcos vacíos en lugar de días. El mundo se separará en dos mitades, como si las hubieran cortado con un cuchillo, la iluminada y la oscura.
Volvió los ojos a las paredes, y yo, con él, con sus ojos, peiné aquellas paredes polvorientas que me sabía de memoria. Entre cables y tuberías que colgaban como pelos sueltos y manchas de humedad que recordaban costras de heridas, me miraba una sombra que había perdido su forma humana. Su sombra, más grande y terrible que él, otra sombra entre las sombras…
—Entonces tu vida constará de una única noche, larga, sin interrupciones. Solo los fantasmas pueden soportar una noche así. Gente que se ha vuelto blanca, árboles que se han vuelto blancos, la ciudad por la que vagan los fantasmas… Entonces comenzará la larga noche de tu memoria.
Aquella voz… Aquella voz terrible, conocida, triste, había hablado antes conmigo, muchas veces… Se iban abriendo, una tras otra, puertas en mi espíritu; las cerraba enseguida, tiritando por el aire de azogue frío que entraba por ellas…
—Da igual, no tenemos mucho tiempo. Tienes que tomar una decisión ya.
Me incliné hacia el paquete de tabaco y la vela. —Tienes que tomar una decisión y terminar. La vida es así, simple y sencilla. Inspira, espira, inspira, espira… Simple y sencilla.
Lanzó al espejo una mirada breve, intensa, de desaprobación, pero lo que vio fue solo una imagen manchada y borrosa.
—Te voy a contar una historia que ocurrió hace miles de años —comenzó, cerrando lentamente los párpados, como si descendieran sobre un ataúd.
—No pienso escucharte. Siempre estás haciéndome volver allá —yo hablaba por primera vez. ¿Hablaba de verdad?—. Vienes para recordarme que nunca he logrado salir de allí. Esa oscura celda me persigue dondequiera que vaya. La verdad es que la llevo dentro de mí. Por las noches crece, como las raíces de un árbol. Crece, crece y sale al exterior rasgándome la piel. Se vuelve concreta en el primer hueco que encuentra.
·
·
·
© Aslı Erdoğan (2009) | Traducción del turco: © Rafael Carpintero (2021) | Cedido por Armaenia Editorial
·