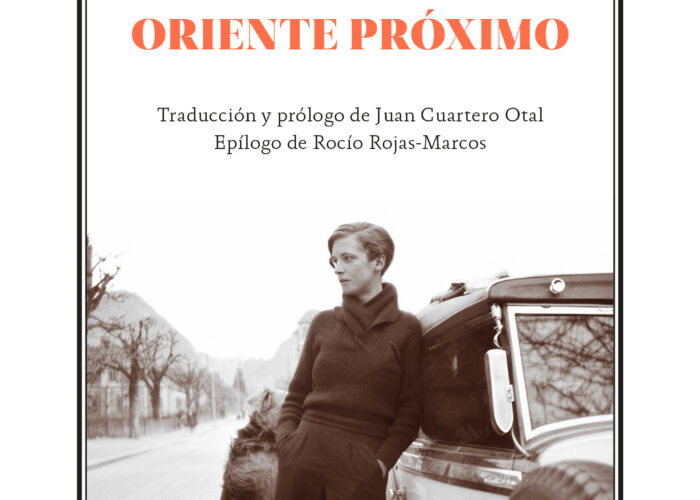Nermin Yıldırım
Sin tocar
M'Sur
Llamarse Justicia

Se ha hecho un nombre por analizar la evolución de la sociedad turca en sus novelas. Nermin Yıldırım (Bursa 1980) ya es una presencia marcada en el panorama de las Letras turcas. Su corto pelo blanco — no rubio sino blanco— y sus ocasionales gafas de montura grande y cuellos altos aparecen en ciclos literarios, festivales, firmas e incluso carteles de publicidad en el metro (sí: Turquía debe de ser de los pocos países en los que una obra literaria es capaz de ocupar vallas publicitarias).
Yıldırım saltó a la fama con su primera novela, publicada a los 31 años: El apartamento Nomeolvides (2011), que a través de una conversación telefónica de una madre con su hija relata la historia del último medio siglo de Turquía. Siguieron Los sueños no se pueden contar (2012), Mapa de los jardines ocultos (2013), que se ocupa de la Turquía a mediados del siglo XX, Lecciones de no olvidar (2015) Sin tocar (2017) y Invitados (2018), el más reciente hasta ahora.
Aunque la escritora vive entre Estambul y Barcelona, Sin tocar es su primera obra traducida al español, gracias a la editorial Bunker Books, que ha cedido un avance a MSur. Relata la historia de Adalet, una mujer condenada a morir joven por un diagnóstico médico inapelable, que empieza a escarbar en sus recuerdos: ¿cuándo empezó aquel hábito de sentirme culpable? ¿Qué hice?
Adalet, en turco, significa Justicia.
[Ilya U. Topper]
Sin tocar
·
·
3
3
«Imbatible es tu tensa fragilidad»
En un lugar del cual nunca he ido,
gozosamente, más allá.
—E.E. Cummings—
Recuerdo. Mi abuela y mi padre sentados en el balcón. Por lo tanto es domingo. Porque mi padre tan solo se sentaba en casa los domingos, y además poco. O así lo recuerdo yo. Recuerdo bien que no moriría hasta que yo tuviese cinco años y medio. Los padres siempre hacen lo mismo. Un día van y se mueren sin previo aviso y te toca quedarte y arreglártelas con los recuerdos. En fin.
Estoy en la calle. No se ve a ningún otro niño del barrio. Quizá sea hora de comer, quizá se han ido de excursión familiar, porque lo cierto es que no se ve a nadie. No, sí que hay alguien. Tacita, la perezosa gata del barrio, dormita sobre la acera. Las pulgas saltan alegremente a diestro y siniestro. Algunas hojas todavía se mantienen en los árboles, mientras otras bailan en el aire durante un breve instante y después se desploman hacia el suelo. El viejo Cemil ha dejado su bicicleta delante de la tienda y el Pinocho naranja que lleva amarrado al manillar se mece al viento. Desde la calle opuesta a la nuestra avanza un orondo camión de reparto de butano de Aygaz. Vale, es hora de comer y por eso no hay otros niños a la vista. Desde la ventana abierta de la cocina de la señora Melahat, en el primer piso, se extiende un delicioso aroma a fritura. Mi madre nunca fríe nada porque dice que el olor impregna la casa. Pero como ha entrado en casa para ponerse a limpiar, eso quiere decir que está haciendo la comida. Así que no está en el balcón junto a mi padre.
En cuanto a mí, estoy sentada en la acera, contemplando la calle que para mí es el universo. Claro que yo no sé que lo que contemplo significa eso para mí.
¿Quién puede saber en qué estoy pensando? ¿En qué puede pensar una persona de cinco años y medio? Probablemente aún no se le dé por pensar en el pasado. Todavía no tiene la mente envenenada por los recuerdos. Aunque no se preocupe por el pasado, el porvenir sí que le interesa.
No recuerda, sueña.
Tengo cinco años y medio y no dejo de darle vueltas a un sueño que, probablemente, nunca se hará realidad. Qué bendición.
Entonces veo que él está aquí. Mahsun. El hijo del señor Rüstem, el portero del bloque de apartamentos Şahin, enfrente del nuestro. Sale dando pasos torpes y se acomoda al pie de la escalera que arranca junto a la puerta. Siempre hace lo mismo. Allí sentado se pasó su niñez, comiéndose los mocos. Pasea su mirada apática por los alrededores. Lleva algo de tiempo pillar lo que quiere decir. Aun más lo que hace. No es capaz de jugar a nuestro ritmo. A veces mi abuela grita desde la barandilla del balcón:
—¡Nena, juega con Mahsun!
No jugamos.
Después, cuando regreso a casa, me suelta:
—¿Qué pecado ha cometido esa alma cándida? ¿Por qué lo dejáis de lado?
Les echo la culpa a los otros.
Los Pelin no quieren.
Este podría ser mi primer pecado pero no cuenta porque no era consciente de estar haciendo algo malo.
Pero después, dándole vueltas a ese día de septiembre, me doy cuenta de que, lisa y llanamente, aquello no fue maldad… Mahsun, a quien mi abuela llamaba el inocente…
Ese día, cuando Mahsun estaba sentado a la puerta de su casa, me fijé en que sostenía a su osito de peluche. Un osito que solo tenía un ojo azul. No me entusiasman los ositos de peluche. Pero que este tenga un solo ojo lo hace diferente. Porque los ojos son importantes. Muy importantes.
Por entonces, a mi abuela le gusta llamarme «ojos de burrito». Dice que puedo ver más cosas que los demás niños porque tengo ojos grandes. La creo. Estoy convencida de que puedo ver más que cualquier otro niño. Pero no es algo que me vuelva loca de alegría. Ya me había percatado de que mi capacidad de visión podía ser una especie de maldición. En nuestro vecindario hay un perro ciego, Çollo. Siempre estoy corriendo detrás de él. Porque en mi opinión, quien tiene una gran capacidad de visión tiene muchas papeletas para terminar al lado de alguien que ve poco. La demasía puede acabar siendo una carencia. Alguien de cinco años y medio que quiere hacer lo que todos los demás hacen. Y este anhelo no cesa de crecer. Teme que los demás no se parezcan a ella tanto como no parecerse a los demás. Por consiguiente, no deja de buscar alguien que equilibre su existencia en este mundo. Su otra mitad. No a quien más se le parece, sino a quien la pueda complementar por defecto. Mi abuela, siempre compasiva hacia Mahsun, al decirme «no toques a ese perro ciego. Le supuran los ojos. La enfermedad se transmite por contacto de las mucosas», rompe el equilibrio que había establecido con Çollo y la armonía desaparece. Siempre escapa de mí. Y he aquí que el osito de Mahsun, que solo tiene un ojo azul, es el único ser vivo de vista defectuosa que yo conocía, aparte de Çollo. Sí, es que lo que un niño entiende por un ser vivo puede no ser lo mismo que entienden los adultos, o por lo menos algunos adultos. Como una cría que ha sido degradada a la condición de adulta, puedo decir tranquilamente que los niños son quienes mejor conocen las terribles dimensiones de la ignorancia de los adultos.
Me acerco a Mahsun, que se ha puesto en pie con aquello en la mano:
—¿Es tuyo el osito?
—Sí.
—¿Dónde está el ojo que le falta?
—Se le cayó.
Francamente, yo hubiera preferido tener un solo ojo ya desde el principio. Que hubiesen fabricado el osito ya medio ciego. Para luego quitarle el único ojo que tiene, eso ya lo hago yo. Para eso, mejor ya con dos ojos.
—Entonces, como solo tiene un ojo, verá peor que los demás, ¿no?
—No sé.
—Yo tengo ojos muy grandes. Así que yo, por ejemplo, veo más que todos vosotros. Y más lejos. Puedo ver todo lo que hay allá. ¿A que tú no puedes ver hasta allá?
…
—Pero a veces no es bueno poder ver tan bien. Ves lo que nadie quiere ver.
…
—Lo entiendes, ¿sí?
…
—Bah, tú tampoco entiendes nada.
Esto sí que lo debe de haber entendido. Porque en esta ocasión me mira como si estuviese a punto de lanzarme un derechazo nada apático. La vida aún no me había enseñado que los puñetazos que más fuerte te impactan siempre vienen de abajo y te los propinan aquellos a los que miras desde arriba. No sabía dónde estaba él ni qué lugar ocupaba yo.
—¿Cómo se llama?
—Muhlise.
—¡Pues vaya nombre!
—El nombre de mi abuela.
—¿Quién se lo puso?
—Mi madre.
—¿No quiere a tu abuela?
—Sí que la quiere.
—¿Y por qué le puso su nombre a un osito de peluche?
—Porque la espero.
—¿Qué?
En vez de contestar, Mahsun se encoge de hombros. Yo empiezo a enfadarme.
—Deja que vea a Muhlise.
Aparta los brazos. No me la quiere dar.
—Dámelo.
—No.
—Mientras no subo a comer.
—Tú tienes muchos juguetes. Vete a jugar con ellos.
—¡Que me la des, te he dicho! ¡Que parece que a ti también te falta un ojo en el cerebro!
Me vuelve a mirar a la cara como si estuviese intentando entender lo que le acabo de decir. En ese momento no consigue proteger lo que lleva en los brazos ni solucionar el enigma al que se enfrenta. Los dedos que sujetan a Muhlise se relajan por un momento. Yo doy un tirón rápido y consigo arrebatársela de las manos. Como buena fan de Sermet Erkin, sé la importancia de tener una mano rápida.
En ese momento Mahsun pierde el equilibrio y cae de las escaleras, aterrizando de culo. Al instante se le llenan los ojos de lágrimas. Comienza a llorar con gran derroche de decibelios y sus lloros resuenan en toda la calle. Su voz atrona de tal manera que incluso la gata Tacita despierta de su profundo sueño y nos presta toda su atención.
—¡Dame mi osita! —dice Mahsun, sorbiendo los mocos.
—No te la pienso dar. Ahora es mía.
Aunque no era exactamente cierto. No había sido mi intención arrebatársela. En realidad, lo que pretendía era echarle un vistazo y devolvérsela. Pero me puse furiosa cuando Mahsun comenzó a lloriquear escandalosamente. Me va a caer una buena bronca por su inoportuna llorera. Cuando pienso en ello siento una especie de hastío. Como de invierno embarrado, gris y espinoso. Algo peligroso a lo que no debo aproximarme porque me hará daño como no reaccione. Con toda probabilidad por influencia de este algo indefinible que me consume por dentro, la ira que acabo de sentir se transforma en una especie de repugnancia. Se me va la mirada al balcón; mi abuela se ha retirado al interior, ¡uf! El escandaloso Mahsun tiene ya dos fuentes en vez de dos ojos. Extiende la mano hacia mí como un soldado que sabe que ya ha perdido la batalla. Entonces me cuadro con la arrogancia de un general victorioso. Me crezco, o así me lo parece a mí. Ahora siento con gozo que ya puedo mirar a los demás con superioridad, pasarles la mano por el hombro si los amo o hacerles daño si no. Me siento poderosa como los adultos. Me gusta sentirme así. La voz de Mahsun ya no suena tan estridente como al principio, sino más bien ronca.
—Dámelo.
—No. Ahora es mía.
—Tú tienes otros juguetes. Yo no.
—¿Y tengo yo la culpa?
Echo a correr hacia casa con la osita de un solo ojo bajo el brazo.
Mahsun allí se queda, a mi espalda.
Al ver a Muhlise, en casa me preguntan de dónde la he sacado. Les digo que me la he encontrado en la calle. En realidad no cuenta como mentira.
—Debe de tener dueño —me dicen, como si fuese un animal de la calle y no un juguete. Y después añaden con desdén—: Lo que se recoge de la calle está sucio.
Tras la muestra de resistencia que constituye un auténtico deporte parental, mi abuela y yo vamos al baño y lavamos a la osita con mucha espuma del jabón con aroma a manzana. Nos sentamos a la mesa y disfrutamos de la comida. Mi madre ha cocinado algo sano cortado en dados para que el olor no se quede en casa. Verduras cortadas en dados.
Al día siguiente la madre de Mahsun se me acerca en la calle. Me llega a la nariz un aroma a rosas.
—Nena, ¿dónde está la osita de Mahsun?
—No sé —le digo encogiendo los hombros—. ¿Qué osita?
Me mira directamente sin decir nada. Después, como si acabase de oír algo, dirige su mirada a nuestro balcón. Aguarda un poco, como si estuviese intentando tragar un bocado muy grande y, finalmente, dice:
—La ha perdido.
No dice nada más. No es lo que se dice una mujer muy habladora. Cuando en nuestra casa a veces hablábamos de ella, al final de la frase añadíamos invariablemente lo de «pobre». «Pobre». «Dicen que su marido le pega, pobre». «Tiene un hijo retrasado mental y el otro anarquista, la pobre». «Qué contenta se puso cuando Yusuf salió de prisión, la pobre». «Está fatal de la espalda pero aun así limpia casas seis días a la semana, la pobre».
¿Cómo se llamaba? Nezahat. La pobre Nezahat.
La pobre Nezahat siempre camina encorvada, como si cargara sobre los hombros un enorme peso. Yo también he dejado atrás mis primeros cinco años y medio pasados a tientas, y continúo con mi vida.
Así es. El ser humano no se da de cabezazos contra la pared nada más cometer una maldad. Lleva algún tiempo entender lo que has hecho. Lo que vino después fue más rápido, pero aquello me llevó veinticuatro años. Bueno, si no hubiesen ocurrido una serie de inesperados acontecimientos, quizá hubiese propiciado el momento adecuado para encontrarme con Mahsun frente a su puerta, quizá me hubiese apiadado de él y quizá le hubiese devuelto su osito. Pero no ocurrió así.
Si no recuerdo mal, fue tres o cuatro días después de que Muhlise llegase a mis manos. Ocurrieron cosas bastantes raras una detrás de otra. Perdí mi pelota roja de plástico debajo del sofá. A mi madre se le quemó la comida. A mi abuela se le rompió uno de los dientes de abajo. Y mi padre murió debajo de un coche. Creo que el orden de acontecimientos no fue exactamente así.
Espera, estoy intentando recordar.
Una mañana mi padre, como siempre, se disponía a partir para su deprimente trabajo en el sector público, aunque cuando salía de casa a él no le parecía deprimente en absoluto. Sea como fuere, no le fue posible seguir la ruta vespertina habitual de regreso al hogar. En vez de llegar él, llegó la noticia de su muerte. Un accidente de tráfico. Un desgraciado fallecimiento. Perdió la vida de una manera de mierda.
Recibir la noticia de un fallecimiento es algo muy extraño. Se parece a recibir invitados indeseados. Cuando llega a casa todo el orden que había se desmorona. Los utensilios de cocina acaban fuera de su sitio, nadie sabe muy bien dónde sentarse, parece que en cada esquina ha quedado algo de polvo para avergonzarnos, por mucho que limpiemos nunca es suficiente. Mi madre, por ejemplo, se desplomó en cuanto recibió la noticia. En el mismo umbral de la puerta. Si hubiese sido en otra ocasión, no hubiera sobrevivido. Podía con la piedra, con el polvo, con todo. Pero cuando llegó la noticia de la muerte ya nada le importó, se quedó allí sentada. En ocasiones como esta, las personas que se encuentran en la casa tienden a quedarse petrificadas. El breve espacio de tiempo que transcurre entre el estupor y la comprensión se distorsiona y se alarga como uno de los relojes de Dalí. Pero todas aquellas cosas que nos mantienen ligados a nuestra humanidad hacen que los habitantes de la casa continúen con sus vidas. El viento mueve las cortinas, las partículas de polvo que entran por la ventana bailan en el aire, la mosca que se posa sobre la mesita del salón se frota las patas, la comida en el hornillo se cocina con un siseo…
De hecho, después de un rato llegó de la cocina el olor de la coliflor pegándose al fondo de la olla. En una situación normal, mi abuela hubiera corrido a apagar el fuego, pero se había caído allí donde estaba. Había sido un derrumbe en toda regla. Puede que incluso se hubiese arrojado ella misma al suelo. No estoy muy segura. Lo único que sé es que al caer se golpeó la mandíbula contra la mesita del salón y se rompió un diente.
Al principio no comprendí qué estaba pasando. Solté la pelota y corrí junto a mi abuela. La pelota de plástico roja con rayas negras. Había escapado rodando y se había metido debajo del sofá. Por un momento dudé si correr hacia mi abuela o a por la pelota. Acabé yendo junto a mi abuela. Yo quería a mi abuela por encima de todo y de todos, incluso de mi pelota de plástico.
Nuestra vida cambió bastante en los días que siguieron. Aprendí algunas cosas nuevas como qué era eso del lavatorio del cadáver, el cementerio, las condolencias, o los dulces del mevlit. Tardé mucho tiempo en entender a dónde se había ido mi padre. Aún hoy no lo tengo claro.
Durante el día se acumulaban delante de nuestra puerta zapatos y zapatillas, la mayor parte del número 36, mis familiares lloraban a mares cada vez que llegaba un nuevo invitado, mi padre seguía sin regresar a casa por las tardes y a mí no me dejaban encender el televisor. Con el tiempo el número de zapatos se fue reduciendo, se levantó la prohibición de encender el televisor pero los ojos de mis familiares no se secaron. Mi madre, en particular, me hacía acurrucarme a su lado por las noches, como si fuese yo la que tenía miedo, y después despertaba gritando en medio de la noche y me daba unos sustos de muerte. Ni siquiera era capaz de entrar en el baño porque, cada vez que cerraba los ojos, los párpados se le convertían en pantallas de cine donde veía a mi padre. Al ver que hasta la espuma del baño la hacía romper en llanto, mi abuela, convencida de que su única nuera no sería capaz de lidiar con todos los recuerdos, decidió que lo mejor sería que nos mudásemos a otro vecindario, y así lo hicimos a toda prisa. Ya no volvería a ver a Mahsun. No volvería a acordarme de él hasta que obligué a mi mente a recordar en aquella blanquísima habitación de hospital.
En cuanto a Muhlise, me entretuve con ella durante unos días y creo que terminé por dejarla olvidada por ahí. Pero, algún tiempo después de trasladarnos a la nueva casa tras la decisión sumarísima de mi abuela, al abrir una de las cajas, Muhlise regresó a mi vida.
·
·
© Nermin Yıldırım (2017) · Título original: Dokunmadan | Traducción del turco: Suleyman Matos (2020) | Cedido por Bunker Books.