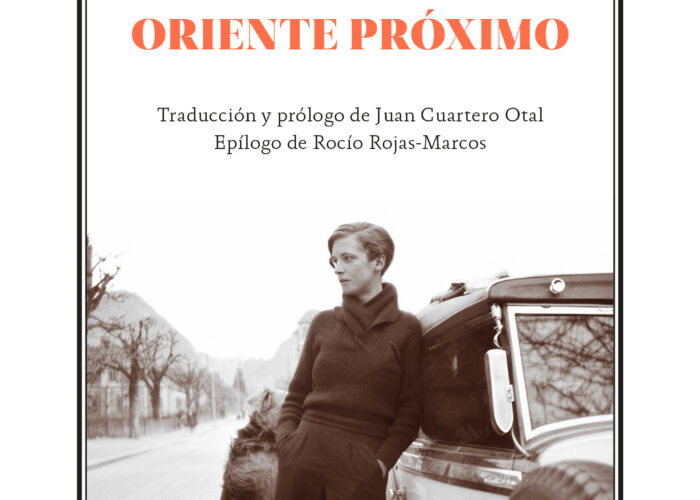Lo que no se quiere ver
Alejandro Luque
A menos que usted sufra algún grave desarreglo mental, supongo que no quiere ver una escena de tortura real en un calabozo. Como imagino que tampoco está en sus planes acomodarse en una butaca para ver cómo ametrallan –de verdad– a ciudadanos indefensos, o comprobar lo que un proyectil puede hacer sobre un rostro cuando se dispara a corta distancia. Usted no quiere ver cómo detienen a dos mujeres desarmadas y las crujen a culatazos en medio de la calle. Si a la hora de comer le pusieran por televisión imágenes de cadáveres de bebés y padres llorando sobre sus cuerpos, seguramente cambiaría de canal o dejaría la cuchara y apartaría el plato. Si usted es, como imagino, esa persona normal, emocionalmente sana, ¿por qué habría de pagar, además, el precio de una entrada de cine para ver estas y otras atrocidades?
Si he de ser sincero, no tengo respuesta para esta pregunta. Ni siquiera estoy seguro de tener argumentos para no disuadir a cualquiera de ver Silvered water, el filme de Ossama Mohammed que conmocionó en la última edición de Cannes y fue recientemente presentado en el Festival de Cine Europeo de Sevilla. La propuesta de este director sirio exiliado en París es de entrada llamativa: contar la fallida revolución de su país y la posterior guerra civil a partir de docenas –mil y una las llama el cineasta, en una licencia orientalista– de grabaciones domésticas realizadas por usuarios anónimos, casi siempre con teléfonos celulares, y subidas a internet. Aunque la calidad de muchas de estas tomas es lógicamente ínfima, muy pronto los melindres técnicos quedarán relegados ante el impacto de las imágenes.
Sin periodistas, fueron las nuevas tecnologías las que convirtieron en inesperados documentalistas a simples testigos
La emoción que produce ver a miles de personas tomando las calles pidiendo la marcha del dictador –¿quién se atreve a seguir diciendo, después de verlo, que los pueblos árabes no sirven para la democracia?– deja paso de inmediato a la indignación, y ésta al espanto. La inhumana represión desatada por Asad contra su propio pueblo se refleja entonces en tiroteos indiscriminados, detenciones arbitrarias, fosas comunes, terror por doquier. La gente pacífica se refugió, y salieron los psicópatas a la calle. Y puesto que apenas quedaron periodistas para plasmar tanta barbaridad, fueron las nuevas tecnologías las que convirtieron en inesperados documentalistas a simples testigos.
Lo que hace Ossama Mohammed en la primera parte del filme es una simple –si cabe el adjetivo– tarea de montaje. El resultado es, lo hemos dicho, difícil de digerir. Si usted cree que está lo suficientemente insensibilizado para las escenas gore con civiles y soldados, tal vez le resulte insoportable ver filmaciones de los gatos de Damasco o de Homs mutilados, abrasados, maullando de hambre y de dolor (la idea es al parecer de Kusturica, que aseguraba que para el espectador moderno era más terrible ver un zoo masacrado que a seres humanos: parece que funciona).
Repito: ¿Por qué habría usted de ver todo esto? Solo se me ocurre una respuesta: aunque usted no quiera, estas imágenes sí han querido ser vistas. Si desfilan ante sus ojos no es para darle placer o entretenimiento: han acudido a usted, a su sala de cine, a su ordenador o su plasma, porque no quieren ser olvidadas, diluidas en la masa enorme de información que circula por internet. Quieren contarle, contarnos, que la guerra no es el juego que nos vende Hollywood, ni el frío balance de las estadísticas: 200.000 muertos, dos millones de refugiados… Es gente, hombres, mujeres y niños, que muere, que sufre dolores terribles, que entierra a quien ama y pierde su hogar, que queda traumatizada para siempre. Lo que ya sabemos, pero, ¿lo sabemos?
No puede decirse que el mensaje final sea de esperanza: no la hay, no actualmente
Si usted logra contener las lágrimas y la náusea y llega a la mitad de la cinta sin salir de la sala o apagar el equipo, verá que el director intuye en un momento dado que no puede castigar al respetable durante una hora y media de ese modo. Y no solo porque lo que se muestra sea horrible, sino también porque el relato exige personalizar a las víctimas, individualizarlas. Somos animales narrativos y nos resulta más fácil identificarnos con alguien con nombre y apellidos, rostro y voz, que con la multitud informe.
Ahí se consolida el personaje de esa chica kurda que graba la destrucción de su alrededor y se comunica con el director exiliado. La película cambia significativamente. La calidad de las imágenes mejora, y el espectador logra engancharse a una historia humana. No sé muy bien, la verdad, cómo calificar las imágenes poéticas de París que se intercalan en la cinta, acompañadas por comentarios del autor o música. A veces parece un modo de compensar la mirada, un sorbete de belleza para quitarse el mal sabor de boca. Otras veces parece un intento de estetizar el conjunto, de maquillar su tremendismo de cara al gran público. Creo que no aporta gran cosa, y puede llegar a irritar en determinados instantes.
No así esa parte final de la chica kurda, la narración de sus tristezas y terrores, su esfuerzo por montar una escuela y sus paseos con un niño que ha perdido a su padre. No puede decirse que el mensaje final sea de esperanza: no la hay, no actualmente. Y tampoco hay manera de salir de esta película sin el ánimo por los suelos y una rabia tremenda ante la pasividad internacional. Si Ossama Mohammed pretendía eso, lo ha conseguido. Si quería herir e impresionar como ya no puede hacerlo ningún telediario, enhorabuena. O tal vez fue solo un siervo de las imágenes, esas criaturas que luchan por hacerse ver y hablarnos antes de fundirse a negro.