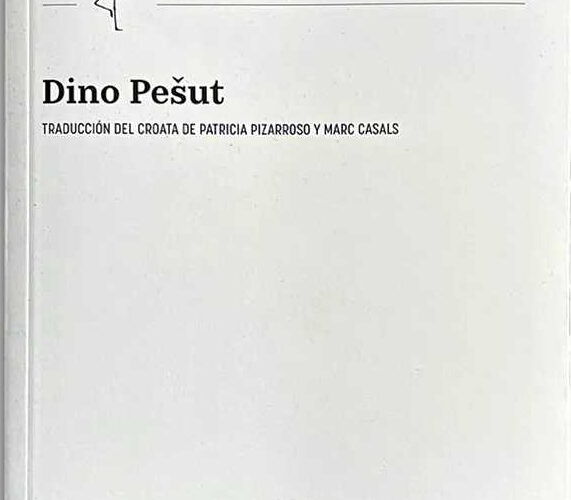Vida y melodrama
Alejandro Luque
Hasta ahora, el cine español ha sido bastante refractario a los biopics y productos afines, y mucho más cuando se trataba de hablar de vidas de escritores. En este sentido, El cónsul de Sodoma, último filme de Sigfrid Monleón, parece una apuesta valiente, y más si consideramos la controvertida figura de su protagonista, el poeta Jaime Gil de Biedma. Basada en la biografía publicada en 2004 por Miguel Dalmau, la cinta fue objeto de fuertes polémicas desde su estreno, tanto por las abundantes escenas de sexo explícito como por el discutible retrato de los distintos personajes, muchos de ellos vivos.
De entrada, cabe destacar la excelente factura de la cinta, desde la recreación de ambientes a través del tiempo al aspecto interpretativo, con un gigantesco Jordi Mollá al frente del reparto. El espectador sale de la sala convencido de haber visto la obra de alguien que sabe hacer cine, y un cine con una ambición poco frecuente en nuestra cinematografía. Y, al mismo tiempo, es difícil no lamentar algunos factores que rebajan el interés de la película y su nota final.
La principal debilidad de El cónsul de Sodoma, a mi juicio, es la reiterativa alusión a la homosexualidad del poeta. No cabe duda de que la vida sexual de cualquier persona puede ocupar un segmento temporal de su vida y un lugar preeminente en sus preocupaciones, pero en este caso creo que el error consiste en recurrir al melodrama como lenguaje narrativo. Esa decisión provoca largas escenas lúbricas, más fascinadas que fascinantes, en detrimento de líneas argumentales de mayor carga dramática, como las tensiones que se dan en el seno de la familia –empresarios barceloneses del tabaco en Filipinas–, que añaden valiosa información sobre los años en que se desarrolla la acción.
Por otra parte, cabe lamentar la disociación entre la peripecia vital que se nos muestra, la del chico de buena familia irresistiblemente atraído por los ambientes más sórdidos, y en permanente estado de satiriasis, y la obra de Gil de Biedma, de la cual se van escanciando algunos recitados, pero sin aparente relación con el relato principal, como si fueran simples y aleatorios intermedios líricos. Claro que deslizar poemas en medio de un filme con pretensiones comerciales no es tarea fácil, pero nadie dijo que un proyecto como éste lo fuera.
Algo parecido sucede con la práctica ausencia de escenas en las que podemos ver a Gil de Biedma hacer lo que un poeta hace a diario y durante horas: leer y escribir. Nadie que lo conociera puede discutir que el autor de Las personas del verbo era un señor muy promiscuo; nadie que haya leído los ensayos de El pie de la letra dudará de que fuera un lector lúcido y culto. ¿Cómo se filma eso? Monleón habrá sabido hacerlo, seguro, si no hubiera sucumbido a la tentación de mostrar a su personaje en escenas que rozan el patetismo, como proclamándose vampiro antes de practicar sexo oral con una compañera que está menstruando, o sentado en la cama, ya anciano y enfermo de Sida, mientras un chapero baila desnudo al ritmo de los Pet Shop Boys.
Las anecdóticas apariciones de amigos reales como Carlos Barral, Juan Marsé o Colita tampoco suponen grandes aportaciones al conjunto, que destaca sobre todo por su guerra declarada contra la pacatería y la doble moral, tan vigentes en España. Eso es lo mejor del filme, además de la voluntad de dar a conocer a un personaje que escribió, de su puño y letra y a menudo en verso, su insuperable autorretrato.