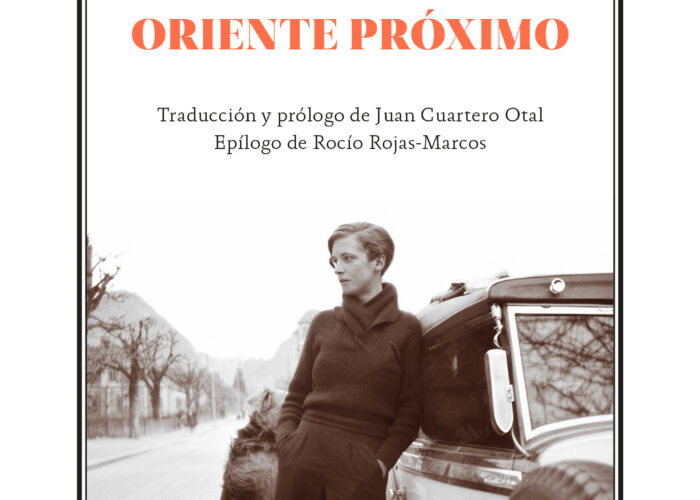Sentirse vivo en Tarlabasi
Daniel Iriarte
![]()
Estambul
Cuando llegué a Estambul, hace ya más de media década, Tarlabasi fue mi primer barrio, y como tal siempre será especial para mí. Es tal vez el área con más kurdos de la ciudad con más kurdos del mundo, inmigrantes rurales que se benefician de los bajos alquileres de los edificios que antaño pertenecieron a armenios y griegos, víctimas ambas comunidades de los espasmos del violento siglo XX en Turquía. Como consecuencia, imposible escapar a la intensidad política de la zona: a la entrada, a uno lo recibía una enorme tanqueta antidisturbios pensada para quebrar barricadas, aparcada junto al edificio de la policía. A pocos metros de allí, la sede del partido kurdo (primero el DTP, luego el BDP, ahora deben andar por sus terceras siglas).
Esta distribución convertía la calle en una trinchera, en un frente de batalla. Las protestas ocurrían conforme a un guión preestablecido que todos conocían: primero, los militantes kurdos se agrupaban delante del partido, mientras los antidisturbios se desplegaban frente a ellos. Los políticos leían una proclama, tras lo que las figuras destacadas se retiraban, y entonces algunos jóvenes encapuchados iniciaban los enfrentamientos con la policía, que solía responder con gas lacrimógeno, arrestos masivos y de vez en cuando, si la cosa se ponía peliaguda, con balas de plástico.
“Biji seroj Apo!”, se oía con frecuencia. “¡Viva nuestro jefe Apo!”, en referencia a Abdullah Öcalan, el incontestado líder de la guerrilla kurda del PKK, encarcelado desde 1999. Normalmente, esos cánticos –manifiestamente ilegales- solían preceder a gritos, carreras y varias detonaciones, y entonces los vecinos nos veíamos obligados a cerrar las ventanas con urgencia para evitar que el gas pimienta se colase en nuestras casas. Pero a veces, las voces que entonaban las consignas eran infantiles, y entonces no había mucho de que preocuparse: son los niños del barrio jugando a manifestarse, como hacían sus mayores. El proceso de paz entre el gobierno turco y la guerrilla kurda, en marcha desde hace dos años, parece haber cambiado todo esto.
Los niños kurdos de Tarlabasi juegan a manifestarse, como hacen sus mayores
Dejando de lado la política, Tarlabasi es como un pueblo, que en los meses de frío incluso queda inundado por el olor a la leña que muchos vecinos utilizan para calentarse. Las calles están llenas de niños jugando, de ropa tendida de extremo a extremo, de señoras sentadas a la fresca en las noches de verano, y partiendo madera o sacudiendo alfombras en invierno. Un lugar donde la vida te desborda.
Recuerdo un memorable día en el que, en el curso de pocos metros, encontré lo siguiente: a un hombre con una lágrima tatuada en el ojo, que en algún sitio he leído que, en lenguaje carcelario, significa que esa persona ha matado a alguien a quien no quería matar. Un poco más arriba, una pintada en la calzada, delante de una casa: «Te lo ruego, ¿te casarás conmigo?», y debajo, escrito con tiza: «Sí». Y al final, un niño con una carretilla jugando a ser «eskici» («viejero», una profesión entre trapero y chatarrero, cuyos representantes recorren los barrios populares buscando algo que recoger para revender o aprovechar).
En otra ocasión, al salir de casa me tapé de bruces con un camello engalanado —sí, el animal—, alquilado para celebrar la inauguración de la tienda. Una práctica muy popular hasta que las autoridades lo prohibieron hace una década por cuestiones de salubridad. Pero en Tarlabasi, como en los pueblos del sureste de Anatolia cuya atmósfera reproducen los inmigrantes, que sea ilegal no quiere decir que no vaya a hacerse.
Cuando les decía a mis amigos turcos que vivía en Tarlabasi, solían echarse las manos a la cabeza: el área tiene fama de ser una de las más peligrosas de Estambul. Es posible: abundan los menores enganchados al pegamento, alojados en las múltiples casas en ruinas que salpican el barrio. Sé de a gente que ha tenido problemas con ellos. No es mi caso: si un turista despistado puede ser víctima de un asalto en uno de los callejones de Tarlabasi, por lo general los vecinos conocen y respetan a aquellos que viven en la zona. Muchas tiendas abren durante toda la noche, y cuando uno conoce a quienes las regentan —por lo general personas muy amistosas que hacen honor a la legendaria hospitalidad kurda—, se convierten en centinelas a los que recurrir si a uno no le gusta el cáriz que toma alguna situación.
A los vecinos les encanta celebrar cualquier cosa —desde bodas hasta victorias futbolísticas— disparando al aire
Bien es cierto que si las cosas son así para los extranjeros, para un turco pueden ser muy diferentes. En una ocasión, a una amiga que venía a una fiesta en mi casa le cerraron el paso dos tipos que le preguntaron, de muy malos modos, a dónde se dirigía. Eran, probablemente, simpatizantes del PKK haciendo un control en el barrio, donde todos se conocen, pero que pone de manifiesto la hostilidad generalizada entre turcos y kurdos.
Desde que no vivo allí, algunas cosas han cambiado. La comisaría de policía ha sido trasladada a la avenida principal, un lugar mucho menos vulnerable. Y en mi calle, al parecer, se han instalado un grupo de camellos —no, no el animal— que se ufanan en destrozar el alumbrado público para, en caso de redada, poder huir por los callejones en la oscuridad sin ser identificados.
Un amigo mío ha alquilado todos los pisos de mi antiguo edificio, y los realquila por internet a turistas. A pesar del aspecto sombrío de la calle, especialmente por la noche, la iniciativa es un éxito total: los camellos no tienen el más mínimo interés en crear, o permitir, problemas que puedan atraer la atención de la policía, y según mi amigo, incluso ayudan a los visitantes a subir las maletas hasta los pisos superiores. Es como tener seguridad en la puerta las 24 horas del día, dice.
El razonamiento no me convence mucho: hace un año, esos mismos narcos se vieron envueltos en un tiroteo que se saldó con un muerto. Y aunque no sea por razones criminales, la posibilidad de acabar con una bala perdida en el cuerpo es bastante mayor que en otras zonas de Estambul, porque a los vecinos de Tarlabasi les encanta celebrar cualquier cosa –desde bodas hasta victorias futbolísticas- disparando al aire. No conozco ningún caso personalmente, pero sé que ocurre. Pero creo que, en general, el riesgo es muy bajo y merece la pena. Al fin y al cabo, si quisiéramos una vida tranquila, segura y aburrida, habríamos emigrado a Alemania.
¿Te ha interesado esta columna?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |