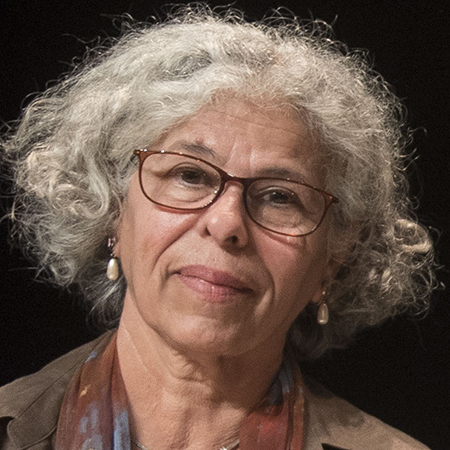Licencia para matar a Khashoggi
Ilya U. Topper
![]()
Un poco histérica la reacción del mundo a la noticia de que a un periodista saudí lo mataron y lo descuartizaron en su propio consulado. Eso lo ha dicho el ministro de Exteriores saudí, Adel Jubeir, y no le falta razón. También parece ser que el propio príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, llamó a su amigo Jared Kushner, yerno y asesor de don Donald, para preguntarle, medianamente cabreado, que qué pasa, por qué se ha montado tanto escándalo con lo de Jamal Khashoggi, no lo entiendo, ¿me lo explican, por favor?
No sabemos qué respondió Kushner al príncipe, pero imaginamos que se devaneaba la sesera para encontrar algo convincente. Vamos a ver, no es porque un Estado vaya y mate a alguien. Arabia Saudí lleva matando día sí y día también a civiles en los bombardeos en Yemen, pero eso lo hacen todos, lo hace Estados Unidos en Iraq o Afganistán, lo llama daños colaterales, y aquí guerra y después gloria. Claro, no es queriendo, cómo iba a saber el piloto que había niños jugando en medio? Otra cosa es ir, arremangarse y retorcerle el cuello a alguien en concreto. Eso se llama asesinato. Y eso está muy feo.
No por matar, evidentemente, tampoco es eso. Matar es propio de Estados que quieren mantener la fe, la moral y la vida tranquila de sus buenos ciudadanos. Pero ha de hacerse con fiscal, abogado, jurado de doce hombres sin piedad y silla eléctrica, bueno, una espada puede valer. Y mientras que el delito figure en el código penal, así sea brujería, ateísmo o adulterio, no pasa nada.
(Ah, por cierto, hablando del rey de Riad, a esa chica, Israa al Ghomgham, que la ibais a juzgar el 28 de octubre, con la Fiscalía pidiendo pena de muerte por, qué era, sí, “participar en manifestaciones”, ¿no creéis que sería conveniente aplazar el juicio, que lo último que necesitamos ahora es otro titular en prensa? ¿El 21 de noviembre? Mucho mejor, gracias).
El problema es que las cosas hay que hacerlas acorde a la ley, cualquier ley
El problema, imaginamos que dijo Kuchner, es que las cosas hay que hacerlas acorde a la ley. Cualquier ley. De haber trincado a Khashoggi en Arabia Saudí, no habría problema: un juicio por “terrorismo”, una ejecución limpia, una campaña de cartas de Amnistía Internacional, una bajada de un par de puntos en la lista internacional de Reporteros sin Fronteras – aún quedan 11, total – y como mucho una declaración del Parlamento Europeo, nada de lo que os habríais enterado siquiera. Pero tú dices consulado y se te vienen a la cabeza tratados de diplomacia, convenios internacionales, el concepto, chico, el concepto de que respetamos ciertas normas escritas, firmadas y ratificadas, y nada se hace sin arreglo a la ley. Eso es lo que llaman Estado de derecho. Eso nos distingue como países de Occidente, civilizados, ilustrados. Y necesitamos hacer ver al electorado que solo tratamos con caballeros de igual condición, no con gente que manda a sicarios en un avión privado a despedazar cadáveres sobre una mesa de despacho, no sé si me explico.
Jared Kushner no se explica. Porque si alguien ha dado ejemplo públicamente de que mandar a sicarios en aviones privados alrededor del globo para secuestrar a gente y meterlos donde ningún abogado ni juez pueda alcanzarlos, si alguien ha proclamado que es correcto y deseable asesinar a un ciudadano sin antecedentes judiciales en otro país cualquiera, y felicitarse públicamente por el éxito, ese alguien es el presidente de Estados Unidos.
No, no piensen en Donald Trump. Fue Barack Obama.
El 30 de septiembre de 2011, una aeronave no tripulada sobrevolaba una ciudad en Yemen y lanzó un misil contra Anwar Awlaki, un ciudadano estadounidense de 40 años nacido en Las Cruces, Nuevo México, EE UU. Era una operación cuidadosamente planificada, respaldada por los servicios jurídicos de la Casa Blanca y autorizada por Obama, que la aplaudió como “un gran golpe” a Al Qaeda.
Awlaki – nacida en una familia laica de origen yemení, y radicalizado durante sus estudios en la Universidad de Colorado, al estilo de todos los grandes islamistas – dirigía una revista en inglés que alentaba la guerra santa con un discurso islamista ultrarradical. “Inspiraba” a otros a cometer atentados, pero nunca se demostró que planificara ataques personalmente.
En otras palabras, el tipo era un hijoputa de cuidado, en mi opinión personal, y en la suya, lector, pero eso no lo convierte en criminal, hasta que no lo diga un juez. No constaba que había cometido delito alguno. Ni siquiera había sido acusado judicialmente de nada.
Ejecutar a alguien sin juicio, y afirmar que es legal, es nuevo para quienes recordamos los nombres de los anarquistas Sacco y Vanzetti. En 1927, para sentar a alguien en la silla eléctrica aún hacía falta montar una farsa de juicio primero. Había que mantener las formas. Ya no.
En 1927, para sentar a alguien en la silla eléctrica aún hacía falta montar una farsa de juicio
El cambio llegó, como no, en 2001, bajo el régimen de una ultraderecha de la que el presidente George W. Bush no era más que la cara pasmada. No empezó con ejecuciones, sino con secuestros. Con una flota de aviones secretos volando por todo el planeta para recoger, en medio de la noche, a personas secuestradas al azar, y transportarlas a un lugar cuyo nombre simboliza el inicio de una nueva era: Guantánamo. Un territorio que no forma parte de ningún Estado conocido, porque allí no se aplican las leyes de ningún país.
Entre las alambradas de Guantánamo se hacía cumplir condenas no pronunciadas a personas que no habían sido detenidas sino secuestradas, acusadas de un delito que no existía en el código penal ni de su país ni en el de sus secuestradores, el de ser “combatiente ilegal”. Así se expidió el certificado de defunción de una época iniciada con los escritos de Montesquieu en el siglo siglo XVIII, desarrollada a través de las Constituciones del XIX y definidas en 1885 así por A.V. Dicey: “Nadie puede ser castigado, salvo por una nítida violación de una ley, establecida de la forma ordinaria ante los tribunales regulares del país”.
La idea de secuestrar a alguien, meterlo en un avión y llevarlo a la otra punta del globo no era nueva. El Gobierno de Israel lo hizo con Adolf Eichmann en 1960. Pero aunque el método era ilegal, el exmilitar nazi recibió un juicio público con oportunidad de defensa antes de ser hallado culpable, condenado y ejecutado. Fue a partir de los atentados terroristas en Munich en 1972, cuando el Gobierno israelí empezó a aplicar la pena de muerte, ya abolida en su código penal, a cualquiera que considerara “terrorista árabe” o “amenaza”, enviando a agentes al extranjero para administrarla a escondidas. No daba la cara. Cuando se le pillaba con las manos en la masa, los Gobiernos europeos intentaban poner cara de indignación. Por supuesto, Israel tenía impunidad, pero sus actos eran delitos.
Seguía siendo delito la campaña de asesinatos que Tel Aviv lanzó en 2000, ya sin tapujos, dirigiendo misiles desde helicópteros contra personas que definía como “terroristas” peligrosos, sin más pruebas que la convicción de que sus servicios secretos nunca se equivocaban. Aún cuando mató al anciano Ahmed Yassin, el jefe de Hamás, en 2004, el Consejo Europeo no se cortó en llamarlo asesinato, y lo condenó con las palabras: “Las ejecuciones extrajudiciales no solo son contrarias a la ley internacional, sino que también socavan el concepto del imperio de la ley, que es un elemento clave en la lucha contra el terrorismo”.
Lo de cumplir leyes les parece algo decimonónico o vigesimónico, en todo caso desfasado
Pero Washington –seguido por Londres – trabajó duro para difundir la noción de que ir por ahí matando a gente en cualquier parte del globo era algo perfectamente justificado y, lo que es más, perfectamente legal, si uno les pegaba previamente la etiqueta de “terrorista”. No hace falta buscar en la prensa israelí ni en los foros de internet para encontrarse con la afirmación “Los terroristas no tienen derechos humanos”. Hace un año, un debate organizado por la Universidad de Londres con los mayores intelectuales del país definía como “una de las cuestiones legales y éticas más complicadas de la edad moderna” la pregunta si a los terroristas habría que reconocerles derechos humanos.
Es posible que los catedráticos británicos nunca hayan tenido tiempo de leerse la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 9: Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado; artículo 10: Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial…). O tal vez en Gramática no les enseñaron que la frase “toda persona” se refiere a todas las personas. Tal vez ignoren que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que recoge las mismas disposiciones y que han ratificado tanto Estados Unidos como Reino Unido e Israel, tiene fuerza de ley.
O también puede ser que sepan todo eso, pero se lo pasen por el forro de los esferoides, porque lo de cumplir leyes les parece algo decimonónico o como mucho vigesimónico, en todo caso desfasado, indigno de ser debatido entre gente ilustrada de nuestra época.
En nuestra época, así concluye una catedrática británica de derecho internacional, un terrorista solo tiene “algunos derechos humanos”, no todos, y le afea a Cruz Roja que diga que las Convenciones de Ginebra valgan para todos, y que además recuerde que en caso de invasión, los civiles tienen derecho a defender su país sin considerarse por eso criminales. Obviamente, añade la profesora, eso no es válido para alguien en Afganistán o Iraq, porque en ese caso, su objetivo no es “la lucha por su país sino un ataque global contra los valores de Occidente”. Quien es terrorista lo decido yo.
La inmensa mayoría de los 700 presos de Guantánamo fueron comprados al por mayor
Este debate nos lo podemos ahorrar, porque la inmensa mayoría de los 700 presos de Guantánamo no habían tomado las armas contra nadie, ni fueron capturados en el campo de batalla (que es donde se aplica la Convención de Ginebra) y ni siquiera en un país en guerra. Fueron comprados al por mayor, la mayoría en Pakistán. Algunos eran menores de edad. Carne humana para rellenar los campos de alambradas, hacer de figurantes en la farsa más cruel que puede imaginarse para inaugurar nuestro nuevo siglo. La cabeza valía de 5.000 a 20.000 dólares, pagaderos a quien entregase a alguien. Alguien. La publicidad prometía el oro por el moro: “Hágase rico y poderoso, más allá de lo que nunca imaginó. Usted puede ganar millones de dólares si ayuda a capturar a asesinos talibán y de Al Qaeda”. Así rezaban los folletos que las fuerzas estadounidenses distribuían por Afganistán.
A los Gobiernos europeos les parecía bien. Nadie se escandalizó. Eran terroristas ¿no? Nadie los indemnizaba (Pacto, artículo 9,5) cuando, tras años de encierro, resultaban inocentes. Total, eran terroristas ¿no?. Inocentes, pero terroristas. No se retiró el Nobel de la Paz a Obama, cuando incumplió su promesa de cerrar Guantánamo, a lo largo de 8 años de legislatura, y prefirió multiplicar los asesinatos selectivos, asegurando que era legal. “Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”, dice el artículo 6 del Pacto, y es una disposición que no puede ser suspendida ni “en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación”.
Los servicios secretos tienen la potestad – legal, dicen– de decidir vida y muerte de los ciudadanos
Claro, no era arbitrariamente, ese es el punto. Era tras madura reflexión. Si un Gobierno sabe que tal persona es terrorista, puede privarla de la vida sin necesidad de juicio. No hace falta demostrar primero que esa persona es terrorista ¡que para eso es terrorista!
No es arbitrario, porque el Ejecutivo ha tomado una decisión: vivimos en una época en la que la Judicatura ya no hace falta, eso también es de la era de Montesquieu, y está desfasado. Evidentemente, tampoco es que el Ejecutivo como tal tenga datos que puedan comprobarse o ponerse en tela de juicio. Los datos los tienen los servicios secretos, y no los darán a conocer. ¡Que para eso son secretos!
Es decir, son los servicios secretos los que tienen la potestad – la potestad legal, nos dicen – de decidir sobre vida y muerte de los ciudadanos. Bienvenidos al siglo XXI.
Ya sabemos lo que dijo Jared Kuchner a Mohamed bin Salmán: Colega, ¿cómo podéis haber metido tanto la pata? Tirar la piedra y esconder la mano, afirmar que el tal Khashoggi salió del consulado por su propio pie, que no se lo cree nadie. Decir que no sabíais de nada, admitir luego que sí, pero que se murió sin querer, todas esas chorradas. ¡Con lo fácil que habría sido todo! Lo matáis y descuartizáis, y al día siguiente simplemente decís que el tipo era terrorista. Tenía un nombre árabe ¿no? Jamal Khashoggi, eso suena a terrorista a cualquiera. Había estado en Afganistán ¿no? Había hablado varias veces con Osama bin Laden ¿no? ¡Qué más necesitabais, joder! ¡Lo teníais tan fácil! ¿Qué os costaba decir que era un ‘targeted killing’, una operación de eliminación preventiva de un terrorista, y felicitaros por el éxito? En lugar de eso andáis por ahí pretextando que no hacéis esas cosas. Pardillos, que sois unos pardillos. Cuánto os falta aún para llegar a ser un país ilustrado y moderno como nosotros.
·
¿Te ha interesado esta columna?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |