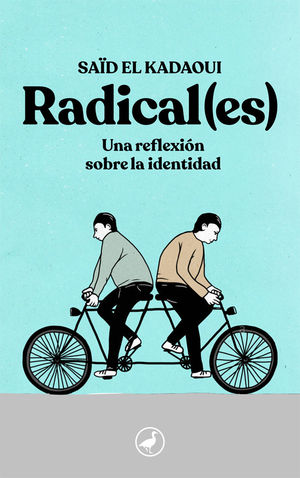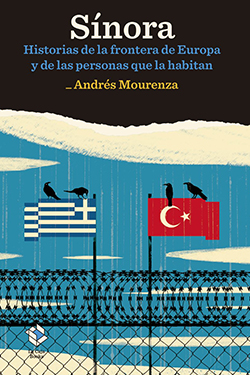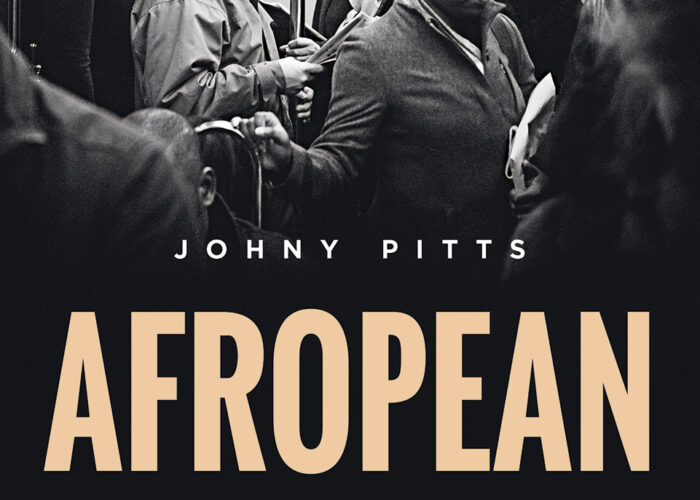Antes muerto que pardillo
Ilya U. Topper

El efecto llamada existe. Es una llamada de verdad. Telefónica. Un inmigrante indocumentado que comparte un cuartucho con otros diez en Madrid y corre ante la policía para poner a salvo las imitaciones baratas de bolsos de moda, rasca monedas hasta tener suficiente para una tarjeta telefónica. La coloca en la ranura de una cabina y se hace conectar con un pueblo en alguna parte de África.
—Sí, estoy bien —dice—. Me va muy bien. Tengo piso, estoy trabajando en un restaurante. Me pagan bien. Lo de la deuda de diez mil euros con nuestro vecino lo arreglaré muy pronto; mandaré el dinero. No os preocupéis.
Queda en silencio. ¿Cuántas veces más, cuántos meses más podrá repetir las mismas mentiras? ¿Y cuál será el final? ¿Encontrará ese trabajo en un restaurante, le darán los papeles y hará verdad la promesa, o aparecerá una mañana de vuelta en su pueblo, deportado?
No, eso no, todo menos eso. Entonces tendría que confesar que era todo mentira, que le han tomado el pelo vilmente, que los miles de euros invertidos eran una puta estafa, y que él ha caído como un pardillo. Ser un pardillo está muy mal visto en el pueblo. Podría tal vez buscar trabajo en un lugar cercano, poco a poco ir enjugando la deuda. Pero lo que ya nunca podrá lavar de su rostro es la fama de fracasado. No, eso no. Si lo deportan, decide, dirá que ha sido mala suerte, una de esas volutas impredecibles de la burocracia europea, pedirá otro diez mil euros y partirá de nuevo hacia Europa. Volverá a desgarrarse las manos en la valla, volverá a poner su vida a merced de una patera. Antes muerto que pardillo.
—Adiós, mamá —Cuelga. Al día siguiente, su primo, ahí en el pueblo, pide diez mil euros a un vecino. —Lo de Europa funciona —asegura a todos—. Lo sé de primera mano, me lo ha dicho mi primo.
Allí, al otro lado, está el paraíso. Nadie pone alambradas a una chabola
El primo pagará a traficantes que le prometen un viaje fácil, le robarán, se quedará a trabajar unos meses, quizás un año, en algún país africano intermedio, rascará, ahorrará dinero, suficiente como para volver a pagar, llegar a las costas del Mediterráneo, montarse en una lancha neumática. Sabe que se juega la vida, pero también sabe que una vez alcanzada la otra orilla, todo estará bien: tendrá trabajo, recuperará toda la inversión, hará rica a su familia. Allí, al otro lado, está el paraíso. Si no lo fuera ¿lo rodearían con tantas vallas? Nadie pone alambradas a una chabola.
Meses más tarde, cuando el primo vive en una chabola en los campos de Almería, trabajando de sol a sol, trabajando más duro que en los campos de su pueblo africano, ganando un dinero que sería mucho dinero si los precios de Almería fuesen los de su pueblo, pero que a él se le va en comprar una tarjeta telefónica para llamar a casa y decir que está bien, que tiene trabajo y que pronto se comprará un coche, meses más tarde, el primo entiende que le han estafado vilmente, y daría algo por volver, pero no puede: las alambradas lo impiden. Sabe que si las cruza en el sentido inverso, nunca más podrá venir de nuevo aquí. No hay una segunda oportunidad: tiene que jugarse todo, lo que tiene y lo que no tiene, a triunfar. Las alambradas ahora le aprisionan en España.
Quizás el problema sea España, piensa el primo. La verdadera Europa debe de estar más arriba. Así llega a Francia, y todo es lo mismo. Buscando el paraíso acaba en lo que llaman el infierno: un inmenso campamento de chabolas a orillas del Canal de la Mancha, donde se vive peor que en los peores barrios de su continente natal. Miles se hacinan allí, mirando al mar: al otro lado está Inglaterra. El paraíso. Hay quien muere intentando llegar a nado.
Y ahí, en algún momento, el primo entiende que Europa no ha puesto las alambradas, no ha montado patrullas y frontexes para impedir que los inmigrantes lleguen a sus costas: lo ha montado para impedir que se les vayan. Porque Europa necesita inmigrantes. Los necesita a toda costa, y los políticos y empresarios lo saben. Hacen falta cientos de miles de inmigrantes al año para compensar la caída de la natalidad, para aumentar la mano de obra disponible, pagar las pensiones de los jubilados, a los que la juventud europea no puede mantener ya. Europa envejece y se va despoblando —no cesan las noticias sobre el abandono de pueblos en el interior de España— y los inmigrantes son la única salvación. Eso lo saben todos.
Europa envejece, se va despoblando, y los inmigrantes son la única salvación; eso lo saben todos
Pero saben también que las condiciones que el capitalismo europeo está dispuesto a ofrecer a sus trabajadores son una miseria. La lucha de clases se ha retomado con fuerza, y esta vez la han ganado los de arriba: a un empleado alemán en una fábrica de pan se le explota más, y con mayor descaro que a un inmigrante turco en los años sesenta. La crisis bancaria ha funcionado a la perfección: las grandes corporaciones no hacen más que aumentar sus ganancias, los trabajadores venden sus horas por cada vez menos dinero, el precio de la vivienda no para de escalar. Quedan muy lejos las décadas de mediados del siglo XX cuando un proletario europeo podía vivir dignamente. Ahora, un africano con una formación media y ciertos recursos a su alcance —alguien capaz de pedir prestados diez mil euros como inversión— se negaría a trabajar en esas condiciones. Si llegar a Madrid le supusiera un trámite online de un visado y un billete de avión, una semana más tarde estaría de vuelta en casa: así no hay quien trabaje.
Para eso sirven las vallas, las patrullas, los frontexes: para que no puedan volver.
Ahora, los inmigrantes están condenados a quedarse, ilegalmente, sin papeles, sin siquiera poder reivindicar los restos de los derechos laborales que aún conservan sus colegas ciudadanos. Están obligados a aceptar cualquier trabajo, cualquier salario, cualquier humillación, porque no hay vuelta atrás. Son la mano de obra ideal para la patronal: no pueden protestar, impiden que protesten los obreros legales, amedrentados de ser reemplazados por los inmigrantes, y además sirven de pararrayos para los que se sienten explotados: en lugar de dirigir su rabia contra el patrón, como antiguamente, y exigir mejores condiciones, ahora dirigen su furia contra los inmigrantes. Difundirán bulos que digan que los inmigrantes cuestan dinero al Estado (es mentira: vienen formados, en edad de trabajar, vienen ahorrándole al Estado inmensas sumas en gasto de enseñanza) y votarán a cualquier partido que se las dé de derechista y prometa echar a los moros. Votarán a esos partidos que habitualmente tienen muy buenas relaciones con la patronal.
Por supuesto, los políticos derechistas también saben que no van a echar a los moros: no conviene. Pero conviene decirlo para ganar votos. De vez en cuando se deporta a unas decenas bajo inmensas fanfarrias, protestas ciudadanas y toda la exhibición necesaria de mano dura, y todos contentos. Ya sabemos que no pasa nada, seguirán viniendo. El efecto llamado es hacer como que no los queremos.
Las protestas ciudadanas vienen muy bien, junto al coro de los partidos que se llaman izquierdistas y que desde la oposición denuncian las políticas de los derechistas bajo palabras grandilocuentes de humanidad, derecho a, tolerancia, respeto a. Conviene que todo se quede en un plano así, filosófico. Conviene que maldigan la valla y pidan “acabar con todas las fronteras”, como si fuera un programa político, como si realmente alguien estuviera dispuesto a que no hubiera fronteras entre los países, nada que marcase una jurisdicción distinta, como si al erradicar las soberanías nacionales, Nigeria se convirtiera en España y no al revés.
La gente que pasa hambre no paga a un traficante para ir a España: paga un trozo de pan
Conviene que la izquierda no tiene ningún discurso político respecto a la inmigración: solo tiene uno humanitario. Son pobres, son desgraciados, hay que ayudarles, están muertos de hambre, en sus países no tienen nada que comer, por eso vienen. Es un discurso que ya ha calado tanto en la sociedad que ahora incluso hay quien se sorprende porque vienen con teléfonos móviles.
El discurso humanitario conviene a la derecha, porque es mentira. Como es imposible edificar una política coherente sobre un discurso falso, las políticas que aplicará cualquier gobierno, sea del signo que sea, siempre serán las de la derecha: no hay otras. Y al apelar únicamente a los sentimientos, no a la realidad, impide todo debate. Cuando tenemos una foto de un niño ahogado, obligado a ahogarse porque “en sus países no tienen ni que comer”, sería de monstruos sacar la calculadora.
Ante la foto de un niño ahogado, sería de monstruos aclarar que los inmigrantes no vienen porque son pobres: los pobres no pueden venir. No tienen dinero para pagar el trayecto. La gente que pasa hambre —los hay, y muchos, en África— no pagan a un traficante para ir a España. Pagan un trozo de pan.
Los que vienen son gente con posibles. Gente que puede encontrar trabajo para ahorrar dinero e invertirlo en el viaje, o que tiene familiares capaces de hacer de socio capitalista. He conocido a un chaval marroquí de 15 años que ahorró durante un año, trabajando de fontanero, para pagar la patera: 400 euros. Otro era sastre; tardó dos años. Fue en el año 2000; entonces aún era barato. Otros simplemente vendieron su reloj de marca suiza.
El dinero que ahorraron Nureddin y Mohamed, trabajando duro, se fue por un agujero negro: a manos de los traficantes. Esos que ganaron en 2015 unos 5.700 millones de euros, pagados duro a duro por personas con un sueño más fuerte que la razón, el de una Europa pintada como el paraíso, resguardada tras vallas y patrullas. Atraídas por un perverso efecto llamada: el que irradian esas mismas vallas, esas mismas patrullas. Embarcadas, embaucadas por una Europa que necesita desesperadamente a inmigrantes y hace todo lo posible para que vengan desnudos, pobres, destrozados, miserables.
Salvamos vidas, ellos son pobres, nosotros generosos, ellos comen nuestro pan, moros fuera
Cada uno de los dos millones de inmigrantes y refugiados que llegaron a Europa en 2015 podría haber venido con tres mil euros en el bolsillo si se le hubiera permitido subirse a un avión de línea con un visado electrónico en el pasaporte. Bastante más de lo que han llevado encima muchos de mis amigos que se fueron de Cádiz a Londres a fregar platos. Un capital que se hubiera podido completar —clases de idiomas, asesoría— con el dinero que Bruselas ha dedicado al Frontex: 140 millones en 2015, 251 millones en 2016.
Claro que viendo las condiciones que una fábrica alemana está dispuesta a ofrecer a sus trabajadores, muchos de estos inmigrantes hubieran preferido cogerse el avión de vuelta para invertir los tres mil euros en algo más inteligente. En un negocio, una empresa local. Ahora no pueden. Atrapados en la espiral de la droga que es la inmigración ilegal – mortífera y creadora de mafias como cualquier narcótico ilegal – ni siquiera pueden hacerlo quienes, tras años de sudores, consiguen un empleo en Europa, pagan sus deudas, viven razonablemente bien. No. El paraíso artificial que han creado a ojos de su familia, allá en el pueblo, es tan alucinógeno que no tienen más remedio que gastarse todos los ahorros en un coche de segunda mano, preferiblemente de gama alta, cargarlo de regalos inútiles y viajar en verano al pueblo —en el Rif pueden verlo ustedes— para fardar de ser ganadores. Para enganchar al próximo pardillo.
A Europa le funciona. Nunca le faltará mano de obra esclavizada. La izquierda que salva vidas y la derecha que le recrimina que salve vidas —hipócritamente: sabe que necesita a estos inmigrantes— se complementan a la perfección. Salvamos vidas, ellos nos necesitan, ellos son pobres, nosotros somos buenos, somos generosos, demasiado generosos, despilfarramos recursos públicos en una Europa en crisis, ellos comen nuestro pan, moros fuera.
Ellos no nos necesitan. Nosotros necesitamos a ellos. Desesperadamente. Observe usted una curva de la población europea. La que muestra el número de personas en edad de trabajar y de pagar impuestos y la de personas con derecho a recibir una jubilación del Estado. Asústese.
Y no me diga que no hay trabajo. Lo que no hay son ganas de utilizar el dinero público en pagar trabajos para el bien común en lugar de usarlo para rescatar bancos. Ni ganas de obligar a utilizar el dinero privado en pagar a los trabajadores. ¿Ha intentado alguna vez visualizar en fajos de billetes las cifras que cada trimestre comunican las grandes corporaciones bajo el epígrafe de “beneficio neto”?
Portugal, el mismo país que ha despenalizado las drogas por entender que es la prohibición que las convierte en mortíferas, también ha dado el paso frente a las mafias de la migración: dará la nacionalidad a toda persona que lleve un año trabajando en el país. Ha sacado la calculadora: necesita 75.000 inmigrantes al año para mantener la población. Solo tiene un problema: que los que vienen a través del Mediterráneo, jugándose los cuartos y la vida, no quieren irse a Portugal. Ni a España, por cierto. Hay refugiados sirios en Turquía, de estos que se juegan la vida en el Egeo, que se niegan a ir a España si deben prometer quedarse. Porque la droga no se llama Europa siquiera. Se llama Alemania. Es la palabra estampada en las pastillas mentales de color rosa que les han vendido.
Lo terrible es la resaca: una vez salvados del mar, una vez acogidos en el paraíso artificial, van cayendo en la cuenta de que con su dinero, su salud y su vida han pagado un billete a los infiernos.
·
¿Te ha interesado esta columna?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando