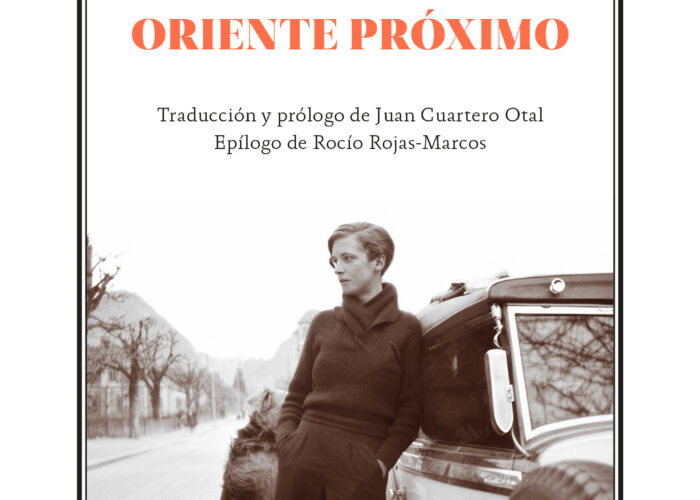El sacrificio
Ilya U. Topper
Dios existe y Erdogan es su profeta. Quién, si no alguien tocado por la inspiración divina y movido por un profundo sentimiento de entrega absoluta al bien de la humanidad, habría sido capaz de sacrificar todo, su carrera, su buen nombre, su prestigio y su futuro, para la causa suprema: conseguir el hermanamiento entre kurdos y turcos.
«En todas partes Taksim, en todas partes resistencia»… este grito de paz del movimiento de protestas que lleva sacudiendo los cimientos del Estado turco desde últimos de mayo, cambió ayer, se amplió para abarcar al último manifestante muerto, Medeni Yildirim, caído bajo disparos de los gendarmes durante la protesta en un pueblo kurdo: «En todas partes Lice…».
Tras Ethem Sarisülük, Abdullah Cömert y Mehmet Ayvalitas, Medeni, estudiante de secundaria, es el cuarto mártir del movimiento ciudadano. Y Lice no sólo es un municipio cerca de Diyarbakir conocido como feudo del PKK, la guerrilla kurda: es el municipio donde se fundó el PKK hace 35 años. Hasta el año pasado, hasta la declaración del fin de la guerra por parte del PKK, si salía en las noticias era porque otra mina había estallado al paso de un convoy, otro funcionario había sido secuestrado, otro tiroteo había dejado un par de muertos.
Cientos de banderas turcas llenaban Taksim, una mareja roja, se levantaban fotos de Medeni Yildirim
Entonces, las banderas turcas llenaban la plaza de Taksim, una marea roja, alguien balancearía un ataúd de cartón con la foto de un recluta, cientos de jóvenes envueltos en la enseña nacional juraban venganza por el soldado caído, muerte a los terroristas kurdos.
Ayer, cientos de banderas turcas llenaban Taksim, una marea roja, se levantaban fotos de Medeni Yildirim, cientos de jóvenes envueltos en la enseña nacional gritaban: «Lice resiste, Taksim está contigo» y «Policía fuera: las calles son nuestras».
La manifestación del sábado en Taksim ha supuesto un doble cierre de filas: por una parte es el apretón de manos entre las protestas de Gezi, abanderadas por una clase media urbana cada vez más harta de la lenta islamización de la vida pública, y la indignación de los campesinos kurdos, siempre considerados el enemigo a tener bajo control policial, nunca ciudadanos. Bien es cierto que desde el primer día, sobre las barricadas del parque Gezi ondeaban las banderas del BDP, el partido prokurdo, que Sirri Süreyya Önder, diputado en las filas de ese mismo partido, fue el primero en enfrentarse a las excavadoras – ahí empezó todo – y que los chavales kurdos de Tarlabasi enseñaron a los demás cómo montar una barricada. Pero el gran sureste de Turquía, normalmente la zona más revuelta, recién inmerso en la retirada del PKK, se había quedado extrañamente quieto. Como si la población kurda no formara parte del movimiento de Taksim.
El proceso de paz kurdo se está transformado: empezó a hacerlo en Gezi primero
Ya no. El mismo sábado lo dijo Hüseyin Çelik, portavoz del AKP, el partido de Erdogan: las protestas de aquella aldea perdida de Lice son parte del mismo «gran juego», la misma conspiración extranjera que ha manejado los hilos de los jóvenes de Taksim. Sin darse cuenta, seguramente, del ridículo. Pero tuvo razón: ya son parte, ahora sí lo son.
Por otra parte, la muerte de Medeni Yildirim ha sellado la aceptación del proceso de paz kurdo, negociado entre Gobierno y PKK, por parte de la oposición. Quienes llevaban meses oponiéndose a la negociación – no tanto por oponerse a los derechos de los kurdos, sino más bien como reflejo de oponerse al Gobierno a toda costa, haga lo que haga -, ahora han aceptado que pueden hallarse en el mismo bando con unos manifestantes kurdos contra las fuerzas de seguridad.
El proceso de paz kurdo se está transformado. Empezó a hacerlo en Gezi primero y es más visible con la muerte de Medeni: de una negociación entre unos servicios secretos y unos mandos de la guerrilla se han tornado en una hermanamiento de dos pueblos, turcos y kurdos. Al margen del Gobierno, contra el Gobierno.
Esto es lo más grande que un dirigente político puede conseguir: que la ciudadanía entera se sienta partícipe de una proceso político, empezado desde arriba, para superar fisuras regadas con demasiada sangre. Erdogan lo ha conseguido. Al sacar los blindados en Estambul como si fuera Hakkari, al disparar gas y balas de plásticos contra adoscentes de colegio privado como si fueran campesinos kurdos, al meter en prisión a twitteros de Izmir como si fueran periodistas kurdas, ha hecho reconocerse a toda la población de Turquía como un solo cuerpo: el pueblo frente al poder.
Recep Tayyip Erdogan ha sacrificado todo para llegar a esta meta. Su buen nombre de estadista admirado en toda Europa como modernizador y democratizador de Turquía. Su fama de gestor eficaz, capaz de poner fin a la inflación y atraer el capital extranjero. Su talante como renovador del islamismo como ideología política apta para jugar según las reglas y ser admitida en los salones de la democracia. Su carisma como voz de los oprimidos de toda la vida, los campesinos de Anatolia, contra las clases dominantes. Su capacidad de unir en un partido fuerte a todo tipo de votantes y conferir estabilidad a un panorama político siempre imprevisible.
Erdogan ha destruido la imagen democrática de Turquía, cambiándola por la de un estado policial
Ya no es nadie. Ya debe pagar los autobuses que llevan a sus simpatizantes a aclamarlo, y debe cortar sistemáticamente todas las redes de transporte público los días de manifestaciones, barcos y puentes incluidos, para evitar que sus adversarios parezcan más numerosos. Ya es el hombre que ha destruido la imagen democrática de Turquía, cambiándola por la de un estado policial, con cientos de agentes antidisturbios vigilando día y noche Taksim desde hace semanas para evitar que unos ciudadanos coloquen flores rojas en el pavimento. Es el hombre que ha demostrado la incapacidad del islamismo, tantas veces llamado moderado, de asumir la laicidad del Estado. Es el hombre que ha destruido el poder del AKP.
Su tarea ha sido infinitamente más difícil que la de Mohamed Morsi, que sólo necesitó un año – hoy mismo se cumple -para enseñar al pueblo egipcio que el islam no es la solución para nadie, que el islamismo no sólo no es democrático sino que es más violento, más excluyente, más opresor que la dictadura anterior. Algo que un pueblo, arrullado por las voces melífluas de los telepredicadores, debe experimentar en su carne para créerselo, parece, aunque haya tantos ejemplos cerca.
Los Quince Días de Taksim han forjado una nueva Turquía, un país sin fisuras
Erdogan tuvo un desafío mayor: destruir la engañosa imagen del islamismo político turco ha sido sólo el principio. Los Quince Días de Taksim han forjado una nueva Turquía, un país sin fisuras étnicas, unido en contra del autoritarismo, sin necesidad de militares ni golpes – vieja rémora superada – y sin miedo ante el poder.
Como corresponde, el destino de Erdogan será más duro. Con suerte, una enfermedad se lo llevará pronto. Si pierde ese tren, acabará sus días convertido en un espectro al que no querrán aprovechar ni los caricaturistas ya.
Su hazaña, su hybris serían de tragedia griega, si no fuera por un detalle. Quien puso los muertos no fue Recep Tayyip Erdogan. Fueron Ethem Sarisülük, Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalitas y Medeni Yildirim (y el policía Mustafa Sari, al que dejaron de recordar en Taksim desde que Erdogan hablaba del «heroismo épico» de unas fuerzas dedicadas a gasear a los ciudadanos). Aleví uno, alauí árabe otro, marxista el tercero, kurdo el cuarto. Son ellos, no Erdogan, quienes han pagado con su vida para abrir camino hacia la nueva Turquía. Son las decenas que han pagado con un ojo de la cara el valor de resistir a las balas de plástico. Son las decenas de miles que han bajado día tras día a la calle, con el gas pimienta en los pulmones, riéndose aún entre el lagrimeo. Así que al final, quizás Dios no exista ni haya profetas, y lo que sí exista sea esa cosa extraña, casi olvidada, en la que ya nadie creía hasta Tahrir y Taksim: el pueblo, soberano de su destino.