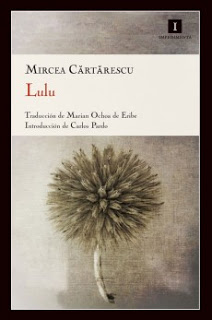Druuna en Bucarest
Alejandro Luque
La figura de Mircea Cartarescu lleva tiempo encumbrada en su Rumanía natal, pero en España ha sido descubierta muy recientemente, gracias a los buenos oficios de la editorial Impedimenta. El primer aviso de que se trataba de un autor extraordinario llegó el año pasado bajo el título de El ruletista, un cuento largo de rara perfección, al que siguió la novela Cegador, en Funambulista.
Ahora ve la luz en nuestro país Lulu, obra turbadora, obsesiva, que bucea en los abismos de la conciencia del protagonista —un atormentado escritor— como en las brumas del país a comienzos de la infausta era Ceausescu.
Todo empieza como un ejercicio de literoterapia en una apartada villa de los Cárpatos, donde un escritor de éxito un tanto misántropo ha venido a recluirse. “Voy a emborronar una página tras otra, voy a utilizar las hojas como vendas impregnadas, no de tinta, sino de lo que mi vieja herida supura”.
A partir de ahí, no resulta fácil definir qué es Lulu. ¿Una catarsis en voz alta? ¿Una pesadilla transcrita con detalle? ¿La radiografía de una edad y de un tiempo en fuga? ¿O una novela en torno al juego del doble, como se ha dejado caer en algunas pistas promocionales? La obra de Cartarescu participa de todas estas cuestiones, pero sobre todo es un viaje —lisérgico, delirante, absorbente— por los conductos de la memoria.
Recordar, parece decirnos el autor rumano, es un deporte que entraña sus riesgos. En las películas, con frecuencia aparece como un ejercicio gratificante: la imagen se distorsiona como la superficie de un lago y comienzan a desfilar imágenes amables de “aquellos maravillosos años” enmarcadas en dos dedos de niebla. Pero otras veces, bucear en la memoria se asemeja a un mal sueño que escuece, abrasa y lastima. Cartarescu, que ya en Cegador demostró moverse muy bien en esa atmósfera de turbia ensoñación, lleva aquí al extremo su peculiar teatro del dolor.
Resulta particularmente interesante el contraste entre el episodio vital que se rememora, la experiencia iniciática del campamento juvenil, tan hippie —guitarras, hormonas y flores— y los derroteros que va tomando la narración, que permiten pensar más en Viernes 13 que en El valle secreto. Y no porque algún Jason Voorhees venga a aguarle la fiesta a la muchachada a punta de cuchillo, sino porque una simple evocación, un suceso anecdótico como es el encontronazo entre el protagonista y el ambiguo Lulu, puede volverse inquietante cuando toca determinantes fibras sensibles.
Pero si algo me ha recordado Lulu —Travesti en el título original— es la saga de Druuna, el inmortal personaje de cómic de Eleuteri Serpieri. Recordarán que Druuna era una dama llena de curvas voluptuosas que deambulaba por un mundo posnuclear regido por unos oligarcas que detentaban La Verdad. Tal escenario estaba lleno a partes iguales de escombros y de seres mutantes, deformes, pulposos, purulentos, que a menudo se confundían con el propio medio. Todo ello, además, aliñado con generosas dosis de sexo y violencia.
La senda por la que Cartarescu nos conduce se asemeja a un conducto lleno de tentáculos, glándulas, laberintos intestinales y visiones alucinógenas, sin escatimar en sangre corriente, linfa y esperma. ¿Y en éste esquema, quién sería la bella e ingenua Druuna, tan llena de redondeces, tan presta siempre al deseo? La respuesta es obvia: el lenguaje, esa sustancia que Cartarescu, a la sazón poeta y de los buenos, demuestra dominar con virtuosismo, la misma que ha obligado a la traductora Ochoa de Eribe a aplicarse a fondo.
La memoria, nos dice en fin el escritor, duele, irrita, lacera, pero cuando no hay más remedio que afrontarla, cuando asumirla es una cuestión de vida o muerte, también sabe aportar su recompensa: nada menos que saber quiénes somos, la tranquilizadora certeza de reconocernos —como individuos, pero también como pueblo— ante el espejo.
Leer más: Mircea Cartarescu: Lulu (1º capítulo de la novela)