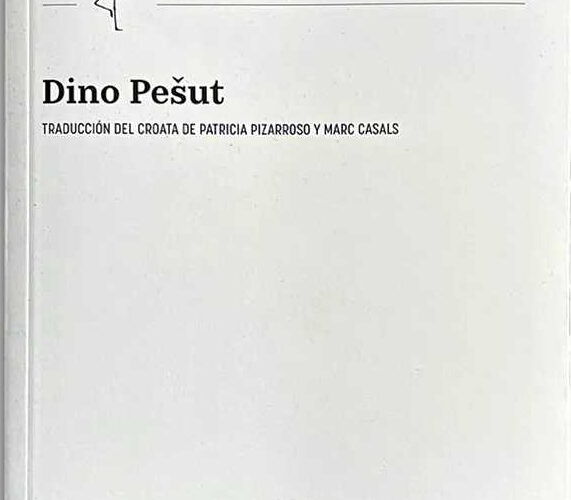Lotfi Akalay
M'Sur
De Tánger al mundo

No se puede ser tangerino sin soñar con grandes viajes. Viajes que vayan mucho más allá que la costa andaluza que se tiene, día tras día, enfrente, y de donde llegan, salvo los días de tormenta, los grandes ferris para atracar en el muelle, lanzando su sordo grito de animal marino. Uno de estos ferris, de casco amarillo saturado, lleva el nombre del hijo más famoso de la ciudad: Ibn Battouta.
No se puede ser tangerino sin sentirse un poco heredero de Ibn Battouta, que se fue a ver mundo a los veinte años y a la vuelta contó sus viajes desde Zanzíbar a Samarcanda y China (lo que no le perdono es que de paso islamizara las Islas Maldivas, que no tenían especial necesidad de convertirse en el país salafista que son hoy día). Así que no es de sorprender que la segunda novela de Lotfi Akalay (Tánger, 1943), nacido apenas seis siglos más tarde, llevara precisamente el nombre del famoso viajero. Un ejercicio de novela histórica un poco en la línea de Amin Maalouf y su León el Africano: con personajes tan fascinantes en la puerta de la casa de uno, ¿para qué inventar? Basta con ponerle pintura al bosquejo que dejó el propio personaje.
Lo llamativo es, apunta el propio Akalay, que nadie supiera cuándo murió Ibn Battouta: solo se conoce la fecha exacta de su nacimiento, con todos los detalles. «Mi teoría es que en ese tiempo hubo un terrible retroceso cultural en Marruecos, y no había gente que supiera escribir, sencillamente no hubo quien consignara ese fallecimiento».
Aparte de ser escritor y afilado columnista en varias revistas – entre ellas Femmes du Maroc, donde lanzaba dardos contra los y las islamistas, abogando por los derechos de las mujeres y contra el «oscurantismo de los iluminados» – Akalay también se ha dedicado a los negocios, como buen tangerino. Como no podía ser de otra manera, lo suyo era una agencia de viajes. Calypso, se llamaba, en homenaje a un viajero mayor que Ibn Battouta.
Al ciudadano Lotfi Akalay la voz casi no le sale del cuerpo. Lo primero que llama la atención es su aparente fragilidad, su aspecto vulnerable y esa afonía en la que a veces cuesta trabajo descifrar sus palabras, ya fuera en francés o en un español más correcto de lo que él cree, gracias a que veranea a menudo en la Costa del Sol. Así lo recuerdo en su casa, en su ciudad natal, adonde fui a visitarlo en agosto de 2011. Por entonces ya sabía, después de haber leído su única obra editada hasta ahora en España, Las noches de Azed (Salamandra), que su otra voz, la del escritor, es todo lo contrario: profunda, vigorosa, inteligente.
[Alejandro Luque]
Ibn Battouta
Príncipe de los viajeros
Cap. 1
La travesía de África del Norte
Me llamo Mohamed Ibn Battouta. Nací en Tánger el 24 de febrero de 1304. Soy de estatura mediana. Tengo un rostro más bien agradable, con tez clara, ojos negros, nariz algo aguileña y una frente alta. Gracias a Dios, la salud no me da problemas salvo, de vez en cuando, algun ataque pasajero de fiebre. Mi familia y mis amigos dicen que tengo buen carácter. Soy, de entrada, amable, y aunque sea fea que yo lo diga, tengo que confesar que tengo bastante don de gentes. Tengo un concepto noble de la amistad, asociado a una inclinación bastante pronunciada hacia las mujeres, de las que me gusta su elegancia y su delicadeza de gesto y palabra. No soy para nada tímido y, si hace falta, puedo ser un tipo duro, pero sin caer en la insolencia. También tengo mi franqueza, pero me cuido de no lanzar provocaciones. Estos son los rasgos de carácter que he heredado de mis padres. En muchas ocasiones, estas cualidades me han ayudado a mantener excelentes relaciones con los hombres y las mujeres que se han cruzado en mi camino. Ustedes saben que he viajado mucho. He recorrido el mundo islámico a lo largo y ancho, desde África del Norte y el País de los Negros hasta las regiones más recónditas: Rusia, Extremo Oriente y China. Quisiera contarles mis viajes porque son casi toda mi vida. He visto y oído tantas cosas que no quisiera que este testimonio me acompañe un día a la tumba sin dejar un rastro escrito que un día quizás lean otros hombres, cuando yo ya no esté en este mundo. Pero me quedaré en él de todas formas a través de destos relatos que son inseparables de mi existencia. Me gusta viajar porque mi naturaleza me empuja sin cesar a explorar nuevas tierras, a oír y ver a hombres y mujeres de todos los horizontes y de diferentes culturas. He ido a buscar a los musulmanes dondequieran que se encuentren pero también me ha ocurrido, a veces bajo riesgo de mi vida, de visitar las regiones hostiles al islam y no me arrepiento en absoluto porque mi única preocupación constante ha sido la de descubrir y de intentar entender a los míos, los que comparten mi fe, pero también a los otros, que viven su fe de otra manera.
Más de 20 años me separan de aquel año 1325 en el que tomé la decisión de partir. ¡Partir! Qué empresa más arriesgada, y cuántas dosis de temeridad me hicieron falta para concebir tal proyecto. Desde la distancia me doy cuenta que mi viaje no habría tenido lugar sin esa parte de inconsciencia que ha precipitado mi decisión de alejarme de mi tierra. Añadiría a esto mi deseo ardiente de visitar los lugares santos del islam y mi convicción que en todas partes del mundo musulmán estaría como en casa y podría contar con la generosidad, la bondad y la hospitalidad que son las tres virtudes de todo musulmán sincero.
En todo lugar al que me llevaron mis pasos, he recibido una acogida fraternal, he obtenido sin pedirlo la ayuda desinteresada de cientos de personas, tanto de pobres como de grandes señores. En los desiertos más hostiles he encontrado jarras de agua colocadas muy a menudo por una mano anónima, con el humilde objetivo de aportar una ayuda o de salvar, a veces, de una muerte segura al extranjero solitario o al viajero perdido. En cada etapa de mi periplo me colmaron de regalos. Me instruyeron y me dieron diplomas que me autorizaban a dispensar una enseñanza universal. Sin embargo, también he sido testigo de la crueldad, la bajeza y el engaño.
Todo comenzó el 14 de junio de 1325. Yo tenía 21 años cuando tomé la decisión que iba poner mi vida patas arriba: quería viajar como peregrino a la cuna del islam. Era una empresa arriesgada, porque muchos de los que partían no regresaban nunca, ya sea porque muriesen durante el viaje de ida o el de vuelta, ya sea porque sucumbieran durante su estancia en alguna de las etapas del viaje o en tierra santa. No sólo las enfermedadas acechan al viajero, éste también es la presa codiciada de los bandoleros que infestan las regiones que hay que atravesar. Al peregrino se le supone rico, porque cualquiera que emprende este viaje debe aprovisionarse de suficiente dinero y provisiones para afrontar los gastos del camino. Yo sabía todo esto pero no me asaltaba miedo alguno. Iba a abandonar mi confortable rutina cotidiana, salir del nido familiar y renunciar a la compañía agradable de mis amigos. Sólo soñarlo ya me ponía febril.
¿Quién podía saber si iba a regresar? ¿Si volvería a ver a mis padres? ¿Todavían permanecerían en este mundo a mi regreso? Lo ignoraba todo, pero por nada en el mundo habría renunciado a mi proyecto; esto es todo lo que sabía. Partí a solas, sin seguir una caravana, sin amigos, sin la menor protección. Solo. Vivíamos en esa época bajo el reinado del príncipe de los creyentes e imam Abu Inan, que dirigía el país por la vía de la justicia y la prosperidad. Caminando hacia Este llegué a Tlemcen. Entré en esta villa y me encontré a dos emisarios del sultán de Túnez que volvían a su país. Pasé tres días aprovisionándome de lo que me hacía falta y luego retomé viaje a marchas forzadas, tan bien que pude alcanzar a los dos embajadores en Miliana, al este de Medea. La primavera llegaba a su fin y ya se hacían sentir los primeros calores del verano. Uno de mis compañeros, que era juez en Túnez, cayó enfermo, lo que nos obligó a intercalar una parada de diez días. Luego reemprendimos la marcha , pero la tuvimos que interrumpir otros tres días, porque el cadí se sentía mal de nuevo. El cuarto día, el infeliz exhaló su último suspiro. Yo reemprendí el viaje entonces con una caravana de mercaderes tunecinos. Tras una breve estancia en Argel atravesé la llanura de Mitidja y las faldas orientales de la Cabilia. Uno de los mercaderos de nuestro convoy murió al llegar a Bougie. No obstante, tuvo la fuerza de hacernos saber su última voluntad, dado que su mirada suplicante nos hacía comprender que imploraba nuestra ayuda. Con una voz apenas audible reclamó su manto y al tenerlo entre sus manos intentó en vano rasgar las costuras. Alguien de su entorno conseguí descoser el tejido y de allí sacó una bolsa que contenía tres mil dinares. El moribundo pidió que este dinero se entregase a sus herederos en Túnez, luego expiró. Toda la caravana hablaba ya solo de la muerte del mercader tunecino y la fortuna que iba a llegar a su familia. La noticia no tardó en llegar a oídos del hombre que gobernaba la ciudad. Se presentó en nuestro campamento acompañado de una escolta militar. El gobernador se bajó de su montura, se acercó a nosotros y nos exigió sin rondeos entregarle los tres mil dinares. Nadie se atrevió a enfrentársele por miedo a ser arrestado. Le llevaron la bolsa cuyo contenido verificaba pieza por pieza. Después se dio la vuelta y se fue tan rápido como había venido, llevándose la bolsa usurpada. Era un lugarteniente de los almohades. Mi corazón se sublevaba ante este acto repugnante. Nunca habría creído que un hombre acaudalado pudiera despojar con tanta desenvoltura a unos huérfanos de lo suyo. Era la primera injusticia que vi desde que arrancó mi viaje. Ay, no sería la última.
En esta época tuve mi primer ataque de fiebre desde que había partido de Tánger. Pero esta vez el malestar no quiso abandonarme durante varios días. A pesar de los reproches de mis compañeros decidí continuar mi viaje porque si tenía que encontrarme con la muerte, tanto daba si era en camino hacia La Meca. Para aligerar mi equipaje vendí una parte de mis posesiones, así como mi caballo, y un amigo me prestaba las cosas que me faltaban. Me veía agraciado por un primer acto de bondad, al que le seguirían otros.
Montamos nuestro campamento en los arrabales de Constantine, pero no por mucho tiempo, dado que la lluvia había empezado a caer y nos forzó a buscar refugio en las casas vecinas. Por la mañana siguiente tuvimos la agradable sorpresa de ver que el gobernador de la ciudad en persona vino a visitarnos. Abu L’Hassan, pues así se llamaba, era un jerife*) muy distinguido. Desde su caballo lanzó una ojeada rápida a nuestra ropa manchada de barro y al verla, dio orden a la gente de su equipo de que nuestras túnicas se lavaran en su propia residencia. Al darse cuenta de que mi faja estaba desgastada, me ofreció una de tela de Baalbek. En una de las puntas del tejido, mi bienhechor había envuelto dos dinares de oro. Recibí así mi primera limosna.
Reemprendimos nuestro viaje en dirección a Túnez. Durante el viaje fui otra vez víctima de una fuerte fiebre, aún peor que la anterior. Era presa de tal debilidad que se me hacía imposible descender de mi montura. El embajador del sultán de Túnez era nuevamente parte de nuestra caravana. Se había vuelto a reunir con nosotros tras organizar el funeral de su compañero. Al llegar a Túnez, los habitantes corrieron a nuestro encuentro para acoger a los emisarios del sultán. Los tunecinos abrazaron a los viajeros con gran efusión de sentimientos cálidos y las palabras de bienvenida estallaban en la alegría del reencuentro. En lo que a mí se refiere, me quedaba fuera de esta demostración de simpatía. Dado que nadie se percataba de mi presencia, sentí que me invadía una pesada tristeza; nunca antes había experimentado semejante sensación. Ahí en Tánger yo tenía a mis padres y mis amigos para calentarme el corazón. Por primera vez sentí nostalgia por mi tierra. Al fin y al cabo, no tenía más de 22 años, así que ustedes no se sorprendan si les digo que derramé grandes lagrimones bajo los ataques combinados de la melancolía que nace de la soledad y la nostalgia provocada por el alejamiento. Uno de los peregrinos observó mi emoción y tuvo la amabilidad de venir para subirme la moral con palabras afectuosas que me hicieron enormemente bien.
Entré en la ciudad y encontré alojamiento en el colegio oficial de los libreros. Túnez vivía bajo el reinado del sultán Abu Yahya. Esta gran metrópolis contaban en sus muros con un número impresionante de intelectuales de nivel y sabios de primera categoría. Entre ellos, el eminente jurisconsulto Omar Abou Ali, célebre en la ciudad. Tenía la costumbre de impartir justicia tras la oración del viernes, recostado contra la gran columna de la mezquita Zaituna. Tras resolver cuarenta litigios se despedía del público y se retiraba. Fue durante mi estancia en Túnez cuando se celebraban las ceremonías del fin de ayuno. Una muchedumbre impresionante se congregaba en Emsalá. Era día de fiesta, tanto los hombres como las mujeres y los niños se habían puesto la ropa más bonita, tal y como exige la tradición. Asistí a la llegada del sultán Abu Yahya montado sobre su caballo engalanado con gran gusto. El animal trotaba con una cadencia majestuosa, digna de su noble jinete. Tras el monarca venían los cortesanos y los oficiales superiores del Imperio. Todo el cortejo avanzaba con un orden impecable y me quedé maravillado ante este espectáculo de cuento de hadas. Se recitaba la oración y tras terminar la prédica, todo el mundo regresaba a casa.
···
··
© Lotfi Akalay · Editions Le Fennec · 1998 · © Traducción del francés: Ilya U. Topper | Cedido para la revista Caleta.