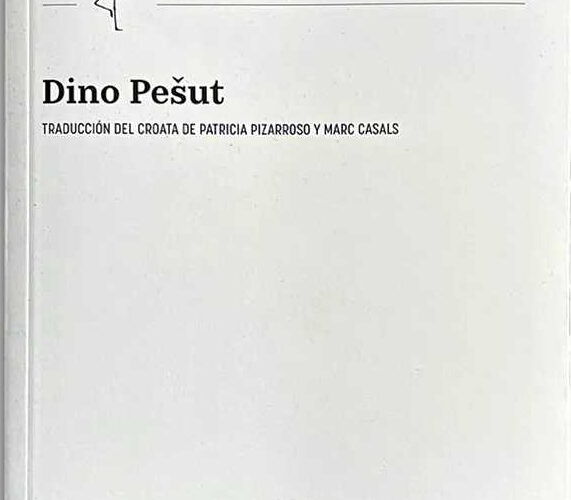Alice Zeniter
El arte de perder
M'Sur
El silencio roto

Harki. Como pied noir, la palabra sigue teniendo múltiples connotaciones, a pesar del más de medio siglo que ha transcurrido desde el fin del conflicto que la hizo popular. Traducible literalmente como “movimiento”, entre 1957 y 1962 vino a designar a los argelinos que tomaron partido por el gobierno colonial en la guerra de la independencia del país norteafricano; y, posteriormente, a los descendientes de aquellos combatientes que se instalaron en Francia.
Alice Zeniter, joven escritora nacida en Clamart en 1986, procede de una familia de harkis. Y ha sentido la necesidad de novelar su historia en una obra, El arte de perder, que ha sido un acontecimiento en Francia -500.000 ejemplares vendidos según la última fajita- y obtuvo el premio Goncourt España el año pasado. Zeniter pertenece a esa generación que ha crecido sintiendo el pesado silencio que pesaba sobre la guerra de Argelia, esa herida abierta que todavía muchos a ambos lados del Mediterráneo rehuyen nombrar.
Por suerte, la literatura ha ido poco a poco sacudiéndose el trauma –o tratando de reflejarlo, como una suerte de cura colectiva– y ahí tenemos obras tan sobresalientes como Hombres de Laurent Mauvignier o este mismo El arte de perder.
“Yo no escribo una historia o una biografía familiar, hago ficción, pero no me hubiese interesado si no me hubieran transmitido tanto silencio sobre este tema”, confesaba Alice Zeniter en una entrevista a MSur. Ahora, los lectores españoles tienen la oportunidad de asomarse a ese mundo a través de la traducción que acaba de sacar a la luz Salamandra. Un relato que no es solo de guerra, de héroes o mártires, sino de la vida normal, sin épica. De todo aquello que escapa a los libros de Historia, pero donde la literatura encuentra a menudo su razón de ser.
Ahora, por cortesía de la editorial Salamandra, compartimos las primeras páginas de esta obra.
[Alejandro Luque]
El arte de perder
Prólogo
Desde hace unos años, Naïma experimenta un nuevo tipo de padecimientos: los que ahora acompañan sistemáticamente a las resacas. No es sólo que tenga dolor de cabeza, la boca pastosa o el estómago hecho polvo; cuando abre los ojos después de una noche de farra (ha tenido que espaciarlas: ya no aguantaba aquel sufrimiento una vez por semana, ni siquiera cada dos semanas), lo primero que le viene a la cabeza es: «No lo conseguiré.»
Durante algún tiempo se preguntó a qué fracaso inevitable se refería esa frase. Tal vez aludiera a su incapacidad para soportar la vergüenza que siempre le producía su comportamiento de la noche anterior («Levantas la voz, te inventas cosas, buscas sistemáticamente la atención, eres vulgar»), o a los remordimientos por haber bebido tanto y no saber parar («Tú fuiste quien gritó: “¡Venga ya, no nos vamos a ir a la cama tan pronto…!”»). También podía estar relacionada con el malestar físico que la inutilizaba… pero al final lo entendió.
Los días de resaca le ponen delante de los ojos la enorme dificultad que supone estar vivo, una dificultad que la voluntad habitualmente logra disimular.
«No lo conseguiré.»
En general: no conseguiré levantarme por la mañana, ni comer tres veces al día, ni amar, ni dejar de amar, ni cepillarme el pelo, ni pensar, ni moverme, ni respirar, ni reír.
A veces no es capaz de disimularlo y, cuando entra en la galería, se le escapa la confesión.
—¿Cómo estás?
—No lo conseguiré.
Kamel y Élise se ríen o se encogen de hombros. No comprenden. Naïma los ve ir y venir por la sala de exposiciones sin que sus movimientos se hayan ralentizado apenas por los excesos de la noche anterior, inmunes a la revelación que a ella la anonada: la vida diaria es una prueba de alta competición y la acaban de descalificar.
Y, como no lo va a conseguir, es mejor que los días de resaca sean días vacíos. Vacíos de todo. De las cosas buenas, que sólo podrían estropearse, y de las malas, que, al no encontrar ninguna resistencia en su interior, lo destruirían todo.
Los días de resaca sólo tolera la pasta, en cantidades asumibles, con un poco de mantequilla y sal: un sabor suave, casi nulo… y las series de televisión. En los últimos años, los críticos se han cansado de decir que hemos asistido a una mutación extraordinaria, que las series de televisión han alcanzado la categoría de obra de arte, que son fantásticas.
Tal vez. Pero a Naïma no la harán cambiar de opinión: la auténtica razón de ser de las series de televisión son los domingos de resaca, esos que hay que conseguir llenar sin salir de casa.
El día siguiente siempre es un milagro: se recupera el valor de vivir, la sensación de que se puede conseguir algo. Es como volver a nacer. Si Naïma sigue bebiendo, muy probablemente es porque existe el día siguiente.
Está el día siguiente a una curda: el abismo.
Y luego el día siguiente al día siguiente: la felicidad.
La alternancia de ambos da forma a la vida de Naïma: un incesante batallar contra la fragilidad.
Esa mañana, como de costumbre, Naïma espera la llegada de la mañana siguiente como la cabra del señor Seguin espera la salida del sol.
«De vez en cuando, la cabra del señor Seguin miraba hacia las estrellas, que danzaban en el sereno firmamento, y se decía: “¡Ay, si consiguiera llegar al amanecer…!”»
Luego, cuando sus ojos apagados se hunden en la negrura del café, que refleja la lámpara del techo, un segundo pensamiento se desliza junto al habitual, parasitario y violento «No lo conseguiré»; una rasgadura, por así decirlo, perpendicular a la primera.
Al principio es un pensamiento tan fugaz que Naïma no consigue identificarlo, pero poco a poco empieza a distinguir algunas palabras: «… sabéis lo que hacen vuestras hijas en las grandes ciudades…».
¿De dónde sale ese retazo de frase que le da vueltas en la cabeza?
Se va a trabajar. A lo largo del día, otras frases se acumulan alrededor del fragmento inicial.
«Llevan pantalones.»
«Beben.»
«Se comportan como putas.»
«¿Qué creéis que hacen cuando dicen que están estudiando?» Y, cuando Naïma trata desesperadamente de comprender qué tiene que ver ella con esa escena (¿estaba presente cuando esa conversación tuvo lugar?, ¿la ha oído en la televisión?), lo único que logra reflotar en su memoria agarrotada es el rostro enfurecido de su padre, Hamid, con el ceño fruncido y los labios apretados para no gritar.
«Vuestras hijas, que llevan pantalones.» «Se comportan como putas.» «Han olvidado de dónde vienen.»
La cara de Hamid, tras la máscara de la ira, se superpone a las fotografías de un artista sueco que penden de las paredes de la galería, alrededor de Naïma: cada vez que vuelve la cabeza, ve el rostro flotando a media altura de la pared blanca, sobre los cristales antirreflectantes que protegen las obras.
—Lo dijo Mohamed en la boda de Fatiha —le aclara su hermana por teléfono esa misma noche—, ¿no te acuerdas?
—¿Y hablaba de nosotras?
—De ti no: eras demasiado pequeña, aún debías de ir al colegio. Hablaba de mí y de las primas. Lo más gracioso…
Myriem se echa a reír y el sonido de su risa se mezcla con el extraño chisporroteo de la llamada a larga distancia.
—¿Sí?
—Lo más gracioso es que quería darnos una gran lección de moral musulmana cuando él estaba como una cuba. ¿De verdad no recuerdas nada?
Tras hurgar en su memoria con paciencia y tesón, Naïma consigue desenterrar algunas imágenes sueltas: el vestido blanco y rosa de Fatiha, de un tejido sintético brillante; el guirigay durante el vino de honor en el jardín de la sala de fiestas; el retrato del presidente Mitterrand en el ayuntamiento («Está demasiado viejo para ser presidente», recuerda que pensó); la letra de la canción de Michel Delpech sobre Loir y Cher; el rostro ruborizado de su madre (Clarisse se pone colorada hasta las orejas, cosa que siempre les ha hecho gracia a sus hijos); el de su padre, dolorosamente crispado, y, por fin, las palabras de Mohamed, al que vuelve a ver tambaleándose entre los invitados en plena tarde, con un atuendo beige que lo envejece:
«¿Qué creéis que hacen vuestras hijas en las grandes ciudades? Dicen que van allí a estudiar, pero miradlas: llevan pantalones, fuman, beben, se comportan como putas. Han olvidado de dónde vienen.»
Lleva años sin ver a su tío en una comida familiar, pero nunca había relacionado su ausencia con la escena que acaba de volver a su memoria: simplemente pensaba que Mohamed había iniciado por fin su vida de adulto. Figura eternamente adolescente, con sus gorras, sus chaquetas de chándal fosforito y su apático desempleo, había tardado mucho en irse de casa: la muerte de Ali, su padre, le había dado un excelente motivo para no marcharse. Su madre y sus hermanas lo llamaban por la primera sílaba de su nombre, alargándola hasta el infinito cuando le gritaban de una punta a otra del piso o desde la ventana de la cocina, si estaba holgazaneando en un banco del parque infantil:
—¡Moooooooo!
Naïma recuerda que, cuando era pequeña, a veces su tío iba a pasar el fin de semana a su casa.
—Padece mal de amores —les explicaba Clarisse a sus hijas con la compasión casi médica de aquellos que viven una historia de amor tan larga y tranquila que parece haber borrado incluso el recuerdo de las penas del corazón.
A Naïma y a sus hermanas, Mo, con su indumentaria chillona y sus zapatillas de baloncesto, siempre les parecía un poco ridículo cuando lo veían caminando por el inmenso jardín de sus padres o sentado bajo la pérgola junto a su hermano mayor, pero ahora que lo piensa (Naïma es incapaz de distinguir lo que va inventándose sobre la marcha para suplir los recuerdos erosionados de lo que se inventó en su día como venganza por haber sido excluida de las conversaciones de los adultos) le parece que Mohamed era infeliz por motivos muy distintos a sus desengaños amorosos. Cree haberlo oído hablar de su juventud desperdiciada, marcada por las latas de cerveza en descansillos de escalera y los trapicheos con el costo. Cree haberlo oído decir (a no ser que hubiera sido Hamid, o Clarisse, quien se permitiera ese juicio retrospectivo) que nunca debió dejar el instituto. Lo recuerda diciéndole a su hermano Hamid que, en los años ochenta, el barrio ya no era el mismo, y que no se le podía reprochar que no haya creído en las oportunidades. Cree haberlo visto llorando bajo las oscuras flores de la clemátide mientras Hamid y Clarisse murmuraban frases apaciguadoras… Pero no está segura de nada. Llevaba años sin pensar en Mohamed (a veces le da por hacer la lista silenciosa de sus tíos y tías sólo para comprobar que no se deja ninguno, y cuando se lo deja, se aflige). Por lo que recuerda, Mohamed siempre estaba triste. ¿En qué momento decidió que su pena tenía el tamaño de un país añorado y de una religión perdida?
Las palabras de su tío vestido de fosforito dan vueltas en su cabeza como la insoportable musiquilla del tiovivo que está instalado justo debajo de su ventana.
¿Y ella qué? ¿Ha «olvidado de dónde viene»?
Con esas palabras, Mohamed se refería a Argelia: les reprochaba a las hermanas y a las primas de Naïma que se hubieran olvidado de un país que no conocían. Ni él tampoco, por lo demás, porque nació en la barriada de Pont-Féron. ¿De qué se iban a olvidar?
Si yo escribiera la historia de Naïma, desde luego no la iniciaría en Argelia. Nació en Normandía. De eso es de lo que habría que hablar: de las cuatro hijas de Hamid y Clarisse que juegan en el jardín, de las calles de Alenzón, de las vacaciones en el Cotentin.
Sin embargo, si hay que creer a Naïma, Argelia siempre estuvo ahí, en alguna parte. Era una suma de elementos: su nombre, su piel oscura, su pelo negro, los domingos en casa de Yema… Ésa es la Argelia que nunca pudo olvidar porque la llevaba dentro y se le veía en la cara. Si alguien le dijera que eso que describe no es en absoluto Argelia, que son las señas de identidad de una inmigración magrebí a Francia, a cuya segunda generación pertenece (como si nunca se dejara de inmigrar, como si ella misma estuviera en movimiento), mientras que Argelia es un país real que existe físicamente al otro lado del Mediterráneo, puede que Naïma se detuviera un momento y luego reconociera que sí, que es cierto: la «otra» Argelia, el país, no empezó a existir para ella hasta mucho más tarde, en el año en que cumplió los veintinueve.
Para eso será necesario el viaje. Será necesario ver aparecer Argel desde la cubierta del ferry para que el país resurja del silencio que lo había ocultado mejor que la niebla más espesa.
Hacer que un país resurja del silencio es una tarea lenta, más aún si ese país es Argelia. Sus 2.381.741 kilómetros cuadrados de superficie lo convierten en el décimo país más grande del mundo, el primero del continente africano y del mundo árabe. El ochenta por ciento de esa superficie está ocupado por el Sáhara, eso lo sabe Naïma por la Wikipedia, no por los relatos familiares ni por haber recorrido su territorio. Cuando necesitas buscar información en la Wikipedia sobre el país del que se supone que eres originaria, puede que tengas un problema. Puede que Mohamed tenga razón. Así que esto no empieza en Argelia.
O en realidad sí, pero no empieza con Naïma.
PRIMERA PARTE
La Argelia de nuestros abuelos
El resultado fue un vuelco total al que el antiguo orden sólo pudo sobrevivir desmembrado, agotado y anacrónico.
Abdelmalek Sayad, La doble ausencia
La Argelia de nuestros abuelos ha muerto.
Charles de Gaulle
La conquista de Argelia, emprendida por el ejército francés a principios del verano de 1830 en medio de un calor asfixiante y creciente, tuvo como pretexto un golpe que, en un ataque de ira, el dey de Argel le propinó al cónsul de Francia con un abanico o, según otras versiones, con un matamoscas. Si se asume que se trataba de un matamoscas, al imaginar la escena habría que añadir al sol de justicia los zumbidos de insectos negriazulados revoloteando alrededor de las cabezas de los soldados; si se opta por el abanico, hay que decir que la imagen orientalizada, cruel y afeminada que se dibuja del dey quizá no sea más que la lamentable justificación de una vasta empresa militar, como lo es el golpe infligido en la cabeza de un cónsul, sin importar el instrumento empleado. No obstante, reconozco que, de entre los posibles pretextos para la declaración de una guerra, éste desprende cierta poesía que me encanta, sobre todo en la versión del abanico.
La conquista atraviesa diversas etapas porque exige combatir contra varias Argelias. Primero, la del regente de Argel; luego, la del emir Abd el-Kader, la de la Cabilia y, por fin, medio siglo después, la del Sáhara o, según la nomenclatura a un tiempo misteriosa e insustancial de la metrópoli, los «Territorios del Sur». Los franceses convierten esas diversas Argelias en departamentos. Se las anexionan, las vinculan entre sí. Saben lo que es una historia nacional, una historia oficial, es decir, una enorme panza en la que pueden introducirse grandes porciones de tierra a poco que éstas acepten que se les atribuya una fecha de nacimiento. Cuando los recién llegados se agitan en el interior de la gran panza, la Historia de Francia se preocupa tanto como quien oye rugir sus propias tripas. Sabe que el proceso de digestión puede requerir tiempo. La Historia de Francia siempre va de la mano del ejército francés. Caminan juntos. La Historia es don Quijote, con sus sueños de grandeza; el ejército, Sancho Panza, que trota a su lado y se encarga del trabajo sucio.
En el verano de 1830, Argelia es territorio de clanes: tiene historias. Pero escrita en plural la Historia flirtea con el cuento y la leyenda. Vista desde la metrópoli, la resistencia de Abd el-Kader y su esmala (una capital nómada que parece flotar sobre el desierto), resistencia de sables, chilabas y caballos, parece sacada directamente de Las mil y una noches. «Es de un exotismo encantador», murmuran sin poder evitarlo algunos parisinos mientras vuelven a doblar el periódico. Y por «encantador» hay que entender que no es serio. La Historia plural de Argelia no tiene el peso de la Historia oficial, que es la que unifica, así que los libros de los franceses engullen Argelia y sus cuentos y los transforman en unas cuantas páginas de su propia Historia: un proceso semejante a una línea tendida entre hitos cuyas fechas hay que memorizar. El progreso se encarna en esa línea; en ella cristaliza, desde ella irradia. El centenario de la colonización, en 1930, deviene una ceremonia de deglución en la que los árabes no pasan de ser meros figurantes, decorativos como columnatas de otra época, como ruinas romanas o como una plantación de árboles antiguos y exóticos.
Pero a uno y otro lado del Mediterráneo ya se han alzado voces pidiendo que Argelia no sea únicamente el capítulo de un libro que no le han permitido escribir, aunque de momento nadie parece oírlas. Otras aceptan alegremente la versión oficial y se entregan a competiciones de retórica en alabanza de la obra civilizadora en curso. Y otras callan porque imaginan que la Historia se desarrolla en un universo paralelo al suyo, un mundo de reyes y guerreros en el que no tienen sitio ni papel que interpretar.
Por su parte, Ali cree que la Historia ya está escrita y no hace más que desarrollarse, revelarse paulatinamente. Ninguna acción constituye una posibilidad de cambio, sino de revelación. Maktub: (todo) está escrito. No sabe muy bien dónde, quizá en las nubes, quizá en las líneas de la mano o en caracteres diminutos en el interior del cuerpo, quizá en la pupila de Dios. Cree en el maktub por gusto, porque le resulta agradable no tener que decidir respecto a todo, y también porque, poco antes de cumplir treinta años, la riqueza le llovió del cielo casi por azar, y pensar que estaba escrito le permite no sentirse culpable de su buena suerte.
Tal vez ésa sea la desgracia de Ali (se dirá Naïma más tarde, cuando trate de imaginarse la vida de su abuelo): haber conocido la fortuna sin mover un solo dedo, haber visto sus esperanzas hechas realidad sin necesidad de actuar. La magia entró en su vida y es difícil deshacerse de esa magia (y de los comportamientos que conlleva). «La suerte rompe las piedras», suelen decir allá arriba, en la montaña. El caso de Ali lo prueba.
En la década de 1930 no es más que un adolescente pobre de la Cabilia. Como muchos otros chicos de su aldea, duda entre deslomarse en los campos de su familia, minúsculos y secos como la arena, trabajar las tierras de los colonos o las de un campesino más rico que él o marcharse a la ciudad, a Palestro, y trabajar como peón. Lo intentó primero en las minas de Bou-Medran, pero no le quisieron. Al parecer, el viejo francawi con quien habló había perdido a su padre en la revuelta de 1871 y no quería nativos a su alrededor.
A falta de un oficio claro, Ali hace un poco de todo: es una especie de campesino ambulante, volandero, y el dinero que saca, sumado al que gana su padre, les llega para alimentar a la familia. Consigue incluso reunir los ahorrillos necesarios para casarse. Con diecinueve años desposa a una prima, una adolescente de rostro hermoso y melancólico. De la unión nacen dos hijas. «Es una pena», comenta la familia con severidad junto a la cabecera de la recién parida que ha muerto de vergüenza. Dice un proverbio cabileño que en la casa donde ya no hay madre, aunque la lámpara esté encendida, jamás hay luz. El joven Ali soporta la oscuridad como soporta la pobreza, diciéndose que así estaba escrito y que, para Dios, que lo ve todo, esa vida tiene un sentido superior a los pedazos de pena que aporta sin cesar.
A principios de la década de 1940, el precario equilibrio económico del hogar se desmorona cuando el padre de Ali muere al caer por las rocas mientras trataba de atrapar una cabra huida. Ali se alista en el ejército francés, que renace de sus cenizas y se mezcla con los batallones de los Aliados lanzados a la reconquista de Europa. Tiene veintidós años. Deja a su madre al cuidado de sus hermanos y hermanas, así como de sus dos hijitas.
A su regreso (la elipsis de mi relato es la misma que suele hacer Ali, y que conocerán primero Hamid y luego Naïma cuando le pidan que les narre sus recuerdos; los dos años de la guerra se reducirán a dos palabras: «la guerra») se reencuentra con la miseria, que su pensión logra mitigar.
En la siguiente primavera lleva a sus hermanos pequeños, Djamel y Hamza, a lavarse en el wadi inundado por la nieve fundida. La corriente es tan impetuosa que tienen que agarrarse a las rocas o a las matas de hierba de la orilla para que el agua no se los lleve. Djamel, el más endeble de los tres, está aterrorizado; sus hermanos se ríen de él a carcajadas, se burlan de su miedo, juegan a tirarle de las piernas… Creyendo que el torrente va a arrastrarlo, Djamel llora y suplica, y de pronto:
—¡Cuidado!
Una masa oscura se abalanza sobre ellos. Al ruido del agua que salpica se añade el chirrido de la extraña embarcación que va rozando las rocas mientras desciende la pendiente. Djamel y Hamza se precipitan fuera del agua, pero Ali no se mueve; se limita a encogerse todo lo que puede tras la roca a la que está agarrado. El proyectil se estrella contra el improvisado escudo, permanece inmóvil un instante y luego vuelve a balancearse; inclinándose sobre un costado, se dispone a ceder a la corriente. Ali escala su refugio y, de cuclillas sobre la roca, procura sujetar lo que el agua acaba de traer: una máquina de una sencillez desconcertante, un enorme tornillo de madera oscura sujeto a un pesado marco que las aguas del torrente por poco no han conseguido desmontar.
—¡Ayudadme! —les grita Ali a sus hermanos.
El resto, la familia lo contará siempre como un cuento de hadas, encadenando frases simples y depuradas en pretérito indefinido: «Entonces sacaron la prensa del agua, la arreglaron y la instalaron en su jardín. Ya no importaba que sus escasas tierras fueran estériles porque eran los demás quienes acudían con sus fanegas de aceitunas para que ellos extrajeran el aceite. No tardaron en ser lo bastante ricos como para comprar sus propias parcelas. Ali pudo volver a casarse y casar a sus dos hermanos. Su anciana madre se apagó unos años después, feliz y tranquila.»
Ali no tiene la osadía de creer que merecía su buena suerte o que creó las condiciones de su riqueza: siempre piensa que fueron la fortuna y el torrente quienes le trajeron la prensa y después los campos, la tiendecita en la cresta de la montaña y luego el comercio a escala regional, por no hablar del coche y el piso en la ciudad que vendrían después, signos por antonomasia del éxito. Y, en consecuencia, piensa que no puede culparse a nadie cuando la desgracia golpea: es como si volviera a producirse la crecida, el torrente se metiera al patio y se llevara de nuevo la prensa. Por eso, cuando en los bares de Palestro o Argel oye a los hombres (algunos, no muchos) diciendo que los empresarios son responsables de la miseria en la que viven la mayoría de sus obreros y peones, y que es posible otro sistema económico (un sistema en el que quien trabaja también tiene derecho a los beneficios que produce, casi a partes iguales con quien posee las tierras o las máquinas), Ali se sonríe y comenta: «Hay que estar loco para oponerse al torrente.» Maktub. La vida se compone de fatalidades irreversibles, no de hechos históricos revocables por medio de la acción.
El futuro de Ali (que en el momento en que escribo esta historia es ya un pasado lejano para Naïma) no conseguirá cambiar su visión de las cosas: será siempre incapaz de incorporar al relato de su vida los distintos componentes históricos, políticos, sociológicos e incluso económicos que permitirían vincularlo a una situación más amplia: la de un país colonizado, o al menos, por no pedir demasiado, la de un campesino colonizado.
Por eso, tanto para Naïma como para mí, esta parte de la historia se reduce a una serie de postales algo anticuadas (la prensa, el burro, la cima de las montañas, la chilaba, el olivar, el torrente, las casas blancas agarradas como garrapatas a la ladera cubierta de piedras y cedros) intercaladas con refranes. Es como si el viejo hubiera ido dejando caer postales de Argelia aquí y allá, y luego sus hijos hubieran organizado el relato partiendo de esas postales, y más tarde los nietos hubieran extendido, aumentado y redibujado a base de imaginación la narración de sus padres para conformar la imagen de un país y la historia de una familia.
Es también por eso por lo que la ficción resulta tan necesaria como las investigaciones: porque permite rellenar los espacios entre las postales; los silencios transmitidos de una generación a la siguiente.
El crecimiento de la explotación de Ali y sus hermanos se ve favorecido por el hecho de que las familias que comparten con ellos la cresta de la montaña no saben qué hacer con las minúsculas y desperdigadas parcelas que les han dejado los años de expropiaciones y embargos. La tierra está dividida, fraccionada hasta la miseria. En lo que antes era de todos, o pasaba de una generación a otra sin necesidad de documentos ni palabras, la autoridad colonial plantó estacas de madera y hierro con remates de colores vivos cuyo emplazamiento se decidió por el sistema métrico, no por los imperativos de subsistencia. Cultivar esas parcelas resulta difícil, pero venderlas a los franceses es impensable: dejar que una propiedad salga de la familia es una deshonra imposible de reparar. La dureza de los tiempos obliga a que los campesinos amplíen el concepto de familia: primero hasta los primos más lejanos y luego hasta los habitantes de la aldea, de la cresta e incluso de las laderas de enfrente. En resumen, a todo aquel que no es francés. De este modo, los granjeros no sólo aceptan venderle sus tierras a Ali, sino que además le están agradecidos por haberles evitado una venta más vergonzosa que los excluiría definitivamente de la comunidad. «Bendito seas, hijo.» Ali compra y reagrupa. Unifica. Prolonga. A principios de los años cincuenta, es un cartógrafo que puede decidir sobre los territorios que dibuja.
Sus hermanos y él se hacen construir dos nuevas viviendas alrededor de la vieja casita de adobe blanqueado. Pasan de una a la otra, los niños duermen en todas partes y, por la noche, cuando se reúnen en la habitación principal de su antigua morada, parecen olvidarse a veces de las extensiones que han crecido alrededor. En la aldea, los saludan como a notables. Se los ve de lejos: ahora Ali y sus dos hermanos son altos y gruesos, incluido Djamel, al que antes comparaban con una cabra escuálida. Se parecen a los gigantes de la montaña. La cara de Ali, en especial, es un redondel casi perfecto, una luna.
—Si tienes dinero, que se vea.
Es lo que dicen por allí, tanto en lo alto como al pie de la montaña. Y es una recomendación extraña porque exige que, para exhibir el dinero, se lo gaste constantemente. Mostrar que eres rico hace que lo seas menos. Ni a Ali ni a sus hermanos se les ocurriría apartar un poco de dinero para hacerlo «rendir» o para las generaciones futuras, ni siquiera para los reveses de la fortuna: el dinero se gasta en cuanto se tiene. Se transforma en mofletes sonrosados, barrigas orondas, ropa vistosa y joyas cuyo grosor y peso fascinan a las europeas, que las exponen en vitrinas en lugar de ponérselas. El dinero no es nada en sí mismo pero, cuando se transforma en una acumulación de objetos, lo es todo.
En la familia de Ali se cuenta una historia que tiene cientos de años y que prueba que ese comportamiento es sensato y que el ahorro recomendado por los franceses es, en cambio, una locura. Se narra como si acabara de ocurrir porque en casa de Ali y en las que la rodean se cree que el país de las leyendas empieza en cuanto se pisa la calle o se sopla la lámpara. Es la historia de Krim, el pobre felah que murió en medio del desierto junto a la bolsa de piel de cordero llena de monedas de oro que acababa de encontrarse. Las monedas no se pueden comer, no se pueden beber, no cubren el cuerpo, no lo protegen del frío ni del sol, ¿qué clase de bien es ése? ¿Qué clase de señor?
Hay un viejo proverbio de la Cabilia que dice que jamás hay que contar lo que debemos a la generosidad de Dios. No se cuentan los hombres presentes en una asamblea, no se cuentan los huevos de una postura, no se cuentan los granos que se almacenan en la gran tinaja de barro. En algunos rincones de la montaña está totalmente prohibido pronunciar números. El día en el que los franceses llegaron a hacer el censo de la aldea, se toparon con el silencio de los ancianos. ¿Cuántos hijos has tenido? ¿Cuántos se han quedado a vivir contigo? ¿Cuántas personas duermen en esta habitación? Cuántos, cuántos, cuántos… Los rumís no comprenden que contar es limitar el futuro, escupirle a Dios en la cara.
La riqueza de Ali y sus hermanos es una bendición que llueve sobre un círculo mucho más vasto de primos y amigos. Los obliga a una solidaridad ampliada, concéntrica, y congrega a su alrededor a una parte de la aldea, que les está agradecida. Pero no hace felices a todos. Perturba la previa supremacía de otra familia, los Amrouche, de los que se dice que ya eran ricos en la época en que aún había leones. Viven en la cresta, a cierta distancia, en lo que los franceses llaman de forma inexacta el «centro» de esa sucesión de siete mechtas, aldeas situadas al filo de los peñascos, una tras otra, como perlas dispersas en un collar demasiado largo. En realidad, no hay centro, no hay un foco a cuyo alrededor esas casas se habrían arracimado. La estrecha carretera que las une no es más que una ilusión. Cada mechta forma un pequeño mundo aparte, protegido por sus muros y sus árboles; fue la administración francesa la que fusionó esos minúsculos universos en una sola circunscripción administrativa, un duwar, que sólo existe a sus efectos. Al principio, los Amrouche se reían de los esfuerzos de Ali, Djamel y Hamza. Pronosticaron que no llegarían a nada: un campesino pobre jamás se convierte en un propietario competente, simplemente no tiene suficiente perseverancia. Cada cual lleva su suerte o su desgracia grabada en la frente desde que nace. Luego, al ver que el éxito empezaba a coronar la empresa de Ali, torcieron el gesto. Al final, lo aceptaron, o fingieron aceptarlo, susurrando que Dios es generoso.
Si Ali exhibe y gasta el dinero que gana, también es por ellos. Sus respectivos éxitos se corresponden, sus dos explotaciones también: si los unos amplían el cobertizo, los otros le añadirán otro piso al suyo; si los unos se proveen de una prensa, los otros se dotarán de un molino. La necesidad y la eficacia de esas máquinas nuevas y esos nuevos espacios son discutibles, pero a Ali y a los Amrouche eso les trae sin cuidado: sus adquisiciones no dialogan con la tierra (lo saben perfectamente), sino con la familia de enfrente. ¿Qué riqueza no se mide por el despecho del vecino?
La rivalidad de las dos familias traza una divisoria entre ellas y entre los habitantes de la aldea: cada cual con su clan. Al principio, esta separación se establece sin odio ni cólera; al principio, sólo es una cuestión de prestigio, de honor. Allí, el nif lo es casi todo.
Cuando Ali pasa revista a los años transcurridos, tiene la sensación de que el cielo tenía escrito para él un destino excepcional, y sonríe entrelazando las manos sobre el estómago. Sí, todo es un cuento de hadas.
Por lo demás, como suele ocurrir en los cuentos de hadas, la felicidad del pequeño reino sólo se suele ver empañada por una carencia: la descendencia del rey. La mujer con la que se casó Ali en segundas nupcias sigue sin darle un hijo después de más de un año de compartir lecho. Las dos hijas de su anterior matrimonio crecen y sus agudas voces le recuerdan cada día que no son chicos. Ya no soporta las bromas de sus hermanos, que han sido padres y se permiten alusiones a su virilidad. A decir verdad, tampoco soporta ya a su mujer: cuando la penetra, cree notar una aridez anómala, piensa en sus entrañas como en un jardín devastado, agostado por el sol. Acaba repudiándola porque está en su derecho. Ella le suplica y llora. Sus padres vienen a ver a Ali y también le suplican y lloran. La madre le promete que su hija tomará plantas milagrosas o que la llevará a rezar a la tumba de un morabito que le han recomendado. Menciona a fulanita y menganita, recompensadas con un vientre pleno después de años de esterilidad. Dice que Ali no puede saberlo, que puede que en el vientre de su hija habite una criatura dormida que despertará más tarde, en la época de la cosecha, o incluso al año siguiente, que no sería la primera vez. Pero Ali se mantiene en sus trece: no puede soportar que Hamza haya tenido un hijo antes que él.
La joven vuelve a casa de sus padres, donde permanecerá el resto de su vida. La tradición manda que quien fije la cantidad necesaria para casarse con ella no sea su padre, sino Ali, pero éste no fija ningún precio: no quiere dinero por ella, la entregaría por una medida de harina de cebada. Pero la ocasión no se presenta: ningún hombre se casaría con un vientre baldío.
Sus ojos negros e inquietos pasan constantemente de los rostros de sus padres al de aquel hombre al que nunca ha visto, pero que se ha presentado como mensajero de su futuro esposo. A partir de sus rasgos, intenta imaginar los del otro, el hombre al que su padre la va a entregar («Vender» se dice a veces, con toda su crudeza, sin que esto ofenda a nadie).
Entre su padre y el hombre, una alfombra por donde están repartidos los presentes de su futuro marido, panorama de la vida de mujer, de la vida de esposa que le espera.
Para acicalarse: henna; alumbre; gállara; la piedra rosa que llaman habala porque tiene el poder de volverte loco, pero que también se utiliza para elaborar cosméticos y filtros amorosos; añil, que sirve para teñir y también para tatuar; joyas de plata, por su valor, y otras de cobre, que sólo están ahí por su brillo.
Para perfumarse: almizcle; esencia de jazmín; esencia de rosa; almendras de los huesos de cereza y clavos de olor, que triturará todos juntos para producir una pasta perfumada; lavanda seca; algalia…
Para el cuidado de su salud: benjuí; corteza de las raíces del nogal, que se utiliza para tratar las encías; albarraz, para ahuyentar los piojos; raíz de regaliz; azufre, para curar la sarna; sal gema; bicloruro de mercurio, que sana las úlceras…
Para su vida sexual: alcanfor, que supuestamente impide concebir; zarzaparrilla, que se toma en infusión contra la sífilis; polvo de cantárida, un afrodisiaco que provoca la erección por inflamación de la uretra…
Para los placeres de la boca: comino, jengibre, pimienta negra, nuez moscada, hinojo, azafrán…
Para combatir los hechizos: arcilla amarilla; ocre rojo; almea, que ahuyenta los malos espíritus; madera de cedro y manojos de hierba cuidadosamente atados con una hebra de lana, para quemar durante los conjuros.
Ante tal variopinto y maravilloso muestrario, que despliega todos sus colores y formas por la alfombra, ante ese mercado en miniatura que le han montado en casa, tocaría palmas mientras se deja embriagar por los penetrantes aromas. Tiene catorce años y va a casarse con Ali, un desconocido que le lleva veinte. Cuando se lo anunciaron no protestó, pero le gustaría saber qué aspecto tiene. ¿Lo habrá visto algún día sin saberlo, cuando iba a buscar agua? Pensar en él antes de dormirse y no poder asociar un rostro con su nombre le resulta penoso, casi insoportable.
Cuando está montada en la mula, inmóvil bajo el atavío de telas y joyas, siente por un instante que se va a desmayar. Casi lo desea. Pero la comitiva se pone en marcha al son de las flautas, las panderetas y los gritos ululantes. Encuentra la mirada de su madre, en la que se mezclan el orgullo y la preocupación (nunca ha mirado a sus hijos de otra forma); de modo que, para no decepcionarla, se yergue sobre la acémila y se aleja de casa de su padre sin mostrar miedo.
No sabe si el trayecto por la montaña se le hace corto o largo. Los campesinos y los pastores que ven pasar el cortejo se unen por un instante a las demostraciones de alegría y luego vuelven a sus ocupaciones. La muchacha piensa (quizá) que querría ser como ellos, que le habría gustado ser un hombre, incluso un animal.
Cuando llega a casa de Ali, lo ve al fin en el umbral, entre sus dos hermanos. Su alivio es inmediato: le parece guapo. Desde luego, es bastante mayor que ella (y mucho más alto, circunstancia que relaciona inconscientemente con la otra, como si nunca se dejara de crecer y, en veinte años, también ella fuera a medir casi dos metros), pero se mantiene erguido; su cara lunar es franca, su mandíbula, fuerte, y no tiene los dientes podridos. Siendo razonable, no podía esperar más. Los hombres inician la tabaurida disparando una primera salva al aire (pese a la prohibición de los franceses, la mayoría conserva el fusil de caza) para celebrar la llegada de la novia. Aturdida por el acre y festivo olor de la pólvora, sonríe pensando que tiene suerte y, todavía con una sonrisa, desliza alrededor de su tobillo el jaljal de plata maciza, símbolo de los lazos contraídos.
Ahora está en casa de su marido. Tiene nuevos hermanos, nuevas hermanas y, ya antes de la noche de bodas, nuevas hijas. Casi es de la misma edad que una de sus hijastras, fruto del primer matrimonio de Ali, pero debe comportarse como una madre con ella, hacerse respetar, hacer que la obedezca. Fatima y Rachida, las mujeres de sus cuñados, no la ayudan, la tratan mal desde que cruza la puerta de la casa porque la recién casada es muy guapa (al menos es lo que contará ella muchos años después, en la pequeña cocina de su vivienda de protección oficial). Fatima ya es madre de tres hijos, y Rachida, de dos: sus cuerpos están estropeados por los embarazos, pesados, fofos. No les gusta que el de la joven, torneado, curvilíneo y moreno, subraye su deterioro. No quieren estar con ella en la cocina. Respetan a Ali, que es el cabeza de familia, pero siempre están buscando la manera de rechazar a su mujer sin faltar a ese primer deber. Avanzan por ese filo titubeando, arriesgándose de vez en cuando con un comentario hiriente, un pequeño hurto, un favor denegado.
A los catorce años, la recién casada aún era una niña; a los quince, se convierte en yema, en madre. A esa buena fortuna se suma que su primer hijo es un varón. Las mujeres que la rodean durante el parto se dan prisa en asomar la cabeza fuera del cuarto para gritarlo: «¡Ali ha tenido un hijo!» Para su familia política, es una obligación mostrarle más estima: le ha dado a Ali un descendiente varón, y a la primera. Junto a la cama, Rachida y Fatima disimulan su decepción y, en prueba de buena voluntad, le enjugan el sudor de la frente, lavan al niño y lo envuelven en los pañales.
Tras horas de contracciones, seguidas de un parto que parecía que iba a partir por la mitad su cuerpo adolescente, la joven madre tiene que recibir alrededor de su cama a todos los miembros de la familia. Éstos acuden a felicitarla y a cubrirla de regalos: un torbellino de rostros y ofrendas desdibujados por el agotamiento en el que de pronto aparece un tabzimt, la fíbula redonda adornada con coral rojo y esmaltes azules y verdes que recibe tradicionalmente la mujer que ha dado a luz a un varón. La que le regalan pesa tanto que no puede llevarla sin que le duela la cabeza, pero aun así se la coloca con alegría en la frente.
El niño, que ha nacido en la estación de las habas (es decir, en la primavera de 1953, aunque no se le adjudicará una fecha de nacimiento seria, francesa, hasta que haya que obtener los documentos necesarios para la huida), se llama Hamid. Yema quiere con locura a su primer hijo y ese amor se extiende a Ali. No necesita nada más para que su matrimonio funcione:
—Lo quiero por los hijos que me ha dado —le dirá a Naïma mucho después.
Ali la quiere por el mismo motivo. Tiene la impresión de que, hasta el nacimiento de Hamid, ha reprimido cualquier sentimiento de ternura hacia su mujer, pero la llegada del niño es como un río que le arrastra el corazón: a partir de entonces la cubre de apelativos cariñosos, miradas agradecidas y regalos. Eso les basta a los dos.
Pese al resquemor y a las disensiones, la familia funciona como un grupo unido que no tiene más objetivo que perdurar. No persigue la felicidad, sólo mantener un ritmo común, y lo consigue. Se lo marcan las estaciones, la gestación de las mujeres y los animales, las cosechas, las fiestas de la aldea. El grupo habita un tiempo cíclico que se repite sin cesar y sus distintos miembros recorren juntos los bucles del tiempo. Son como las prendas que se meten en la lavadora y acaban formando una sola masa de ropa que da vueltas y más vueltas en el tambor.
····
© Alice Zeniter (2017; en castellano, 2019)· Traducción del francés: José Antonio Soriano Marco | Cedido por Salamandra