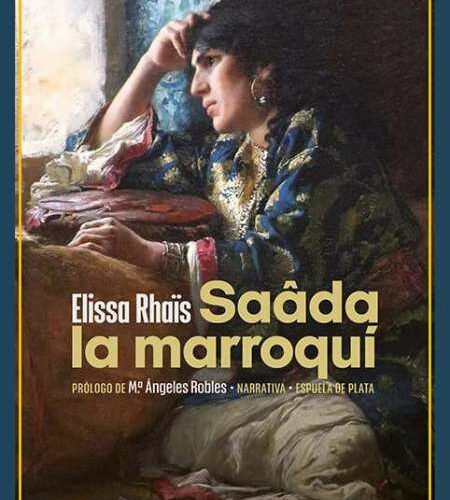Yasmina Khadra
La deshonra de Sarah Ikker
M'Sur
Vieja escuela

Antes fueron Argel, Bagdad, Trípoli, París… Ahora le toca el turno a Marruecos. Yasmina Khadra, el escritor argelino que dejó el ejército para empezar una carrera literaria imparable con pseudónimo femenino, parece capaz de ambientar sus ficciones en cualquier rincón del Mediterráneo, y más allá: sus golondrinas llegaron hasta Kabul, y algunas obras suyas se desenvuelven en México o La Habana. Pero en su nueva entrega, que acaba de ver la luz en Alianza bajo el título La deshonra de Sarah Ikker, y de la que ofrecemos un suculento adelanto, el escenario es el Norte de África.
Deshonra, eufemismo de violación: la que sufre la señora del título, la esposa del teniente Driss Ikker, destinado en Tánger. La ciudad blanca, escenario de mil y una ficciones, se muestra aquí en un discreto segundo plano, subordinada a la acción. No busquen aquí postales, por una vez podría tratarse de cualquier otra ciudad. El policía, profundamente afectado, emprenderá una investigación por su cuenta de consecuencias imprevisibles. Y como en todo ‘noir’ que se precie, lo que la narración acabará revelando será la radiografía de una sociedad podrida. Pero para conocerlo hay que zambullirse en sus casi 250 páginas y dejarse llevar por la prosa de vieja escuela de Khadra.
El escritor estará hoy en BCNEgra, junto a Petros Márkaris, en un encuentro patrocinado por la Fundación Tres Culturas.
[Alejandro Luque]
La deshonra de Sarah Ikker
A Paco Ignacio Taibo II
1
Driss Ikker estaba al borde del coma etílico cuando el sargento Farid Aghroub dio con él en la habitación 43 del Sindbad, un hotelucho de mala fama del viejo Tánger.
Driss estaba tumbado a lo ancho sobre la cama, totalmente desnudo. A su lado roncaba una prostituta a la que Farid solía detener, una rubia oxigenada de pechos caídos que habitualmente se dedicaba a emborracharse en el bar, detrás de la recepción.
La habitación apestaba a pedos, a tabaco y a vómito. Por el suelo, unas bragas junto a un sostén deshilachado y unas medias raídas. Junto a una silla volcada se entrelazaban un zapato de suela desgastada, un pañuelo bereber y un vestido de baratillo. Dispersas por el suelo de esa leonera, botellas de vino vacías.
Farid se inclinó hacia un cenicero repleto de colillas y olisqueó una.
—Joder, cannabis. ¿Y ahora qué le digo al jefe?
Vació el cenicero en el váter, tiró de la cadena y regresó a la habitación para comprobar que no había otros elementos comprometedores que ocultar. Tras asegurarse de que no había jeringuillas ni ningún polvo blanco por allí, se ocupó del dormilón. Le levantó un brazo y lo soltó; este cayó por su propio peso.
—Despierte, teniente. Llevo días y noches buscándolo. Todo el mundo anda preguntándose dónde se ha metido.
Driss emitió un gorgoteo.
—Vete, déjame tranquilo.
—Lo siento, me han ordenado traerlo vivo o muerto. Si no, a quien se los van a cortar es a mí.
Driss intentó moverse, ni siquiera consiguió abrir los ojos. Un hilillo de saliva le recorrió la mejilla y quedó colgando de su oreja.
Farid comprendió que estaba perdiendo el tiempo. Las botellas de alcohol sobre la moqueta y la cantidad de colillas de porros que había tirado al váter daban fe de la magnitud de los daños. Cogió su móvil y llamó al secretario particular del comisario.
Al cabo de un buen rato, alguien se dignó contestar.
—¡Quééé!
—Buenos días, Slimane. Aquí el sargento Aghroub.
—¿Y qué quieres ahora, Farid? ¿Es que no hay manera de que dejes de dar la lata durante un par de minutos?
—He dado con el teniente Ikker.
Silencio por un momento, luego de nuevo la voz del tal Slimane, cínica:
—No me digas que su cadáver se encuentra ya en avanzado estado de descomposición.
—Está vivo, aunque tiene muy mala pinta.
—No soy esteticista. Además, ¿por qué tienes que llamarme a mí?
—No sé qué hacer.
—¿Y recurres a mí para que te asesore?
—Al jefe se le pueden fundir los plomos como vea a su protegido en este estado…
—Por mí, como si hay apagón general en toda la ciudad. Me la trae floja. Te ha pedido que le traigas a ese guiñapo, se lo traes y punto.
—Te estoy diciendo que tiene una cogorza de campeonato. —Mejor. Más fácil lo tendrá el jefe para darle caña. Farid dio un respingo cuando le cortó en seco la llamada. Se guardó el móvil en un bolsillo y se sentó en el borde de la cama para reflexionar. Driss yacía a su lado, inerte como un muerto.
—Siempre me tiene que tocar a mí —masculló secándose la frente con un pañuelo.
La prostituta gimió al ponerse de costado. El pico de sábana que la cubría se deslizó de su cadera, dejando a la vista unas nalgas sebosas salpicadas por minúsculos cráteres negros de antiguas quemaduras de cigarro.
—Tú, lárgate ya. Ya está bien de dormir.
La prostituta se encogió, abrazándose las rodillas, y se dispuso a seguir durmiendo.
—Vístete y piérdete de mi vista —le ordenó Farid.
—Estoy reventada.
—Todavía no lo estás del todo, pero lo estarás de aquí a poco como no te largues.
La mujer se frotó los párpados, echó una mirada aturdida a su alrededor, se quedó mirando el cuerpo dislocado a su lado y soltó una risotada de loca.
—Hala, hala, lárgate de una vez —se impacientó Farid tirándole las bragas a la cara.
—Todavía no me ha pagado.
—Ya veo que para eso sigues estando bastante espabilada.
La prostituta buscó un punto de apoyo para levantarse, no lo encontró y volvió a encogerse.
—Bueno, si prefieres que lo hagamos por las bravas…
Farid la agarró por los pelos y la sacó de la cama. Cayó como un fardo sobre la moqueta raída. Siguió riendo con más ganas, ahora una risa gutural y perturbadora que recordaba el borboteo de un animal ahogándose.
—Te aviso, como acabes en comisaría, me las arreglaré para que esta vez te tengan encerrada una buena temporada.
—¿Y mi pasta?
La agarró por los tobillos y la arrastró hasta el pasillo.
—¡Oye tú, que no soy una carretilla! —protestó.
Farid regresó a la habitación para recoger las pertenencias de la prostituta, las arrojó al pasillo y cerró la puerta.
—Ahora, teniente, nos toca a nosotros.
Ciñó con ambos brazos el cuerpo inerte del oficial, lo llevó hasta el cuarto de baño, lo metió en la ducha y abrió el grifo.
Con el auricular del teléfono encajado entre el hombro y la barbilla, el comisario Rachid Baaz, al mando de la policía de Tánger, hablaba mientras se limaba las uñas:
—Te aseguro que es un negocio redondo. No tendremos otra oportunidad como esta…
Hizo una señal con un dedo al sargento Farid Aghroub para que esperara, sin ofrecerle asiento. El subalterno se mantuvo en posición de firmes, sin saber si debía hacer oídos sordos o volverse invisible. Muchos compañeros suyos habían sido apartados del servicio, destinados en el quinto pino o relegados sin más a labores inferiores por indiscreciones mucho menos comprometedoras.
—Mira, Max, querías que te diera mi opinión, te la acabo de dar. Ahora haz lo que quieras… Eso es, piénsatelo, pero luego no te quejes si un listillo se te adelanta… Claro que puedes contar conmigo. Dale un beso a Marie de mi parte… Así lo haré… Chao chao.
Colgó, estuvo un minuto meditando antes de caer en la cuenta de que el sargento seguía allí. Cruzó los pies sobre su mesa de despacho y lo fulminó con la mirada.
—¿Dónde está?
—En el coche, señor.
—¿En el coche? ¿Acaso pretende su señoría que lo reciba con alfombra roja? ¿O quizás desea que baje a limpiarle los zapatos?
—Está demasiado borracho para presentarse ante usted, señor.
—En ese caso, ¿por qué lo traes aquí? ¿Para que sus compañeros sientan lástima de él?
—Porque es lo que me ha ordenado usted, señor.
—¿Pero tú qué tienes en la sesera? ¿Serrín? Si ese cabronazo es incapaz de mantenerse en pie, ¿para qué me lo traes aquí? ¿Es que no tienes en cuenta el buen nombre de la institución?
—Llamé a Slimane para decirle que…
—¡Era a mí a quien tenías que llamar! —aulló el comisario—. ¿Has cruzado toda la ciudad con ese inútil a tu lado?
Farid apretó las nalgas para contener las contracciones anales que notó apenas cruzó la entrada de la comisaría.
—Lo tumbé en el asiento trasero, señor. Salvo el policía de guardia en la entrada del aparcamiento, nadie ha visto a quién llevaba conmigo.
El comisario se lo quedó mirando un rato con desprecio antes de llamar por su interfono:
—Slimane, ve a ver en qué estado se encuentra el teniente Ikker.
—Ahora mismo, señor.
—¿Sabes dónde está?
—No, señor.
—Entonces, ¿a qué viene tanta presteza?… Está en el aparcamiento, en el coche del sargento Farid.
—Bien, señor.
El comisario se levantó para plantarse ante la ventana desde la que se veían los vehículos alineados. Vio cómo su secretario caminaba apresuradamente hacia un coche negro aparcado en un lugar aislado.
Slimane abrió la puerta trasera, introdujo medio cuerpo dentro, luego se reincorporó y se volvió hacia la ventana del tercer piso de la Central apartando los brazos para dar a en tender a su superior que el teniente Ikker no estaba en condiciones para nada.
El comisario regresó a su mesa y se dejó caer en su sillón acolchado.
—¿Dónde lo encontraste?
Farid intentó fingir serenidad.
—Lo estuve buscando por todas partes, señor. En el hospital, en los bares, en los locales que suele frecuentar, pregunté a sus vecinos…
—¿Para qué me cuentas tu vida? ¿Crees que tengo tiempo que perder? Te he hecho una pregunta clara: ¿dónde lo has encontrado?
Farid vio cómo le temblaban sus sudorosas manos y se las llevó a la espalda.
—En un hotelito, cerca del puerto viejo, señor.
—Una casa de putas, ¿no es así?
—Sí, señor.
—Entonces, di «en una casa de putas». ¿Acaso estás tentando minimizar el hundimiento de tu jefe?
El comisario disfrutaba acorralando sin compasión a sus subordinados. Era su manera de sentirse plenamente cons ciente de la dimensión de su autoridad. Concedió diez segundos al sargento para que tragase saliva antes de volver a la carga.
—¿Y qué pintaba un respetable teniente de la policía en un puticlub de mierda?
—No lo sé, señor. Me lo encontré completamente colocado. Y lo sigue estando. Necesité ayuda para ducharlo, vestirlo y luego meterlo en el coche.
—¿Su mujer ha regresado?
—Pienso que no, señor.
—No te pido que pienses.
—Ayer me pasé por la vivienda del teniente. Las persianas estaban bajadas. Hoy no me ha dado tiempo a comprobarlo. Una prostituta reconoció al teniente en la foto y me dijo que lo había visto en el hotel… de citas donde trabaja.
En ese momento entró en el despacho Slimane Rachgoune, secretario del comisario.
—Está borracho como una cuba —dijo llevándose una mano a la boca como para suavizar sus palabras—. Está claro que se trata de una crisis depresiva. En mi opinión, hay que ingresarlo urgentemente en un centro especializado.
—¿Y quién va a pagar el tratamiento? —estalló el comisario—. La dirección no se va a gastar un céntimo en ese marica. Este año han reducido el presupuesto del ministerio, y tenemos la obligación de apretarnos el cinturón. Si hasta yo he decidido renunciar a mis pequeños privilegios, todo el mundo debe hacer lo mismo.
Renunciar a sus privilegios, se dijo Farid. Menudo sacrificio… El señor lleva una vida de capitoste; los ricachones le hacen regalos fabulosos; los mandamases lo untan a diario; posee un velero, dos chalés, un cochazo de lujo del tamaño de un yate, y tiene el morro de presumir de austeridad.
Slimane alisó su bigote de filibustero para reflexionar. —De todos modos, jefe, el teniente necesita cuidados inmediatos. Propongo que lo pongamos en manos del doctor El Fassi.
—¿Quién es ese doctor El Fassi?
—Un amigo. Un buen hombre. Dirige una clínica privada a cuatro kilómetros de Tánger, en el monte. Un lugar agradable y discreto. En cuanto a los gastos, me las arreglaré con él.
—¿Y cómo piensas hacerlo?
—Tiene un asunto pendiente en Gobernación. Una mera solicitud de ampliación inmobiliaria. Pero necesita que le echen un cable.
Siempre en su patética posición de firmes, el sargento la mentaba verse mezclado, a su pesar, en temas que no le incumbían. Si bien el comisario lo aterrorizaba, Slimane le inspiraba una profunda aversión. Y eso que al principio habían estado muy unidos. El sargento recordaba perfectamente el día en que un joven gafotas con cara de tonto llegó a Tánger, hacía de eso diez años. Conducía un viejo Renault con los parachoques destartalados y unos neumáticos toscamente recauchutados. En aquella época, Slimane era un ser insignificante que caminaba con el cuerpo encogido y la cabeza gacha. Era un pobre diablo al que Farid protegió y albergó en su casa durante las primeras semanas. El comisario lo colocó en los archivos, una vía muerta donde el novato se habría pasado la vida tascando el freno hasta la jubilación anticipada de no haber sido bilingüe y muy culto. Harto ya de los informes chapuceros de su anterior secretario, el comisario, que andaba buscando un buen plumífero, se percató de que Slimane hacía estupendos malabarismos con los giros lingüísticos y con palabras que solo se encontraban en viejos diccionarios de tapas mohosas. Lo puso bajo su protección y le encomendó la gestión de los informes confidenciales. Slimane no tardó en darse cuenta de que eso de los escrúpulos era para los tontos. Se apasionó por el dinero fácil y se dedicó a todo tipo de chanchullos con la bendición de su jefe. Le propusieron apuntarse a varios cursillos que le habrían permitido ascender, pero los rechazó todos. No necesitaba galones ni promociones. Estaba muy a gusto en su cuchitril de secretario, perfectamente acoplado a su papel de araña en la sombra, con un dedo puesto en cada rapiña y en parte de cada pastel.
—Bueno —dijo el comisario echando una ojeada a su reloj—, tengo otros asuntos que atender. Apañaos con ese tarado de Ikker. Llama a tu médico y dile que le mandamos de inmediato un pendejo. En cuanto a ti, Farid, cuando hayas soltado a tu jefe en la clínica, pásate por su casa para ver si ha regresado Sarah. Quiero que me llames apenas haya soltado sus maletas delante de su puerta.
Dicho esto, hizo girar su asiento y se puso a marcar un número en su móvil.
·
·
© Yasmina Khadra (2019) · Traducción del francés: Wenceslao-Carlos Lozano | Cedido por Alianza Editorial