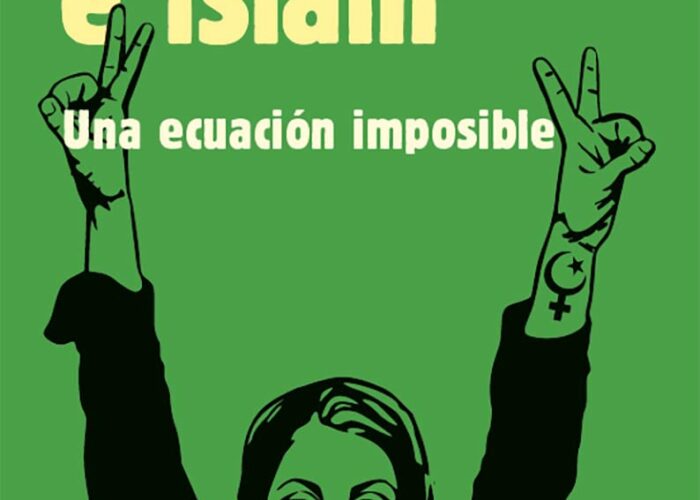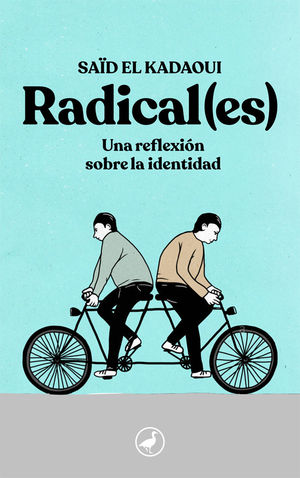Rehén del estilo
Alejandro Luque
Antonio Pampliega
En la oscuridad
Género: Ensayo
Editorial: Península
Páginas: 240
ISBN: 978-84-9942-609-9
Precio: 18,20 €
Año: 2017
Idioma original: español
La foto de un sótano umbrío en la portada. Un título tétrico en sintonía con la imagen, En la oscuridad. Y un subtítulo definitivo: Diez meses secuestrado por Al Qaeda en Siria. Nunca hasta ahora un periodista español había contado con pelos y señales su cautiverio a manos de los fundamentalistas islámicos. Y más allá de los truculentos detalles que cabe esperar de este tipo de historias, resulta altamente interesante lo que se pueda aportar de los captores: quiénes son, cómo viven, qué piensan. Sí, sin duda queremos leer este libro.
Debo admitir, sin embargo, que las primeras páginas me sumen en la decepción. El reo está en su celda, se refleja su estado de ánimo con el propósito de meter al lector cuanto antes en situación. Una situación desesperada, la incertidumbre de salir con vida de ese trance. El -¿inevitable?- canto del muecín como señal inequívoca de que estamos en algún punto de un país musulmán devastado por la guerra. Sin embargo, el estilo es flojo, muy flojo.
Uno se imagina a Antonio Pampliega sacando malas notas en la asignatura de Redacción
Una frase como “Solo soy un periodista que ha venido a hacer su trabajo” es lo que se le ocurriría a un guionista perezoso que tuviera que pergeñar aprisa el monólogo interior de un periodista secuestrado. “A contar lo que está ocurriendo en esta maldita guerra”, remacha sin mejorarlo. Y más adelante escribe: “Lágrimas heladas resbalan por mis mejillas”, y el lector empieza a temerse lo peor.
Uno se imagina entonces a Antonio Pampliega, a quien solo conoce por las noticias que se derivaron de su secuestro, sacando malas notas en la asignatura de Redacción en la Facultad de Comunicación (si es que tal asignatura sigue existiendo). Se imagina también a otro compañero suyo obteniendo una calificación mucho mayor, pero también viéndolo prepararse unas oposiciones de maestro al acabar la carrera, con las que se ganaría ahora la vida.
Pampliega no es ni de lejos tan brillante como ese imaginario condiscípulo, pero tiene ganas, y tiene agallas, o tal vez un poco de inconsciencia, y seguramente en algún momento de su adolescencia se ha cruzado en su vida Territorio comanche, y se ha dicho lo que el otro nunca se planteó: que quiere ir a la guerra, que quiere contarla, que quiere sentir cómo la adrenalina se le dispara bajo el tronar de los obuses.
Quiere ir a la guerra, quiere contarla, quiere sentir cómo la adrenalina se le dispara
Eso es lo que hace el autor: va a la guerra de Siria en julio de 2015 con el heroico propósito de cubrir el frente de Alepo. Según afirma, por decimosegunda vez en tres años y medio. “He estado más veces que cualquier otro periodista del mundo y eso, en parte, me enorgullece”, proclama. Ni la feroz destrucción de vidas e inmuebles, ni la falta de respaldo de un medio concreto –Pampliega es freelance–, ni las atroces ejecuciones filmadas de varios colegas suyos le arredran. Junto a dos compañeros (Ángel Sastre y José Manuel López, ignoro por qué se escatiman sus nombres), se embarca en la temeraria aventura de volver al infierno una vez más. Sin embargo, muy pronto empieza a crecer en él el presentimiento de que algo va mal, especialmente por el extraño comportamiento de su fixer. Hasta que se dan cuenta de que han sido traicionados y de que se hallan en poder de una banda que resultará ser nada más y nada menos que Al Nusra, la rama siria de Al Qaeda.
Toda esta peripecia la narra Pampliega explotando al máximo su pulso periodístico, pero en seguida va a darse cuenta de que no es el registro idóneo. No, el lector no reclama la crónica de algo que ha sucedido hace bastante tiempo y que seguramente está condicionado por lo traumático de la experiencia y por la percepción parcial que el propio protagonista pudo tener de ella. El lector necesita imaginarse en esa situación, sentir que cada personaje tiene entidad propia, que los escenarios han existido tal y como nos son presentados.
Lo que hace falta en estos casos es novelar. Sí, como hicieron Kapuscinski, y Leguineche, y Meneses, y John Lee Anderson, y tantos otros. Escribir la novela de lo vivido, apoyarse en recursos que pueden parecer propios de la ficción (aunque la memoria se sirva siempre, sistemáticamente, de ellos), con el fin de ofrecer un relato vivo y potente. No traicionando los hechos, pero tampoco siendo rehén de ese seco estilo notarial que, como dijo Onetti, es la peor forma de mentir
Resulta un acierto rotundo bautizar a los secuestradores con motes más o menos cómicos
Pampliega lo sabe o lo intuye, y se dispone a servirnos las mejores páginas de su libro atreviéndose a novelar. Primero, aparcando por un momento el énfasis algo peliculero por el que temíamos se iba deslizando demasiado, para hacer un retrato natural y desenfadado de sus secuestradores. Resulta un acierto rotundo bautizarlos con motes más o menos cómicos (Naranjito, Gazpacho, el Coleto, y más tarde Joselito, Gafulis, Espikinglish, el Tarao…) y mostrar la situación como lo que es: una verdadera chapuza a cargo de aficionados, en la que solo paraliza a los cautivos el miedo a un accidente fatal y la ignorancia de qué hacer o adónde ir en caso de poder fugarse.
El estilo sigue sin alcanzar vuelo, y aun incurre en descuidos llamativos (“no tengo ninguna gana de experimentar esa experiencia”, dice en un pasaje, y un poco más adelante reprocha así a sus compañeros que se queden en calzoncillos: “No parece lo más acertado en un país donde a los homosexuales se los arroja al vacío desde lo alto de los edificios”, confundiendo quizá Siria con el Estado Islámico). Pero al menos la historia adquiere ritmo e interés.
Esta sensación favorable aumenta todavía más cuando nuestro protagonista se convierte en profesor de ajedrez de uno de sus secuestradores. Aquí Pampliega demuestra haber asumido plenamente su papel de novelista, porque aunque sería completamente imposible recordar uno a uno los movimientos de las piezas sobre el tablero, describe con soltura las jugadas. De acuerdo, el cuento del aprendiz que termina ganando al maestro para quedar unidos por una insólita complicidad está algo visto, pero nadie puede refutar que no fuera así. Lo importante es que es verosímil y funciona. Prometedora es también la introducción de ese personaje, L. M., que intenta mediar para la liberación de los periodistas y acaba empeorándolo todo.
El tono se vuelve sentimentaloide, cosa que no podemos reprocharle a nadie en la vida real, pero sí en literatura
Sin embargo, esta alegría no dura mucho. Cuando llegamos a octubre de 2015, con casi tres meses de prisión a sus espaldas, Pampliega comete el (en mi opinión) inmenso error de cambiar el registro y pasar a la fórmula del diario personal. Un diario que está escrito en forma de cartas a su familia, especialmente a su hermana pequeña, y que para más inri es una reconstrucción del original, que fue requisado en su día por los fanáticos islamistas. ¿Les ha pasado alguna vez que terminan de escribir un artículo y que el ordenador lo haya borrado por alguna razón? ¿A que es un suplicio volver a redactar la pieza de nuevo, siquiera inmediatamente? Pues Pampliega lo hace con un centenar de páginas que, dice, tuvo la precaución de memorizar “para poder contar la historia de la manera más precisa posible en caso de ser puesto en libertad”. Y de ser despojado de sus notas, se entiende.
De modo que el periodista quiere recrear minuciosamente los tres últimos meses de sufrimiento. Sin embargo, al dirigirse a su hermana, el tono se vuelve más edulcorado y sentimentaloide (cosa que no podemos reprocharle a nadie en la vida real, pero sí en literatura), al tiempo que la situación que se nos estaba contando se desdibuja. Pampliega invierte entonces grandes esfuerzos en demostrar fortaleza y nobleza a sus parientes (“Yo no he pedido por mí, sino que lo he hecho por vosotros. Para que no sufráis, para que estéis bien, para que seáis una piña, para que os cuidéis los unos a los otros. Yo asumo mi condena y mi castigo. Me preocupáis vosotros”) y toma algo de distancia de todos los demás.
Es cierto que se cuentan malos tratos infligidos por los captores. “He visto mil atrocidades y jamás me he topado con alguien que disfrute de ese modo. Es un hijo de puta mayúsculo”, dice de uno de ellos. En la página siguiente, cuenta cómo les pide calcetines y se lo deniegan. “El grado de hijoputez de esta gente no conoce límites», exagera. Más adelante se queja de que le pegan con una botella de plástico en la cabeza, camino del baño. ¿De veras es lo más atroz que ha visto Pampliega después de doce viajes a Siria y “ocho años cubriendo guerras en cuatro continentes”?
No sé si es legítimo permitir a un escritor que salpique su relato de risas “enlatadas” entre paréntesis
Lógicamente, estoy tomando el sarcasmo que él mismo sirve en bandeja. Porque estoy seguro de que el periodista lo pasó realmente mal, y de que, como dice más adelante, le dieron golpes más dolorosos que estos que he espigado, sufrió un macabro simulacro de decapitación que no le desearíamos a nuestro peor enemigo, y hasta tuvo una intentona suicida. No se trata de frivolizar con algo así. Lo que parece totalmente descompensado es el modo en que él mismo trivializa su situación o se pasa enfatizando el drama, ya sea llamando “zulo” a lo que antes ha definido como una “habitación bastante amplia” en una casa “en muy buenas condiciones”, o equiparando la violencia física o verbal al hecho de que le pongan mortadela, que no le gusta, para el desayuno.
Pero sobre todo, insistimos, naufraga el estilo. No sé si es legítimo permitir a un escritor que salpique su relato de risas “enlatadas” entre paréntesis, pero lo que creo que un editor no debería permitir nunca es que abuse de expresiones como “La sensación del agua cayendo por mi cuerpo… ¡Ufffffff! ¡Es indescriptible!” o “Uffff… No te puedes hacer una idea de lo que ha significado ese momento”. Pues no, no hay nada tan indescriptible como para no intentarlo. Y si no podemos hacernos a la idea de algo, es el trabajo del escritor ayudar a hacernos esa idea, en lugar de conformarse con escanciar onomatopeyas aquí y allá. Para eso están las palabras, para eso son la herramienta con la que se gana la vida. Pampliega lo estaba logrando en los pasajes antes mencionados, pero prefirió dejarse llevar por la prisa o por la indolencia.
La guerra más sangrienta del siglo XXI: contada por jóvenes sin contrato que se juegan la vida
De remate, el periodista vive durante este tiempo una suerte de conversión desesperada y se pone a hablar con Dios (el de los cristianos, se presume) para sobrellevar su angustia. Nada que objetar a esa humanísima debilidad, si no fuera porque acaba enzarzándose con los radicales que los custodian en una suerte de debates teológicos de una simpleza desarmante por parte de todos los interlocutores. Si el lector pretende conocer algo más de las motivaciones religiosas y políticas de los presuntos militantes de Al Qaeda, siento decirles que van a encontrarse con algo muy cercano a una caricatura.
Sí, En la oscuridad hace aguas por muchas vías, pero sobre todo es una oportunidad perdida para subrayar un hecho que al final queda difuminado. Que la guerra más sangrienta en lo que llevamos de siglo XXI está siendo contada por jóvenes sin contrato, muchas veces sin seguro, que se juegan la vida y la libertad por cantidades que oscilan entre los 80 y los 100 euros por pieza, de los cuales deben pagar más de la mitad al contacto que, para colmo, puede venderlos en cualquier momento. Y, ahora que lo pienso, encima queremos que escriban como los ángeles.
·
¿Te ha gustado esta reseña?
Puedes ayudarnos a seguir trabajando
| Donación única | Quiero ser socia |
 |