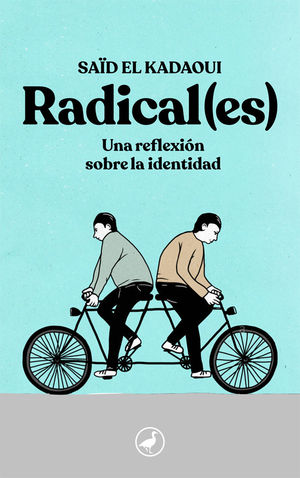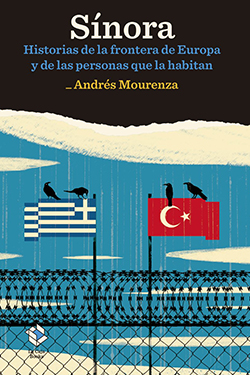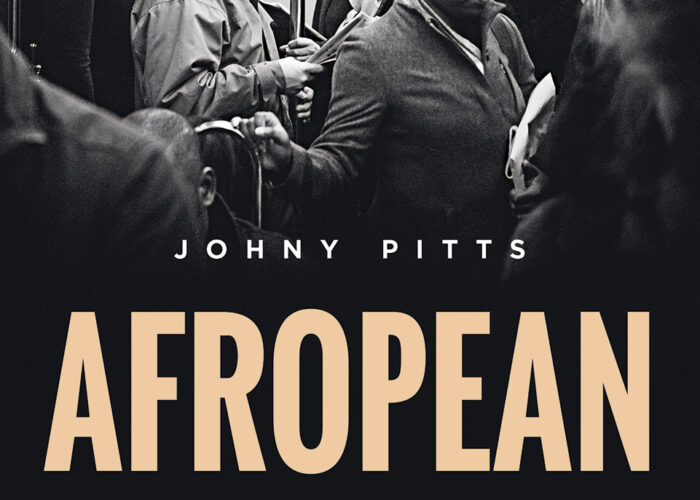Los yihadistas dejan Libia sin cristianos
Laura J. Varo

Sirte | Enero 2015
El 24 de diciembre de 2014, Cristina, una enfermera filipina de 27 años, estaba en uno de los apartamentos de una de las familias de la comunidad asiática en Sirte celebrando nochebuena. Se habían dividido en dos grupos. Los padres se reunieron para cenar en la tercera planta del bloque 3 del compound cercano al hospital Ibn Sina donde se alojan los trabajadores inmigrantes en la ciudad costera. Los jóvenes festejaban en otro edificio, hasta que les desmontaron el chiringuito. “Hicieron una redada”, dice durante su guardia en urgencias de cardiología, “quizá fue por la música”.
“Entraron en las casas con armas”, recuerda; “en el primer edificio separaron a hombres y mujeres en diferentes cuartos. A los hombres se los llevaron a una habitación para interrogarlos. Durante el interrogatorio cogieron algunos móviles. A nosotros (en el bloque 6) nos avisaron los mayores de nuestro edificio”.
Los hombres con aspecto “islámico” y fusiles automáticos les obligaron a apagar el equipo de música
Cuenta Cristina que aquellos hombres con aspecto “islámico” y fusiles automáticos también les obligaron a apagar el equipo de música y encender las luces mientras se aseguraban de que en la casa no había una gota de alcohol del que se puede comprar de contrabando en Libia, donde vender, consumir o producir es ilegal, sin excepciones.
“No sabemos quiénes eran”, reconoce, “quizá policía. ¿Religiosa? No lo sé, puede que fueran de los que ellos (los musulmanes) llaman mutawa”. El término, que la joven ha escuchado más de una vez, hace alusión en árabe a los agentes encargados de hacer cumplir la ley islámica en países donde, como Arabia Saudí, la charia marca desde la vestimenta de las mujeres (el niqab, o sayo negro que impide ver cualquier parte del cuerpo salvo los ojos) hasta la distancia a la que deben permanecer dos personas de distinto sexo que no son parientes directos.
El Estado Islámico también ha instaurado el cuerpo en los territorios bajo su control en Siria e Irak y en la colonia califal de Derna, en Libia.
En Sirte, a unos 460 kilómetros al este de Trípoli, la presencia del Daesh (acrónimo despectivo en árabe del Estado Islámico, antes conocido como ISIL) a finales de enero se pierde en la nebulosa yihadista libia desde que a principios de mes elementos afines al grupo liderado por Abu Baker al Bagdadi reivindicasen el secuestro de una veintena de jornaleros egipcios coptos.
Un mes después, aquellos 20 “detenidos”, cuyo rapto fue negado por oficiales en la ciudad, protagonizaron el salvaje video con el que el Daesh ha sellado su expansión más allá de Derna y que muestra al detalle su decapitación junto a la de un ghanés, según han confirmado medios del país.
Media docena de trabajadores filipinos ha muerto en atentados y ataques por toda Libia
Sirte acogía durante mucho tiempo la mayor bolsa de empleados filipinos del país. El grueso de los más de 11.000 trabajadores que residían en Libia fue evacuado de Trípoli, Misrata y Bengasi en verano, después de que el Gobierno filipino fletase en julio un barco y prohibiese viajar al país, con la excepción de los empleados por misiones diplomáticas y de la ONU, plataformas petrolíferas marinas y empresas públicas, entre ellas la Compañía Nacional de Petróleo y los hospitales.
Ellos también tienen su cuota de martirio religioso. En julio, Antonio Espares, trabajador de la construcción, se convirtió en primer decapitado en el país tras haber sido secuestrado en Bengasi por milicianos presuntamente afiliados a Ansar al Sharia, considerado grupo terrorista por Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de la ONU.
Lo mataron, según clarifica una carta del Departamento de Asuntos Exteriores, “simplemente porque había declarado que era cristiano”. Otra media docena de trabajadores filipinos ha muerto en atentados y ataques por todo el territorio libio.
Rancheras, banderas y radio
La decapitación de los coptos y el avance del ISIL sobre Sirte precipitó un nuevo ultimátum en febrero y quienes quedaban se fueron sumando a los más de 20.000 egipcios también repatriados a través de Túnez.
En menos de un mes, elementos del ISIL han conseguido izar su bandera a las puertas de la universidad, han mostrado imágenes de desfiles en rancheras, vestidos de uniforme (pasamontañas negro incluido) y se han hecho con el control de al menos una emisora de radio, donde empezaron a reproducir los cánticos zumbadores del nashid.
La respuesta de las fuerzas de Fajr Libia, la alianza miliciana dominada por combatientes de Misrata que controla el oeste del país, ha sido enviar un batallón a las puertas de la ciudad. No han entrado, sin embargo, a la espera de confirmar quiénes son esos milicianos que se pasean con enseñas color de luto.
Trípoli se ha negado repetidamente a admitir la presencia del ISIL en Libia. La desaparición de los trabajadores, algunos de los cuales fueron sacados de sus casas durante la noche, ya levantó entonces un debate acorde a la politización de la amenaza terrorista en el país, donde dos gobiernos, dos parlamentos y dos alianzas militares asentadas en Trípoli y Tobruk se disputan el poder.
“Para los cristianos no hay trabajo, no hay nada; los musulmanes no tenemos problemas”
“Los vi en los coches”, recuerda Salah (nombre ficticio), un carpintero egipcio que trabaja cubierto de tierra en un edificio en construcción a las afueras de Sirte, “estaba en casa, iban cinco”. “He oído que se llevaron a 25”, apostilla. Salah, que lleva año y medio contratado como peón por un capataz libio, no conocía a ninguno de sus compatriotas “detenidos”. “No hacemos vida con los coptos”, dice. Lo ratifica su compañero Imad: “Para los cristianos no hay trabajo, no hay nada; los musulmanes no tenemos problemas”.
Ambos, con Abdala, viven juntos en la calle Maarat donde, aseguran, nadie les molesta, ni para pedirles de vez en cuando los papeles, como a los cientos de inmigrantes que cada día llegan desde el país vecino a buscar trabajo en la rica y petrolífera Libia y que acaban con los huesos en cualquier centro de detención de ilegales como los que hay por toda la costa libia. “Estamos muy bien”, repite Imad, “la calle es segura”.
Con el miedo a cuestas
Shoal no opina lo mismo. Llegó desde India a Sirte en noviembre para trabajar también como enfermera. Ya entonces tenía “un poco de miedo” por la deriva violenta que ha tomado Libia desde que en verano estallase el conflicto entre los dos bandos enfrentados y que ya cuenta 400.000 desplazados que han huido de Washarfana, Zintán, Kikla o Bengasi y más de 1.500 desde octubre, la mayoría en Bengasi.
“No salimos por ahí”, concede Shoal, “vamos de casa al trabajo y del trabajo a casa”. ¿Por qué? “No es seguro”, contesta. Tras Derna, Sirte es la segunda ciudad en la que el Daesh ha puesto el ojo para inaugurar su “Wilayat Tarablus” (Provincia de Tripolitania, en referencia a la región occidental libia). Lo ha dejado claro el órgano de propaganda oficial del califato, la revista Dabiq, donde el atentado contra el hotel Corinthia perpetrado por la nueva franquicia y que dejó nueve muertos en la capital se destaca en una doble página de despliegue fotográfico.
“No sé de dónde vienen los islamistas, no sabemos qué tienen en la cabeza”
El caos que reina en el país ha permitido a los acólitos del califato expandirse desde su feudo oriental, capital de la “Wilayat Barqa” o Provincia de Cirenaica. El temor ahora entre la población inmigrante en Sirte es que se extiendan a sus comunidades las amenazas que el verdugo de los cristianos coptos lanzaba en el video: “Cruzados, vuestra seguridad es algo sólo al alcance de vuestros sueños”.
“Aquí (en Libia) tienen más problemas los libios, se matan unos a otros”, medita Cristina a finales de enero, justo un mes antes de marcharse de vuelta a su país a través de la frontera tunecina; “en cuanto a los cristianos, mataron a un doctor egipcio (y a su mujer y su hija), pero quizá por ser de ese país”. Hasta ahora, ella decidió quedarse en la ciudad junto a sus dos hermanos y a su madre, profesora en la escuela de enfermería de Sirte desde tiempos de Gadafi.
Las razones de su huida se esconden debajo de un pañuelo como el que también utiliza Shoan y que usa para cubrirse el cabello las pocas veces que pasea por la calle. “Ahora hay más islamistas”, reconoce con cierto pudor, “cuando llegué aquí (en 2012) no había muchos”. Sus tapujos al hablar se disfrazan de risa nerviosa cuando ve acercarse a su jefe, libio y musulmán, que comparte con ella las guardias en la planta. El doctor asiente, como para quitarle el miedo, y ella se suelta: “No sé de dónde vienen, no sabemos qué tienen en la cabeza”.
“La situación ha ido de bien a mal”, finiquita la enfermera, “Libia está ahora en respiración asistida”.
¿Te ha gustado este reportaje?
Puedes colaborar con nuestros autores. Elige tu aportación